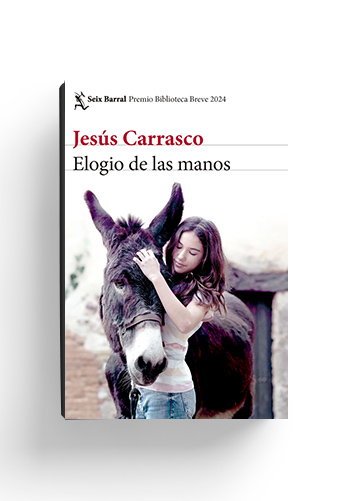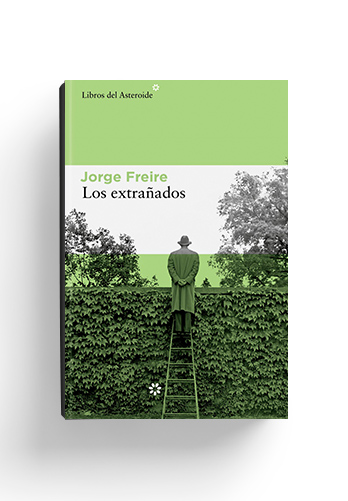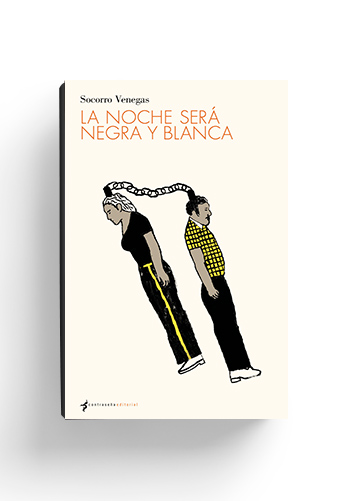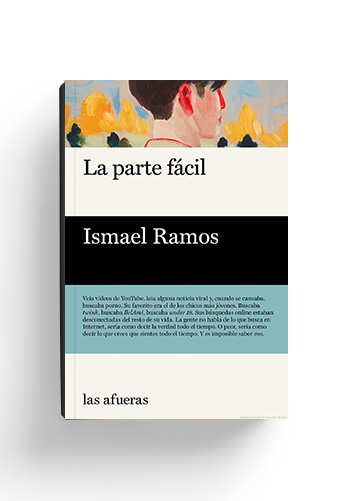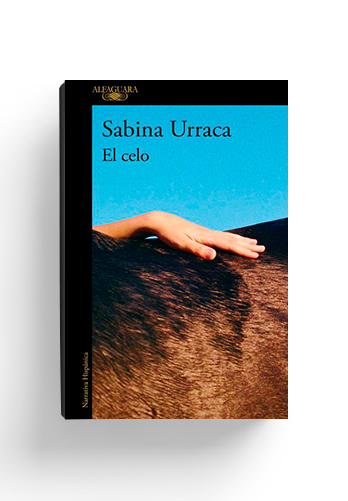Manuel Vilas
El mejor libro del mundo
Destino
592 páginas
La rentré literaria de 2024 llegó con dos títulos demasiado parecidos entre sí: El mejor del mundo, de Juan Tallón, en Anagrama, y El mejor libro del mundo, de Manuel Vilas, en Destino. Hay que estar muy seguro de uno mismo para incluir el término «mundo» en un título, algo en lo que incurrieron con exitosa osadía Juan José Millás (El mundo, premio Planeta 2007) o Felipe Benítez Reyes (El novio del mundo, hilarante y genial novela reeditada en 2018 en el sello Fundación José Manuel Lara).
A Manuel Vilas (Barbastro, 1962) parece darle igual que el título recuerde a Sabina (autor de La canción más hermosa del mundo) o a La Oreja de Van Gogh (que en la canción La playa canta aquello de «te voy a escribir la canción más bonita del mundoooo»). Porque Vilas, y ese es uno de los aciertos de El mejor libro del mundo reconoce, avanzada la narración, que no lo ha conseguido. No será el mejor libro el mundo, pero no es una obra fallida ni mucho menos. Veamos qué es.
Pero antes, repasemos una carrera que a partir de 2018 ha sido fulgurante. A finales de la década de los dosmil, Manuel Vilas alcanzó, en prosa, cierta condición de autor «legendario», como diría de él mismo con cierta vanidad irónica. Antes, ya había adquirido prestigio como poeta. Él se siente, de hecho, como leemos en El mejor libro del mundo, poeta. Aunque también reniegue de esa condición y de muchos de quienes así se hacen llamar (ese «Como te digo una co te digo la o» es habitual en el texto). A la prosa llegó tarde y bien: con una España publicada en 2008, es decir, a los cuarenta y tantos, pero que le colocó en primera fila del panorama literario y a la que siguieron Aire nuestro y Los inmortales. También ayudó su adscripción al movimiento de la Generación Nocilla, liderado por Agustín Fernández Mallo. Funcionaron durante un tiempo como un tándem postpoético, renegando de las fórmulas anquilosadas y renovando a su manera las letras hispanas.
Pero, aquel movimiento acabó desinflándose, y de la nómina de autores (Vicente Luis Mora, Eloy Fernández Porta, Lolita Bosch, etc.) que se unieron al proyecto nocillesco, hoy responde tan solo su figura más representativa, Fernández Mallo. De hecho, en El mejor libro del mundo, que no deja ser un texto autobiográfico, se habla, sin citar nombres, del enfriamiento de aquella «buena amistad». Y de cómo el éxito que vino tras su Ordesa oxidó la relación. Y cita un concepto muy de la Generación Nocilla: la entropía. «Yo entiendo que las amistades entren en la entropía, también deberíamos celebrar la entropía, el desgaste, el desorden».
Y, entrando ya en materia, en el libro, vemos en ese asumir la vida tal como viene buena parte del espíritu de El mejor libro del mundo. Porque el Vilas que se sitúa más allá de los sesenta años, uno de los leit motivs que se repiten a lo largo de libro, asume, y celebra, que la vida es un bufé libre al que le que le falta poco para terminarse. Y que por eso quiere café, pero también cacao, así que añade cacao al café. De hecho, titular el libro Café y cacao quizá hubiera respondido más al espíritu del libro y no tanto esa propuesta entre gamberra y comercial que habría que colocar entre los aspectos menos buenos del proyecto.
Porque, por seguir con el contexto, Vilas publicó Ordesa, su mayor éxito literario, de crítica, público, ventas, y poco después, en 2019, quedó finalista del Planeta con Alegría y publicaría, en dicho sello, Los besos (2021), Nosotros (Premio Nadal) y el que hoy comentamos.
Si Ordesa oxidó aquella relación otrora fructífera, también le trastornó y volvió más loco de lo que estaba, como confiesa en uno de los títulos de El mejor… Y marcó un antes y un después en su actitud como escritor, en su manera de estar como escritor. Y eso se traduce en mayor popularidad, en una presencia casi permanente en actos literarios de todo el mundo, pero quizá también en una adulteración de la esencia literaria propia.
Como si Vilas tomara la plantilla exitosa de Ordesa y la replicara al máximo, creando así una obra heredera de la original, pero no tan agraciada, como esos hijos que recuerdan al padre pero no tienen su carisma (pasa a menudo con los hijos de los grandes de la música: Jakob Dylan, Dhani Harrison, Adam Cohen…). Además, las debilidades de Ordesa, como esa escritura torrencial un tanto errática, también se mantienen en El mejor…, que a ratos parece el borrador de una novela, mero contenedor de materiales sin orden ni concierto, y no una criatura literaria compuesta para dar sentido a algo, para llevar al lector a algún lugar. El mejor libro del mundo parece estar escrito para seguir echando más madera a la locomotora, para aprovechar el tirón, para saciar cierta grafomanía («Yo no soy un escritor, sino un adicto a las palabras») y como un producto de escritor profesional. Pero lo mejor de todo es que el resultado resulta, también, extrañamente adictivo.
En los primeros compases, apreciamos que el autor se sitúa en una posición distinta a la de ese ejercicio literario y autobiográfico un tanto a ciegas y por tanto valiente de Ordesa. Vemos el aroma a versión aguada de la misma, pero aun así, uno, al menos este lector, entra al trapo con gusto y se la lee entera. O casi entera, porque la acumulación de semblanzas de escritores, entre otros excesos, acaba por acelerar el paso de las páginas. No obstante, asumido el hecho de que se nos ofrece una lectura fácil y que satisface nuestro lector interno más cotilla y bulímico, disfrutamos.
Porque, como dijo Cioran, en el relato autobiográfico hay que consignar ridiculeces. Y Manuel Vilas nos regala unas cuantas, consciente de que el lector se regodeara con esa self-deprecation. El libro es abundante en ellas, pues el autor, pasados los sesenta, se muestra de vuelta de todo, en la vida y la escritura, y el resultado es una personalidad más fuerte que puede confesar los problemas de disfunción eréctil, su abrazo a las drogas de farmacia toda que vez que dejó el alcohol, el Carpanta que lleva dentro (Mendigo Enamorado, bautiza a ese otro animal que le roba todo, hasta el café) y que se vuelve loco porque lo inviten a comer, es decir, por comer sin pagar y sin parar, porque padece un hambre insaciable. Vilas habla también de sus problemas de autoestima, de una cabeza con sesenta y dos centímetros de contorno que siempre le pareció demasiado grande y de su adicción a la horchata de chufa («necesariamente artesanal y casera»). Y de su debilidad por entrar en las librerías de los países que visita para encontrar sus propios libros.
Y, si bien Paul Valéry escribió que «nada más profundo que la piel», todo este banquete confesional parece quedarse en los aperitivos excitantes al gusto, pero también efímeros, como una aceituna rellena de nitrógeno líquido. Quizá exhausto tras la exposición de Ordesa, Vilas nos ofreciera ahora otros materiales más lúdicos pero un tanto irrelevantes si vamos a esa aspiración de todo literato de «diseccionar la condición humana».
Claro que quizá no sea esa la intención de Vilas, sino la de jugar, idea que se repite en el libro. De ahí una ligereza que sobrevuela todo el texto, como también abundan las sentencias entre poéticas («me enamora la realidad y me asquea la utopía») y atrevidas («Si en España hubieran ganado la guerra los comunistas, tal vez ahora seríamos como Bulgaria»).
El libro engancha, aunque le falte una dirección y tenga mucho de volquete literario en el que se habla tanto de la dermatitis de la infancia, de la frialdad de Javier Marías, de la obtusa poesía de Paul Celan o de los horarios que regían la vida del Manuel Vilas profesor de instituto.
Con todo, el resultado es una obra que tiene algo de fiesta, pero en su acepción de entusiasmo descontrolado. Y si se aleja de ser El mejor libro del mundo no es por ello (El libro del desasosiego no ofrece un orden ni una estructura muy sólidas), sino porque no encontramos la motivación profunda a todo ese ejercicio confesional, como tampoco al cúmulo de semblanzas de escritores que se incluyen, en un engorde del libro sin razón aparente que lo lleva hasta las casi seiscientas páginas.
«Del mejor libro del mundo queda solo, con suerte, una palabra», leemos en la página 290. No sabría decir cuál es la que rescato de este inspirado batiburrillo. Quizá una imagen: la de los pies solitarios del autor, bajo las mantas de la cama de un hotel, no recuerdo si en Chicago o en Granada, también solitario. O quizá una confesión, en absoluto epidérmica: «Mi soledad es inconmensurable». Porque: «Cuanto más prestigio tienes, más solo te quedas».