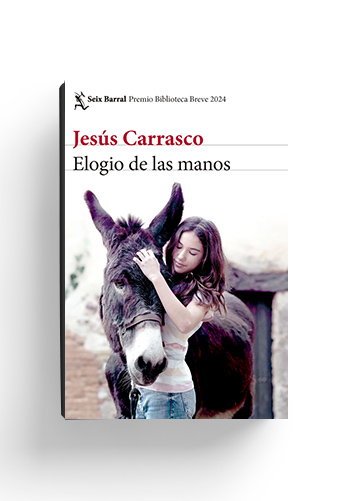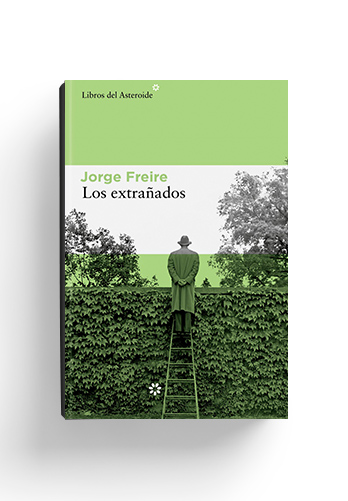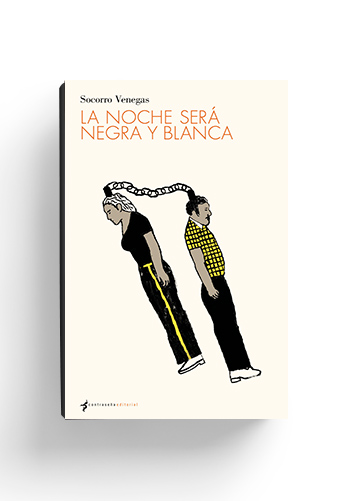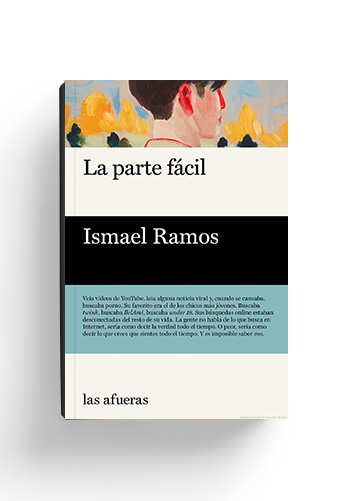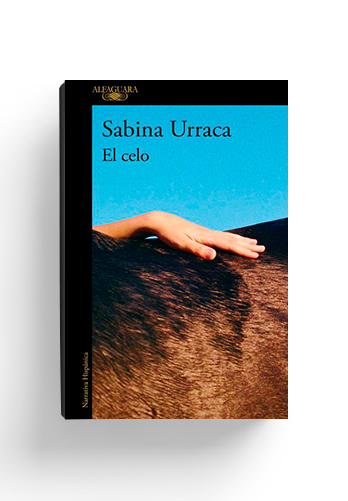Carolina Sanín
El Sol
Random House
248 páginas
La literatura de la escritora colombiana Carolina Sanín (Bogotá, 1973) es gustosamente desconcertante. Lo es en sus textos más narrativos, como su novela Los niños (2014, reeditada en España en 2023), donde la verosimilitud es una pastilla efervescente que se va deshaciendo, y lo es sobre todo en sus libros más híbridos, como Somos luces abismales (2018, reeditado en España en 2020) y este El Sol. Publicada originalmente en 2022, llega ahora a España esta obra poco supersticiosa, compuesta por trece textos que mezclan en diferentes proporciones lo ensayístico, lo narrativo autobiográfico y lo poético. En El Sol el hibridismo no es solo la cualidad de su esencia genéricamente híbrida, sino que tiene también algo de hibris, de ese atrevimiento descarado, ese intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses. No escojo este término por casualidad. El primer texto, «El escudo», es una indagación hermenéutica en el asunto clásico de la cólera de Aquiles, personaje que vuelve a aparecer en otro de los últimos textos. No es tramposo, por tanto, decir que Sanín pretende aquilatar (por Aquiles, pero también por llenar de quilates) sus textos de cultura clásica grecorromana, lo que le permite ir de lo particular a lo universal, de lo intemporal y antonomásico a la anécdota personal, de lo inabarcable a lo minúsculo. Los clásicos le permiten abalanzarse de la hormiga al hormigón y hacer de la minucia cimiento del pensamiento. Aquiles, Antígona, Ulises, Jasón, Medusa decapitada por Perseo. Pero también, y entreverados, José Mourinho, Diego Forlán, su madre, Jesús, la figura del vampiro, sus amantes.
El hibridismo de El Sol, por tanto, tiene más que ver con el efecto extrañificador de la mezcla de elementos en la textura que con su genericidad, que solo se podría condensar en la amalgama escritura. Son un recurso constante el continuo cambio de tema (del arroz a un sueño con Jesús), las relaciones inesperadas entre los objetos y entre estos y los seres («El pezón también es un fríjol», «Afuera, en cambio, quería hacer mías las cosas»), la mezcla de identidades en el recuerdo o el relato, usando la infancia como inventiva, con una racionalidad propia, desconcertante e imaginativa (Diego Forlán se confunde con otros personajes y con ella misma de pequeños). Decía Flaubert en una carta a Maupassant que no hay nada real sino las relaciones de las cosas, es decir, esa conexión en la que nosotros las percibimos. Mucha de esta fenomenología es la que observamos en la visión expresiva de Carolina Sanín, que traza relaciones entre diferentes tiempos, espacios, realidades -de Troya a la Bogotá recién salida de la cuarentena-, objetos, que emparenta linealmente o en formato matrioska: «Los fríjoles están en la historia del caldero, que está en la historia de cómo mi madre mordía a su hija, dejaba de comer durante días y cocinaba bien, pero en pocas cantidades, que es una historia del amor avaro, o del no amor, pero también es una historia del amor simplemente». La voz de esta escritura, como vemos, revisa sus palabras y es autoconsciente («Aquí el caldero para hacer arroz deja esta historia», «Lo siguiente probablemente no ocurrió», «pero este texto no trata sobre eso») y tiene las cosas claras, aunque no se esfuerza en ser comprendida o en asentar un sentido preciso para el otro a este lado de la página, es también autoconsciente de su antagonismo y su disidencia, en el discurso y en las calles: «Para mí, llegar al mundo debió de ser llegar como discorde», o «Mi empeño por pelear, ese carácter, es la respuesta a las preguntas de un mundo que hay que habitar sin que se entienda».
El Sol, pleno de metáforas, juega con la cualidad iluminadora y cegadora del astro, al que no podemos mirar directamente. La isla del Sol en la que para Ulises, el amado como el Sol («Él era el Sol»), el Sol como dios, el Sol como un problema para los ecuatoriales como ella. Algunos textos parecen iluminados, otros escritos bajo una insolación (¿una sola acción? No es que Sanín deje eso a Aristóteles, es que parece preguntar: ¿qué es una acción?). A veces los fragmentos se asombran y otros se ensombrecen con un tono marcadamente oscuro, pero nunca llegan a lo asolado, al Sol negro de la melancolía y la depresión de Kristeva, quizá porque, como decía Edith Wharton en «Literatura y crítica», «para el lector reflexivo ninguna obra literaria de calidad puede ser deprimente» (en paralelo a la idea de que «La música deprimente no existe», como titula y argumenta científicamente Guillermo Lorenzo en un artículo en LaEscena). De cualquier manera, la luz, el tono, es importante en las piezas que componen este libro, que varía desde la opacidad incomprensible de algunas partes más crípticas a la transparencia interpretativa de otras, especialmente tras-lúcidas, pasando por diferentes formas de eclipse: «Escribir es encontrar el grado de luminosidad de un texto, y graduarse y degradarse hasta coincidir con él. Lo demás son las palabras, que son la demasía. Aquí estoy buscando una específica penumbra; no ninguna ciencia».
El elemento que se interpone a veces para provocar el eclipse en El Sol es la poesía, que no opaca del todo, pero sí interfiere en el tipo de razonamiento analítico más habitual en el ensayo o la filosofía. El contorno que vemos finalmente es el tipo de escritura transversal de la que habla Rafael Argullol, que afronta la tensión entre el mundo de las ideas y el de las sensaciones. Esta unión, que algunos señalan como característica de la escritura post-estructuralista, es más bien, como bien sabe Sanín, la base de la escritura occidental desde los griegos. La transversalidad de esta obra, que suena tan contemporánea, sitúa su lucidez y su belleza en una atmósfera presocrática, en unos textos que frasean entre el fragmento y el aforismo, que apuntan cosmologías más allá de lo mítico pero con una lógica aún incipiente, entre lo cabal y la cábala, entre la imagen y la idea, en la razón poética o el pensar poético. Escribe Sanín en «Dámaso» que «un texto es el rito de sacrificio de una idea». En este libro los conceptos son, como en el poema de Alberto Santamaría, «la peluca de las cosas, lo ignorado» (recordemos la cita de Flaubert).
Puede que la imagen perfecta para entender El Sol sea la de Medusa, la gorgona clásica. Su «peluca» son las serpientes que pueblan su cabeza, que se emparenta con la serpiente del Génesis que esgrime cuando habla de su aborto adolescente en «Fríjoles» («y la víbora es esta lengua»); como el Sol, Medusa no puede ser mirada directamente, está descabezada, como la filosofía de estos textos híbridos. Medusa aparece y reaparece en varios de los textos de esta obra: la «cabeza con serpientes erguidas en lugar de pelo: otra vez Medusa» es en «Primeros días» la imagen que la narradora ve al rodear el contorno de su mano sobre el papel y al rememorar ese momento de su infancia en el que cree recordar cómo estalla su cabeza; en la siguiente sección de este texto, «El anillo» la «cabeza sin cuerpo» se disloca y sirve para contar precisamente el cuerpo («me hizo sentir ansias en el ombligo, y una medusa entre las piernas y el pecho»); y en su última sección, «Los ojos», «Debí sentir que casi podía ponerme la cabeza de la Gorgona en la égida». A veces los textos parecen hablar desde la falta, desde el cuerpo ausente de Medusa, desde su pelo sustituido por serpientes. En «Maraña» leemos «los cabellos son de la vegetación, no míos», y «consolar es acariciar el pelo. La ternura está en el pelo», y en «Dámaso» la voz dice «Mi pelo se derrama. Necesito mi cabeza», y más adelante, de nuevo, «perdí la cabeza y la necesito».
Hay también en este libro, como en los mitos, mucho de narrativo. Lo anecdótico, propio o ajeno, cumple la función de llegar dando un rodeo a las ideas de hospitalidad, inmortalidad, amistad y enemistad, ayuda mutua, a la vivencia de ser extranjera y al sentirse extraña en el lugar del que se es, al significado mismo de recordar o soñar o a la enajenación propia de la escritura. Para ello Sanín utiliza recursos variados, desde la primera persona que asume ser la propia autora, la primera persona del plural en un nosotros, una primera persona inscrita en un monólogo dramático (Ulises hablando en su viaje de regreso a Ítaca en un fragmento del último texto), o una segunda persona. Cualquier medio es bueno para seguir sondeando la escritura y el lenguaje y mantenernos alerta, para que el lector nunca se quede petrificado gracias a una mirada siempre oblicua y a la vez su mente no deje de girar, como la de la autora en este juego de las sillas, o las «sillas musicales» del que habla en «La ayuda», en el que no podemos dar nada por sentado. Carolina Sanín ha alumbrado un libro cuya genealogía no podemos rastrear, pues descabala las expectativas más abiertas de la literatura actual con un pensar lúcido y extraño, con una belleza descabezada de sentidos y seguridades.