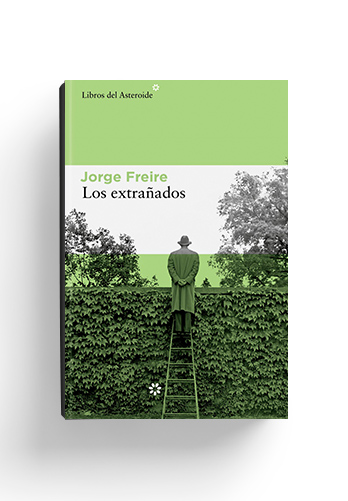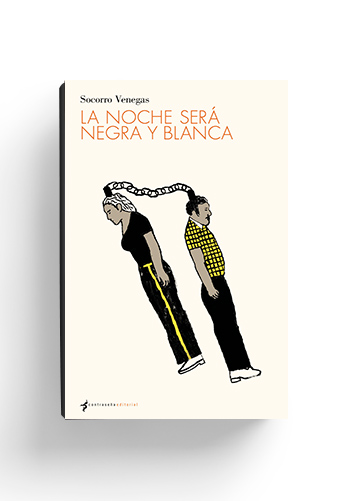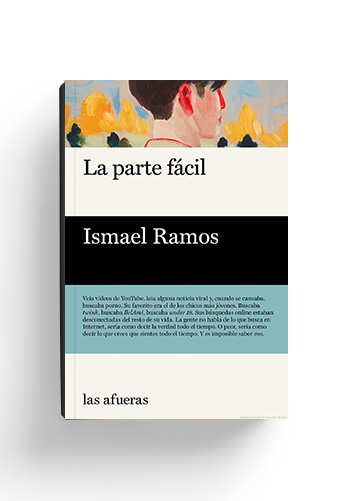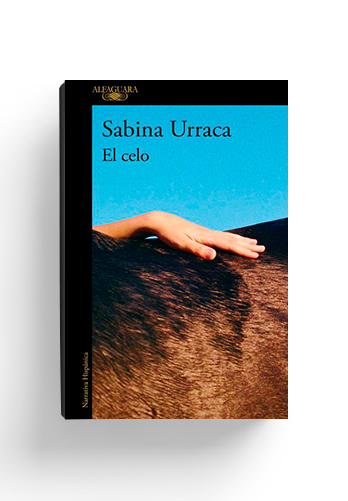Jesús Carrasco
Elogio de las manos
Seix Barral
320 páginas
Tuvimos las primeras noticias de Jesús Carrasco cuando, hace poco más de una década, llegó a las librerías su novela Intemperie, una propuesta que causó interés por lo desusado de sus términos en aquel momento y por el vínculo que éstos traslucían con cierta tradición narrativa que no había gozado de excesivo seguimiento, ni de grandes querencias, entre las generaciones literarias que se habían venido sucediendo desde los últimos años del siglo XX en adelante. Se le aplicó entonces una etiqueta, la del neorruralismo, que poco a poco ha marcado tendencia y bajo a la que se ha venido adscribiendo la obra de autores que han comenzado a materializar el grueso de la producción en estos años últimos, y de su impacto da fe el hecho de que la obra conociese pronto una adaptación al cine y una versión en cómic.
Viene al caso este breve preámbulo por dos razones. En primer lugar, y hasta la fecha, las novelas que Carrasco ha dado a imprenta se han caracterizado por mantener la lealtad a esas coordenadas, en un caso combinándolas con un acercamiento a géneros instalados en los márgenes del canon —como ocurrió en la ucronía La tierra que pisamos, donde España es anexionada por un país europeo que ofrece a sus élites militares un retiro en una pequeña localidad de Extremadura— y en otros instalándolas en territorios autobiográficos en los que la primera persona del singular delata una vocación confesional en la que se fundamenta el derribo, total o parcial, del parapeto que separa las voces del narrador y del autor. Ocurría en Llévame a casa, una novela en torno a la familia y los pasadizos que, de manera secreta o explicita, unen y separan a sus miembros y que adquirió una relevancia especial al publicarse cuando aún estábamos convalecientes de la crisis del coronavirus, y vuelve a ocurrir en este Elogio de las manos con el que Carrasco obtuvo, en este 2024, el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, la misma que ha venido amparando todos sus libros. Es aquí donde viene a colación explicar el segundo porqué del preámbulo: esta novela —que puede no serlo si nos atenemos a los mandatos canónicos, o que, si lo es, lo es a su modo— se vincula directamente con la primera en tanto que lo que en ésta se cuenta sucedió mientras se gestaba y se publicaba aquélla —y empezaba, en consecuencia, la fulgurante y reconocida carrera literaria de su autor—, y no faltan las referencias que conectan una y otra, así como lo que ocurrió después, como si entre ambas se extendiera un túnel subterráneo en el que caben las dos novelas aparecidas entre medias y con este título viniera a cerrarse un círculo.
La narración arranca con un préstamo: el que permite que el autor y su familia disfruten de una casa medio en ruinas, ubicada en algún lugar de Andalucía, durante el tiempo que su propietario tarde en obtener la financiación que precisa para demolerla por completo y erigir sobre su solar un bloque de apartamentos. Lo que en principio parece una coyuntura de carácter eventual y con fecha de caducidad próxima se va dilatando de manera progresiva y la familia se ve cada vez más vinculada a esa suerte de hogar sobrevenido, que comienzan a adecentar y reformar por su cuenta y riesgo a fin de amoldarlo del mejor modo posible a sus circunstancias y sus deseos. La premisa, sencilla y efectiva, se convierte en excusa para hilar una narración con la que, a modo de diario urdido a posteriori con el recuerdo de vivencias y propósitos, Carrasco aborda desde un nuevo prisma esa épica de las pequeñas cosas que ha venido moldeando a lo largo de su trayectoria narrativa y que encuentra ahora su leit motiv en lo que de un modo simple se podría calificar como trabajos manuales y, de una manera más compleja, podríamos describir como el acompasamiento entre los esfuerzos corporales con los horizontes difusos que genera el ámbito brumoso en el que confluyen la voluntad y los deseos. La forma en que nuestras manos pueden modificar, o aprehender, o asumir, o calibrar, todo cuanto es tangible y por tanto material y próximo, y cómo ese sentido del tacto y su sometimiento a distintas tareas de manipulación nos permiten sentir como nuestro lo que nos resulta en un primer momento ajeno, situarnos en posesión de una porción de realidad de la que hasta entonces no éramos acreedores, dimensionar de otra manera el vínculo que nos ata a la tierra o a las distintas manifestaciones o encarnaciones que puede adoptar ésta.
La llegada a ese hogar estacional y, en un principio, efímero; el modo en que los miembros de la familia —merece una mención especial, por tierno e hilarante, el seudónimo que elige la hija menor cuando sabe que su padre piensa hablar de ella en la novela— se habitúan a sus rincones y los ocupan y toman la determinación de mantenerlos o adornarlos o mejorarlos; la presencia esporádica de visitantes que aportan visiones nuevas y contribuyen a dotar al espacio de una nueva personalidad; los habitantes de los alrededores —animales y plantas incluidos— y sus coyunturas diversas se suceden, se complementan, se refutan, dialogan entre ellas y paulatinamente van conformando, igual que las teselas de un mosaico, los elementos de un paisaje que trasciende la condición de marco argumental para erigirse en fondo por sí mismo, en el sentido en que su propia presencia arroja luz sobre el contexto del núcleo argumental, enriquece sus aristas y dota de relieve al conjunto.
Las habilidades físicas y el modo en que éstas pueden consolidar o dilapidar o modificar nuestra percepción del mundo —y nuestra forma de intervenir en él, o al menos en las parcelas que tenemos a nuestro alcance— se erige página a página en el gran tema que conecta los distintos capítulos de un anecdotario en el que las vicisitudes concretas dan pie a reflexiones generales con validez universal y también en el elemento propiciatorio de la otra gran cuestión que aborda el libro: la importancia que las cosas —entendidas tales como la materia inerte en la que encontramos el escenario y las herramientas que precisamos en nuestras vidas— y el entorno en el que existen adquieren en la configuración de nuestra propia personalidad en tanto que individuos y en el establecimiento y el desarrollo de las relaciones que entablamos con quienes nos rodean; de la manera en que esa vida pequeña —por emplear la expresión acuñada por González Sainz en su libro, que a menudo ha rondado mi cabeza mientras leía éste—, esa cotidianidad agazapada bajo asuntos en apariencia más fundacionales o importantes, es la que realmente determina nuestra óptica al afrontar las hojas que están por caer del calendario, la que nos interpela acerca de nuestra razón de ser.
Quien protagoniza verdaderamente el libro no es, de hecho, ni el autor ni ninguna de las personas o personajes que anidan en su círculo más íntimo y que son aquéllos sobre cuyas andanzas se nos informan, sino justamente ese elemento inerte al que cabe responsabilizar del alumbramiento de estas páginas en las que se recogen los cambios que propició en las vidas de quienes se inmiscuyeron en él durante un tiempo. Me refiero a la propia casa. El libro comienza en el momento en que irrumpe en la vida del autor y termina con su derrumbe irreversible. La narración se desenvuelve mientras ella aún vive o agoniza —puesto que nada o muy poco se nos aclara sobre su existencia anterior— y son sus vicisitudes las que realmente trenzan un hilo argumental que, pese a parecer endeble, se muestra firme como esos asuntos que ocultan tras una fragilidad aparente su carácter determinante y crucial. Asistimos a sus pequeñas modificaciones con interés creciente y deleite complacido, y nos sorprendemos secretamente interpelados por la fatalidad de ese destino que la aguarda y que, pese a postergarse una y otra vez, nunca podemos juzgar como abolido. En cierto modo, este Elogio de las manos también se puede interpretar como una gran alegoría: la relación que establece su narrador con ese elemento casual y finito que es la casa en la que se dispone a pasar sus periodos de descanso no deja de asemejarse a la que establecemos con esta vida que recibimos de prestado y por la que transitamos como si no fuera a terminarse nunca y al final del camino pudiésemos hallar algo distinto a la intemperie.