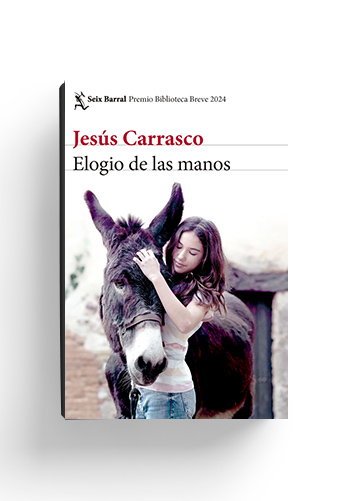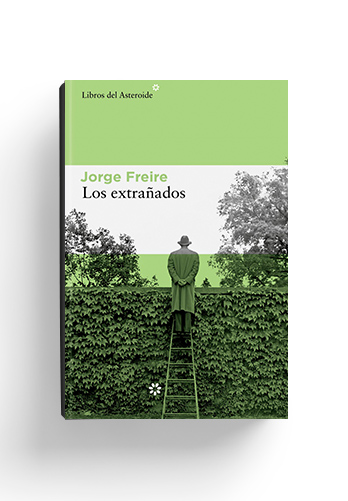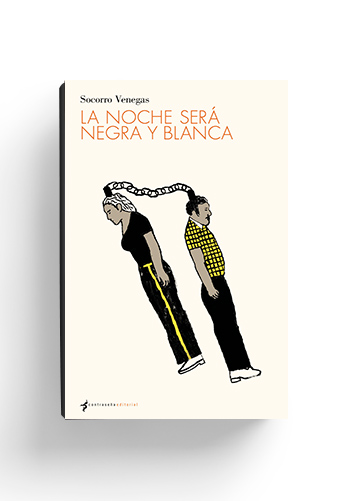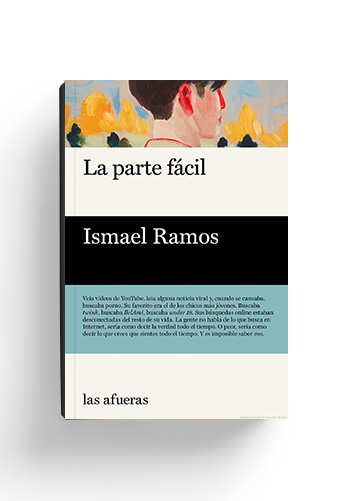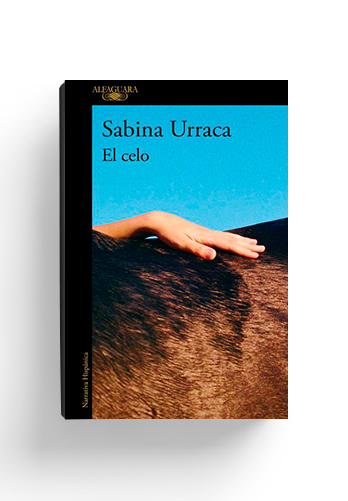Elaine Vilar Madruga
El cielo de la selva
Editorial Lava
352 páginas
No son pocos los profetas que han proclamado la buenaventura del «nuevo boom latinoamericano», fenómeno contemporáneo protagonizado por mujeres novelistas quienes, con notable éxito de público y crítica, andan ya rozando la falda del Parnaso (entre otros nombres, enseguida resuenan los de las argentinas Mariana Enríquez, Samanta Schweblin y Camila Sosa Villada; el de la uruguaya Fernanda Trías o el de la ecuatoriana Mónica Ojeda). El término ha cundido y proliferado con la misma virulencia con que ha sido rechazado por las escritoras que supuestamente integrarían el corpus. Estas reniegan de él por el peso simbólico que la expresión acarrea (y, quizás, porque acaso un artista no sería tal si permitiera su encasillamiento y la consecuente desindividualización de su genio creador).
En cualquier caso, más allá de la pertinencia o no de la etiqueta, resulta incontestable que nos encontramos en un momento de interés máximo por la escritura de autoras hispanoamericanas. Esta narrativa se emparenta, quieran o no, con aquella prosa de ultramar, como decía Carlos Barral, que en los sesenta del pasado siglo nos trajo unas fábulas fascinantes y extrañas que cautivaron por su lenguaje innovador y en las que vimos cómo las alas de la fantasía se desplegaban majestuosamente sin desenraizarse de la realidad. Hoy debemos alegrarnos todos de que esa estirpe condenada a cien años de soledad haya tenido una segunda oportunidad sobre la tierra. Aunque, eso sí, en este nuevo boom, o como queramos convenir en llamarlo, el vuelo hacia lo fantástico se ha oscurecido: ahora planea con plumaje pardo bajo unos desasosegantes tintes góticos que oscilan entre lo violento y lo lúbrico.
En esas coordenadas se incardina, precisamente, la cubana Elaine Vilar Madruga (La Habana, 1989), escritora joven pero de asentada trayectoria en su país natal, con más de quince años de carrera literaria a sus espaldas. En España, sin embargo, no la conocimos hasta que en 2021 Cristina Morales editó su novela La tiranía de las moscas a raíz de la iniciativa «Editor/a por un libro» del sello Barrett. En este «loco proyecto», según lo define la propia casa editora, Barrett encarga cada año a un escritor de prestigio la tarea de escoger y publicar una obra inédita. Cuando se lo propusieron a Morales, la granadina eligió a Elaine Vilar, a quien había conocido en la capital cubana con motivo de la presentación de su Lectura fácil. Morales comparte con Vilar afinidades ideológicas y estilísticas que podríamos sintetizar en una coincidente postura —vital y literaria— de rebeldía y anticonformismo. Que te amadrine una de las autoras más polémicas y reconocidas de un país ya debería ser carta de presentación suficiente como para no pasar desapercibida. A pesar de ello, el regreso de Vilar a España tendría que venir de la mano de una pequeña editorial independiente. Fue el año pasado, cuando Lava, jovencísima casa barcelonesa —ha publicado cinco títulos hasta la fecha—, con una estética muy particular que bascula entre lo pop y el new school tattoo, dio a imprenta la obra que aquí nos ocupa, El cielo de la selva. La apuesta no pudo resultar más atinada: la última novela de Elaine Vilar lleva ya cinco ediciones y fue seleccionada por el suplemento cultural Babelia como uno de los mejores libros del 2023 (¡alcemos un brindis por los editores que arriesgan y aciertan, y otro por los que aciertan arriesgando!).
En el texto de la contraportada, el libro se anuncia como un «cuento de terror caribeño» y una «fábula terrible sobre la maternidad y el cuerpo de la mujer», síntesis ambas que le quedan muy cortas. Por fortuna, a pesar de que en ella aparezcan muertos vivientes, El cielo de la selva es bastante más que una historia para no dormir. Por suerte, aunque nos muestre hembras paridoras de ganado humano, El cielo de la selva es también mucho más que otra novela de reflexión sobre el cuerpo violado de la mujer-madre. El universo creado por la demiurga Elaine Vilar, sin moralejas simplistas ni finales felices, se inspira en el aspecto más cruel de los relatos tradicionales y va entremezclando, como si fueran elementos indisociables, distintas expresiones de una misma violencia atávica. Con una estructura circular que refuerza su carácter mítico, aquí y allá saltan retazos de historias folclóricas, mitológicas y religiosas. Un Saturno que devora a sus hijos, la bruja de Hansel y Gretel, Abraham conduciendo a Isaac al sacrificio, la Llorona que vaga en busca de los retoños que mató, Procne cocinando a su vástago, el asesinato de Abel por su hermano Caín, Hécuba transformada en perra, Medea y su filicidio, Agamenón que entrega a Ifigenia. Pecios de la tradición recogidos para erigir un retablo de pecados capitales desbordado por la ira irracional, la envidia irremediable, la lujuria desbocada o la gula caníbal.
Pero el origen del retablo parte del amor. Una madre huye a través de la selva con dos crías a cuestas. Como si fuera un oasis mágico, aparece una hacienda en medio de la nada para convertirse en refugio de la familia. Sin embargo, el santuario pronto empezará a exigir un pago por la estancia, impuesto que se adeuda en forma de sacrificio y alimento. Para salvar a sus dos hijas, Santa y Ananda, la madre —que en el momento de la narración ya no es la madre sino «la vieja»— tendrá que encontrar otros tributos que ofrecer a la hambrienta tierra que las acoge. Y, si no los encuentra, habrá de gestárselos ella misma. Así queda establecido el pacto implícito del arrendamiento y así habrán de continuarlo sus hijas. En este espacio mítico crecerán Santa y Ananda, herederas y víctimas del peso de la supervivencia. Las tres mujeres convivirán con los hombres-sementales que la selva les ofrezca, con las comadres sin rumbo y, por supuesto, con sus hijos-tributo. Y todos ellos —la vieja, los niños, la perra, Santa, Ifigenia, Lázaro, Romina, personajes desquiciados y dominados por sus instintos más primarios— habrán de pagar un precio aún mayor: el de su propia cordura. Sobre todos estos personajes se impone, no obstante, otro, el más importante, el espacio —enclave indeterminado de una selva caribeña— que se personifica y eleva a la condición de deidad protagonista. Una diosa —como la mexicana Cihuacóatl— sangrienta, dadora, protectora y vengativa que, a pesar de todo, quizás no es peor que la llana realidad que impera más allá de sus límites: la de la pobreza extrema, la guerrilla y el narcotráfico. De ahí surge una religiosidad ancestral y pagana, que funde palabras católicas y ritos amerindios para conjurar, en sus rezos telúricos, al «padre nuestro que estás en la selva».
Con párrafos cortos y cortantes como cuchilladas rápidas, esta historia aparece ante nosotros cosida a partir de ágiles fogonazos que entran y salen de la mente de los distintos personajes. El lenguaje, agresivo y sucio, descarnado, coloquial, violento y escatológico, es todo lo salvaje que uno podría esperar. Porque una fábula despiadada ha de asentarse sobre un lecho idiomático que la acompañe en su bestialidad: palabras jíbaras para animales jíbaros. Pero no confundamos salvajismo con caos, improvisación, dejadez o abandono. La prosa de Vilar está cuidada al milímetro, como prueba, por ejemplo, su preciso ensamblaje a partir de anadiplosis concatenadas (cada capítulo se abre recuperando el sintagma con que se cerró el anterior). En El cielo de la selva subyace, además, una sonoridad buscada y asoma una plasticidad que nos permite visualizar el texto como un óleo colérico a dos colores (chillones y complementarios): el verde extenuante del follaje y el rabioso rojo de la sangre.
De estos y otros útiles se sirve la selva caníbal para tejer una tela de araña que nos atrapa igual que lo hace con sus habitantes. Una vez iniciada la novela, nos sentimos incapaces de desasirnos de la repugnante viscosidad de sus páginas, quedando fatalmente atados a sus frases hasta la última línea impresa. Vilar ha escrito un libro de esos que muerden y pinchan, como decía Kafka que había de hacer la buena literatura. Al realismo mágico de antaño le ha nacido una nieta gore. Y viene pisando fuerte. Bajo sus poderosas botas queda aplastada y esparcida la entraña de la inocencia.
Cabría lanzar, para rematar esta nota crítica, una advertencia final dirigida al lector que ande en busca de nuevas aventuras: puede que El cielo de la selva no sea una novela para todos. Se halla en las antípodas del libro-bálsamo y no sería aconsejable recomendarlo a convalecientes espirituales o estómagos delicados. Con Elaine Vilar Madruga hay que atreverse. Después, habrá a quien no le guste, pero no a quien deje indiferente. Este es, creo, uno de los mejores halagos que un escritor pueda recibir.