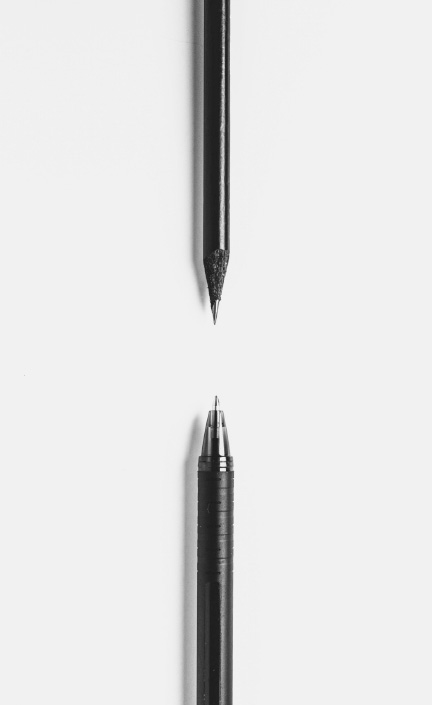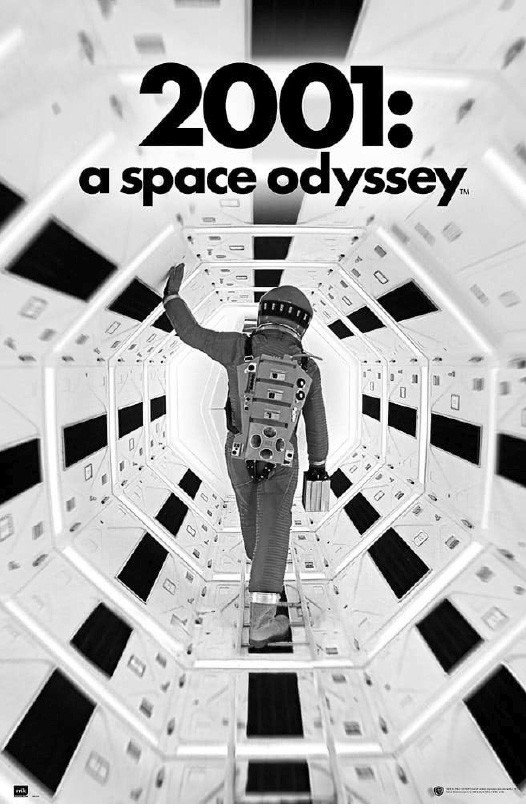
Yo vi por primera vez 2001: A Space Odyssey en noviembre de 1968, en Buenos Aires, en el Cine Ideal, a pocos metros del Maipo, siete meses después de su bastante controvertida/incomprendida presentación mundial. El cine en cuestión (que luego mutó a sala porno y punto de encuentro gay y hoy está cerrado) contaba con tecnología Cinerama, pantalla ancha, ideal para 70 mm. Y, claro, yo entonces entré como siempre (como a cualquier otra película de ciencia-ficción) a la espera de espacio exterior y grandes naves. Y tuve eso y mucho más y, ah, mi extrañeza de que allí todo ese futuro por entonces lejanísimo para mí comenzase en la también lejanísima Prehistoria. Y ese duro de roer hueso de tapir arrojado al aire para convertirse en satélite en órbita (acaso la mejor elipsis de la historia del cine destilando millones de años en un segundo). Y ese monolito alien apareciendo/generando los más trascendentes momentos evolutivos de la humanidad toda. Y yo saliendo de allí, intentando comprender todo lo visto con pupilas tan deslumbradas como las del odiséico astronauta Dave Bowman o tan confundida como la de la computadora cíclope HAL 9000.
Desde entonces y hasta ahora he perdido la cuenta de las veces que he visto y revisitado esta película atemporal, por siempre moderna y cuya única «arruga» es hoy la de su título alguna vez por delante y ahora cada vez más atrás. Y cada vez que la veo el recuerdo inolvidable de aquella primera vez. Ahí y entonces, yo —quien ya quería ser escritor— diciéndome a mí mismo, entre el pasmo y el alivio, que se podían contar las cosas de otro modo. Así. De un modo no estrictamente lineal ni con la claridad didáctica de Verne y de Wells y de Bradbury. Algo parecido a lo que —también por entonces— había sentido al escuchar por primera vez «A Day in the Life» de The Beatles; y a lo que sentiría unos pocos años después al leer por primera vez Matadero-Cinco de Kurt Vonnegut con Wish You Were Here de Pink Floyd como música de fondo; y algo más tarde con Pálido fuego de Vladimir Nabokov acompañado por la voz de Bob Dylan en «Visions of Johanna». Algo así como un todo-vale siempre y cuando valga-todo.
Después, casi enseguida, más Kubrick (probablemente el mejor reescritor del celuloide, alguien con una relación compleja con los libros a los que iba arrancando páginas mientras los procesaba y con los escritores a los que contrataba para tratarlos con modales un tanto destructivos). Y esto dijo Kubrick en una entrevista que lo dice todo: «Desconfío de quienes no escriben las cosas. Con los que sí las escriben, me muestro muy interesado por cómo lo hacen. Pero si utilizan uno de esos diminutos cuadernos elegantes con un bolígrafo de oro carísimo de la Quinta Avenida desconfío más que nunca». Y todo lo que Kubrick enseñaba a quien quería ser no director de cine sino director de cuentos y novelas. Eso de las indispensables «siete unidades insumergibles» con las que debe contar toda historia a escribir/filmar para así mantener el interés de quien lee/mira para ver. Eso de los tres actos perfectamente delimitados. Eso del regidor como estrella, del narrador como estilo más allá de todo género, de la mirada como personaje.
Escribí varias veces sobre ella, sobre la radiación de esos ojos bien abiertos sobre las nuestros, mirándolos mirarnos para que los miremos y así pudiésemos ver lo que vendría. Reflexioné sobre ello en mi novela El fondo el cielo: «Yo supe que aquello que acaba de ver era una maravilla extraña: un film de ciencia ficción donde el futuro no se la pasaba actuando de futuro. Allí, por una vez, no había énfasis en lo futurístico: el futuro era normal, el futuro era el presente, un presente que podíamos sentir cómo se alejaba flotando hacia el pasado, saludándonos… Tampoco había explicaciones. No hacía falta entenderlo todo… Lo que en la película se narraba era, sí, un momento histórico saludándonos con la mano mientras se alejaba».
La literatura —contar una historia— era esto, podía ser esto: la literatura era futuro-pasado-presente y ese, sí, my mind is going… a todas partes/tiempos y ¿está mal citarme?, ¿repetirme? No lo creo: a la hora de la verdad, uno no cuenta con demasiadas certezas categóricas que contar. Así, cuando escribo, me gusta pensar que yo miro a mis personajes (primitivos, por venir, maquinales, aliens) como Kubrick miraba a lo suyo, a los suyos, haciendo la suya para salirse con la suya. Así: la cabeza hacia abajo, las pupilas hacia arriba. Siempre. Así nos veía Stanley Kubrick desde sus películas; y ésta es la mirada que se repite una y otra vez, como en un juego de espejos, como en una carrera de postas. La del mismo Kubrick mientras miraba todas esas miradas desde el otro lado de la cámara, sin apuro, lejos de las presiones y los tiempos de un sistema al que no reconocía pero en el que, sin embargo, reinaba solitario y único. Mirando de abajo arriba, sabiéndose en lo más alto. Ese lugar donde a uno le gustaría saberse primero para que luego lo sepan los demás. Pero, claro, nunca se alcanzará semejante altura. Queda y resta la suma de ser conscientes de ello y de, entonces, disfrutar de su grandeza volviendo una y otra vez a mirar esas miradas, esa mirada.
Por eso no dejo pasar libro sobre aquel quien declaró que «todo aquel que haya tenido el privilegio de dirigir una película también sabe que, aunque sea como intentar escribir La guerra y la paz en el parachoques de un cochecito de parque de atracciones, cuando sale bien, no existe ninguna otra opción de vida que te haga sentir más feliz». Leer vidas felices de Kubrick o memoirs no tan felices de quienes lo conocieron/padecieron/amaron siempre me confirman lo que sabía a la vez que me descubren algo nuevo. La última de sus biografías que leí es la reciente Kubrick: An Odyssey, de Robert P. Kolker y Nathan Abrams. Aquí, de nuevo, lo mismo/diferente de siempre y (accediendo a archivos privados) un par de novedosos detalles. El que el proyecto inicial de un casi adolescente Kubrick haya sido el que resultó ser su último estreno (Eyes Wide Shut) y, para mí, lo más revelador de todo: el que la pesada respiración de ese astronauta avanzado decidido para desmantelar y deshacer la memoria de esa inolvidable y perturbada computadora de voz shakespeareana no fuese otra que la del propio Kubrick, grabada por él mismo, con una fuerte gripe durante el rodaje del film. Así, esa inspiración —su espiración— fue y es y seguirá siendo la mía. En 1968 y en el 2024 también y hasta que la muerte —esa tanguera elipsis que ¿fue y será una porquería?— nos desmonte y recompagine, si hay suerte, tan bien como en 2001 lo hizo y deshizo Stanley Kubrick.