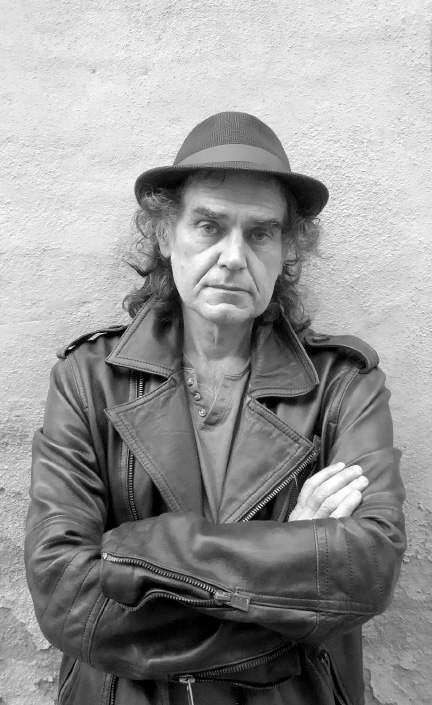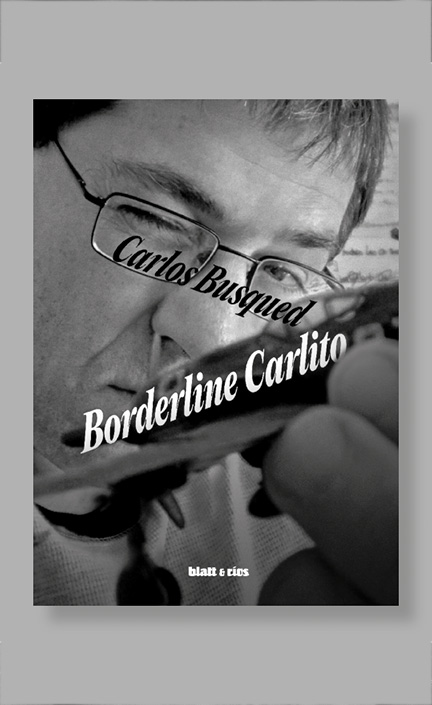POR JUAN CRUZ RUIZ

Luis Alemany Colomé fue el mejor escritor posible de su generación y de las que iban a seguirle. Los puercos de Circe, su obra maestra, agarró por la garganta la vida de una ciudad de provincias, naturalmente Santa Cruz, para explicarla con todas las señales que constituyen las variantes de lo que parecía una nave quieta buscando el porvenir de la noche.
Si estaba Alemany la noche estaba hablando. Sin Alemany la noche era muda como un cadáver pintado por Samuel Beckett. Era un maestro, pero no se le podía decir eso, porque antes era un escritor buscando en una orilla que iba y venía sin que él terminara de agarrarla. Fue un escritor haciéndose. Toda su vida.
Alemany explicó la noche y el día, pero la noche siempre lo marcó como si ese desierto que era la ciudad estuviera habitado por el mundo entero. Escucharlo hablar, incluso cuando despreciaba lo que tú le estuvieras diciendo, era una fortuna que regalaba la noche. La Universidad, que a su modo lo desperdició, fue un accidente de su vida. Acaso tenía que haberlo retenido, pero de alguna manera ni la universidad de entonces sabía cómo hacer valer, de qué manera, aquel talento.
Su carácter era el de Alemany; no hubo otro como él, ni en la desgracia ni en la alegría. Esta última, la alegría, a veces la ponía en marcha en contra de otros, como si estuviera buscando riña o carcajada, y eso a veces fue interpretado como una manera suya de quedarse solo.
Sin embargo, tuvo amigos que le ayudaron a ser él mismo en su adversidad y en su búsqueda, a veces confundido con la noche, o por la noche. Durante muchos años coincidí con él en las barras, a veces de hielo, de sus lugares nocturnos, y me llamaba Juanito para ponerme en mi sitio. Y ese mismo apelativo, que era muy propio de la época de los diminutivos, escondía todas las facetas de Luis: la del que se alegra de verte y del que, en seguida, creía haberte visto demasiado, y entonces te ahuyentaba, o tú no sabías seguir con él.
Nunca lo vi quieto en una conversación nocturna. Ni el alcohol, que fue un sustento, le quitó la alegría de inventar, hablando o escribiendo, cuando le daba la gana, ficción y realidad a la vez. Habitaba él solo en un mundo que no cultivaba la rareza de la bondad, sino la búsqueda ardiente de la controversia. Para él hablar o escribir era mirar por encima del hombro del párrafo ajeno; tenía razón, el suyo era mejor, porque bebía de muchos factores del genio.
Un día que lo felicité por el premio Canarias que con tanta justicia tuvo, y lo tuvo tarde, esa es la verdad. Me envió una carta para recordarme todos sus títulos de libros importantes, porque yo me había dejado atrás algunos de ellos. No había en él descuido, al contrario; su lucidez fue mayor que la luz que quiso robarle las noches.
Decir sí o no era, en sus juicios, no tan solo literarios, una banalidad para él: en sus mejores tiempos, que fueron también tiempos memorables de la ciudad, estaba a la vez con los viejos y con los jóvenes, y a las dos especies las tenía siempre bajo su dominio, el de su cultura, el de los libros que había leído, el de los autores que había frecuentado y a los que él trataba de tu o, por ejemplo, de Guillermito.
Estaba más cerca del bar que de la universidad, o del foro, o de aquel lugar de donde no se sabe si uno entra o sale y que se llama literatura. Había nacido para una gran obra, pero parecía que siempre estaba esperando, a su manera, que viniera el tiempo exacto en que esa obra se hiciera imperiosa, que le diera a él el nombre exacto de la escritura, para ser Luis Alemany, el mejor escritor de su tiempo, una celebración de la literatura.
No dejó que esta ciudad, a la que habían descrito otros, como el inolvidable Pimentel, se quedara sin su propio retrato. Buscar entre sus textos las semblanzas que inspiraron sus noches haría de Alemany el mejor relator que haya tenido la Santa Cruz mortecina a la que él le regaló broma y vida, nocturnidad y alevosía.
Armado de un humor que no conoció, en su tiempo, ni después, parangón posible, era también un exigente lector de los demás, implacable, bien informado, ilustre. Jamás dijo que sí a un texto ajeno que no valiera la pena. Fue igual de implacable con su propia escritura, que por eso nacía, desde que empezó a escribir, como si estuviera puliendo el porvenir de su prosa. Algunas bromas suyas cayeron en la tristeza de otros, pero él no sabía hasta qué punto lo que iba diciendo, por burlarse de los espejos que le venían rotos, que los demás también tenían su corazón o su corazoncito.
Era un hombre exigente, muchas veces burlón, pendiente de los juegos de palabras, como los de sus mejores maestros, y también consecuente con una memoria de la escritura que le generó admiración y a veces, cómo no, en un mundo como el de la literatura, envidias, entre ellas las de sus colegas, a la vez admiradores de su talento y enfadados con sus ocurrencias.
La noche era, desde su juventud de escritor y de ciudadano, el alimento de su imaginación y también de su alegría. Era una alegría propia, hecha por él y para él, y era también la consecuencia implacable de un sentido del humor que agarró de autores, como Guillermo Cabrera Infante, la pasión por contar lo que pasaba más allá de la madrugada para convertirlo en literatura y en luz implacable.
Nunca vi, en sus años más lúcidos, cuando era el más promisorio de los escritores que compartían la noche y los bares, que perdiera el rumbo del escritor que fue. Llevaba por dentro el futuro. Saber que ha muerto es una noticia horrible. Muere él y muere una enorme cantidad de literatura, la que escribió, la que dejó pendiente.