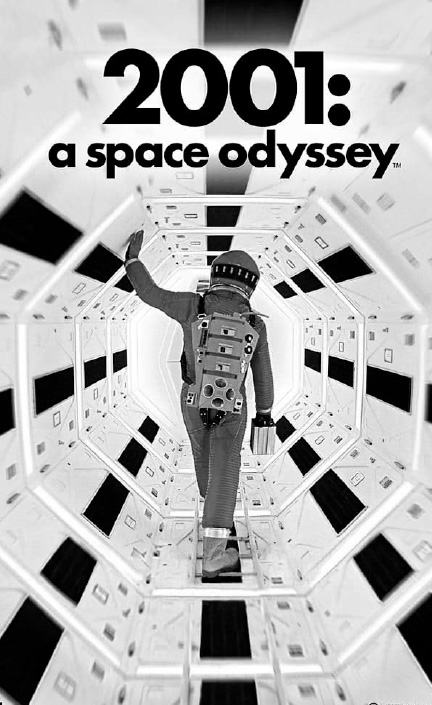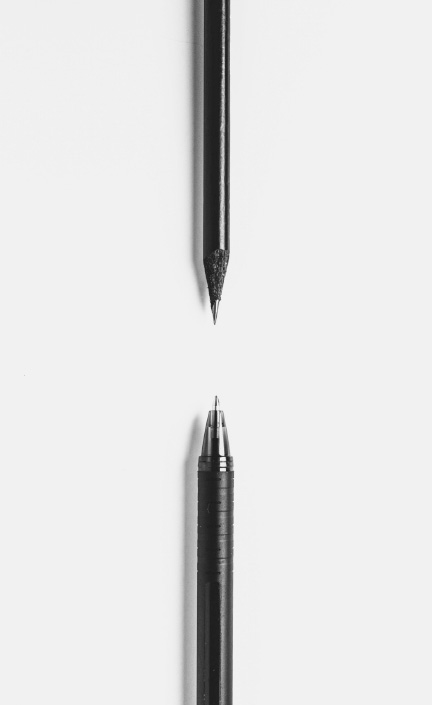Los letrados medievales comprendieron que no eran la teoría ni mucho menos la dogmática teológica, las que podrían tratar el saber de la palabra por mediación de la palabra. Es en la praxis verbal, la vivacidad de la lengua que se habla, donde cabe tratar el funcionamiento del significado. La enunciación es, justamente, el acto de enunciar y el significado depende de quien lo recibe y lo descifra. Es una relación, no un ente. La rodea un contexto donde una misma palabra puede significar distintas cosas, o sea: nombrar distintas cosas otorgándoles distintas coseidades, consistencias y contornos. Hasta la palabra impresa, releída, puede alterar su significado, con lo que se advierte que soporta varios, es polisémica.
Todo esto exigió una transformación de la gramática como ciencia no ya de la significación sino de los modos de significar: congruencia, plenitud y perfección formal del discurso, con lo cual todo se deslizó hacia la dialéctica, arte de probar y demostrar, y la elocuencia, arte de persuadir, no sólo emotivamente sino lógicamente, por medio de la retórica. La disciplina descubierta por Bacon se volvió interdisciplinar y estudiar el signo abarcó lo que hoy llamaríamos todo un sistema cultural. Así Hugues de Saint-Victor propuso que toda lectura fuese triple: la del docente, la del alumno y la del lector independiente. Obsérvese que ninguna de las tres aparece controlada por el teólogo. Maestro y discípulo pueden discutir entre ellos y el lector, discutir consigo mismo.
El arte de leer se torna dialéctico en el viejo sentido que los griegos daban al dialektós, al diálogo, la conversación. Con ricos alcances, y vuelvo al Eriúgena: aparición de lo inaparente, afirmación de lo negado, comprensión de lo incomprensible, expresión de lo inefable, acceso final a lo inaccesible. Ahí es nada la tarea semiótica de nuestro buen primate, seguramente el animal más pretensioso (propio de la tensión) de la creación. Lo suyo, lo nuestro, es el medieval entimema, un argumento que tiene como término medio un signo, algo posible o algo plausible. La actividad humana con la palabra es, en efecto, una población con unas cosas posibles de hacer y dignas de aprobación hasta el aplauso.
Ya que todo este proceso, en las reconstruidas ciudades europeas de la Baja Edad Media, no podía ser conducido por la teología, ciencia de Dios, desaguó en la más humana obra del primate semiótico: la historia. La contorneó Beda el Venerable: recoger los hechos, anunciar el futuro y decir lo que hay que hacer. En una palabra: el saber es una praxis y la praxis del hombre se llama historia. Joaquín de Fiore la dividirá ya en épocas.
Según se ve, se trata de todo un programa moderno. Y, como siempre, hay una reacción contra él, la reacción otoñal de la Edad Media, a la que Huizinga dedicó un hermoso libro. Menos luz, más oscuridad. Menos alegría semiótica, más tristeza irracional. Ockham y Duns Escoto pierden la confianza en la razón: Dios actúa de manera irracional y, en consecuencia, la fe no da razones. Entre un individuo y otro hay diferencias insondables, infundables, que la palabra no puede conciliar. Nada universal puede predicarse salvo las formas puras y abstractas de los signos, que son meros signos y nada significan. El hombre, nuestro querido primate, sólo entiende de cosas inmediatas y concretas. El resto del universo le resulta incomprensible. Es competencia exclusiva de Dios, en quien se cree o no se cree, en cuyo caso el panorama es cosa de locos, el loco del carnaval medieval tardío. Salvo en los días de fiesta y carnestolenda, para el hombre, no existe.
Por supuesto, sigue en pie la palabra revelada, directamente inspirada por Dios. Bien, pero ¿en qué lengua ha hablado Dios? ¿Por qué su palabra necesita ser traducida? Pero aún más: ¿por qué necesita ser sometida a exégesis? ¿No están los sabios imbuidos de su inspiración como para decir claramente su verdad y cortar tanta facundia exegética? ¿Es acaso polisémica la palabra de Dios? ¿Tan ambiguo es un saber autorizado por Dios como para no evitar enfrentamientos que pueden acabar en mazmorras y hogueras?
Los letrados anteriores al sombrío otoño medieval habían sustraído el pensamiento secular al control teológico y a la penumbra mística. Pero la modernidad habitualmente enfrenta a la recaída antimoderna. En esto, volvemos a pensar en aquella Edad Media que no quedó tan atrapada por las fechas subsiguientes como para dejarla de lado como una reliquia. Según ocurre siempre en la historia, todo está por hacer.
Wenceslao Castañares: Historia del pensamiento semiótico, 2: La Edad Media, Madrid, Trotta, 2018.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]