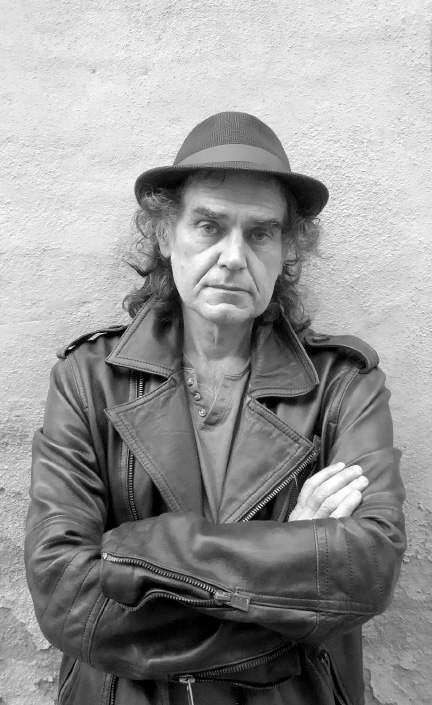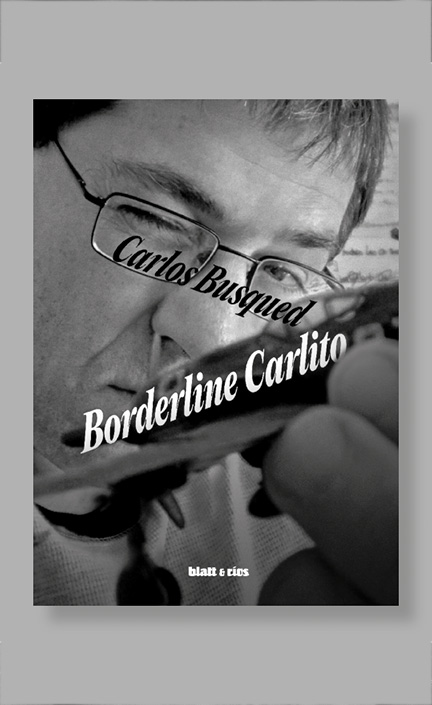POR MATÍAS CANDEIRA

Puede servir hallar, pero me gusta más encontrar. A lo mejor Ángel Zapata preferiría el primero, por la resonancia filosófica, ese paso mullido del lenguaje que abre algo secreto en el sonido final. Encontrar al otro, pues. Al árbol blanco del paraíso. Toparse un día con la materia de la que están hechos los sueños. Eso decían en El halcón maltés.
*
Una tarde entre semana hace casi veintiún años. Me he saltado las clases en la Facultad de Ciencias de la Información por un motivo más que justificado. Muchas noches, el insomnio y la lectura me hacen arder. Miento sobre la universidad y (más) sobre mi voluntad absolutamente nula de labrarme un futuro útil, dado que el año anterior trabajé unos meses en la sección de pescadería de El Corte Inglés. Ahí atendía a ancianas ratoniles cubiertas de visones y sortijas que me pedían un kilo de langostinos tigre, eres muy lento, tengo prisa, y mi deseo de vivir había abandonado el edificio. La verdadera vida estaba ausente. Es un libro entero de Ángel y una frase de Rimbaud. Voy avisando: esto va a estar plagado de rimas internas.
*
Hace sol, un sol feriante y cereal que echa la siesta. La voz de Ángel mientras sostiene un pitillo se sienta en el rincón. Su figura grandullona; su pausa de vidrio seco antes de hablar, a medio camino entre la tartamudez y la claridad filosófica. Lleva, ¿cuánto? ¿Treinta años dando clases? Me parece que lo estoy escuchando ahora mismo advertirme. «La nostalgia legitima lo dado, es peligrosa». «Museiza la falta».
No estoy seguro de si lo dijo alguna vez o soy yo el que falseo el lenguaje que me legó en sus clases. Importa poco, en realidad. Es algo sobre lo que él me prevendría ahora. Jamás he vuelto a encontrar a alguien que me interrogara –a mí, a lo que escribo– con esa ferocidad, esa ternura, esa inteligencia. Escribí mejor, mucho mejor, diría, cada vez que le vi mirarme sabiendo exactamente dónde estaba el problema, cada vez que me dijo: «En tu relato no hay deseo. No somos nada sin el deseo».
*
Es 2003. Llevo casi un año apuntado a un taller de escritura que entraría en la categoría de lo olvidable. No puedo precisar la forma de las caras ni tampoco los nombres, solo sé que, en una de las últimas clases del curso, después de leer, uno de ellos me dice: «Tú te crees el más listo de la clase, ¿verdad?» Es probable que más tarde me hiciera muy pequeño en casa, sobre la cama, de noche, removiendo esa frase que me escocía en la piel. En ese momento puede más la voluntad por escapar de allí.
*
Decía que el verbo es encontrar. Otra vez es verano. Por pura casualidad, me topo por primera vez con uno de sus textos más breves en una revista digital. Se titula «Pandemia» y está incluido en Las buenas intenciones y otros cuentos. Un científico intenta patentar un cazo de leche que canta villancicos. La leche parece un ser esforzado y digno de ternura y compasión, pero desafina A Belén pastores de forma dramática. El funcionario de la oficina trata de disuadir al científico. El invento no sirve para nada.
Escribimos –esto también lo aprendí tiempo después, escuchándole– para lograr que nuestra inutilidad arda contra el viento; un viento de realidad domesticado con rebuznos y mugidos, como el del funcionario de la oficina de patentes, en un mundo destrozado por la falta de sentido. «Ya no hay objetos sólidos. […] Ahora solo hay objetos que se acoplan y otros objetos que se desacoplan, larvas que viajan de un continente a otro» («Días de sol en Metrópolis»). Escribimos para acercarnos a algo que nos faltará siempre.
*
Abro uno de mis cuadernos y escribo una lista con algunos libros que Ángel colocó en mi vida, en el taller o fuera de él. Pórtico, La tierra permanece, Solaris, Cazadores en la nieve, La puerta en el muro, Un fragmento de vida. Los cruzó en mi camino como una bomba de fabricación casera que seguiría estallando sin descanso en el espacio y el tiempo, porque hoy continúo hablando de algunos en mis clases de escritura. Como él, también trato de crear una sombra chinesca en la vida de otros, de abrirles una puerta que ya no quieran cerrar.
He leído muchas otras cosas en estos veinte años, de acuerdo, pero aún me pego a esos cuentos y novelas como una mosca a la fruta que jamás se pudre. La verdadera vida está siempre ausente, sí, pero a veces pienso que Ángel se encargó de darme el pomo y la hoja de la puerta. Es de un color blanco hueso, la cubre el fuego o la lluvia, no me preguntéis por qué.
*
Los discípulos riman siempre de alguna forma con sus maestros. Los primeros se funden con el cuerpo de los segundos, es natural. Espejean, quieren reflejan sus vísceras, es natural también y no hay que sorprenderse. Hasta que un día tienen que soltarse de ese cuerpo que alcanza la altura del cielo. Casi siempre hay que hacer una cesárea. Nacimiento, muerte. Otra vez nacimiento en un nuevo vacío.
Mi primer libro lleva años descatalogado. No suelo hablar de él porque siento que coge demasiado de ciertos relatos de Ángel, que son los buenos de verdad. «Belvedere», «El valor», «Días de sol en Metrópolis», «Un día vendrá», «Migraciones», «Mientras dicen adiós». Prefiero que lo lean a él y que de mí se queden con mi último libro, el disfraz más reciente. Espero que no se tome esto como una deslealtad, y si lo es, tampoco importa, porque hace mucho que somos escritores muy distintos.
*
No es ningún secreto: Ángel rimó a su manera con Medardo Fraile, su maestro y amigo, diría. Medardo fue un cuentista extraordinario que escapó de la membresía del canon de la literatura española en cuanto se exilió a Glasgow y, que yo sepa, nunca participó mucho en la lógica depredadora del mercado editorial. Es curioso cómo se desfiguran los recuerdos. Cuando Medardo murió en 2013, Ángel enfermó de tristeza un tiempo, todos sabíamos que su duelo iba a ser muy largo. Recuerdo una tarde coloreada de gris planicie. Algunos alumnos y amigos de Ángel fuimos a estar a su lado, a rimar con él en su dolor. ¿Despedíamos a Medardo? ¿Qué hacíamos ahí, exactamente?
He tecleado «estatua Medardo Fraile» y Google no ha arrojado resultados. Después «placa Medardo Fraile», y tampoco. Hasta que he encontrado la verdad parcial del recuerdo. Claro que fuimos allí, pero en 2015. Lo que celebrábamos en realidad era que se le había puesto el nombre de Medardo a unos jardines. Lo verdadero en todo caso, lo que sigue quemando tal y como yo lo recuerdo, era el dolor de Ángel. De eso yo no puedo hablar.
*
Creo que mi carrera como escritor empieza de verdad en los últimos días de su taller, en 2006 o 2007. Tardes lacias, crepusculares, desmayadas. Él fuma en la puerta de la clase en una de las pausas. Hablamos. Imagino que le hice alguna pregunta implorante y difícil de contestar sobre el futuro, qué venía después de acabar un libro. Esto sí lo recuerdo con claridad,- Ángel me miró y dijo, más y más transparente su voz. «Yo ya no puedo enseñarte nada más».
Si reordeno las piezas, por esos mismos días me viene a la cabeza otro momento. En aquella época no teníamos piedad en el grupo del taller, escribir era un juego muy serio. Le pedíamos al resto lo que cada uno a sí mismo: desnudez, verdad, estilo, lenguaje para desconocer la realidad. Despellejaron el relato que llevé esa semana hasta un nivel y que hoy solo veo como algo natural. Ángel remató su tumba con su análisis. Más tarde tuve que tomar una decisión: reescribir inmediatamente el texto, dejarlo dormir unos meses o tirarlo a la papelera y pasar a asuntos mejores. Se titulaba Noche de bodas. Nunca quise corregirlo porque no lo veía necesario. Lo publiqué años después en mi segundo libro tal y como llegó a esa clase. Un relato leproso, juguetonamente apestado, que cruzaba las murallas de la ciudad y se internaba solo en el bosque, igual que quien lo escribió.