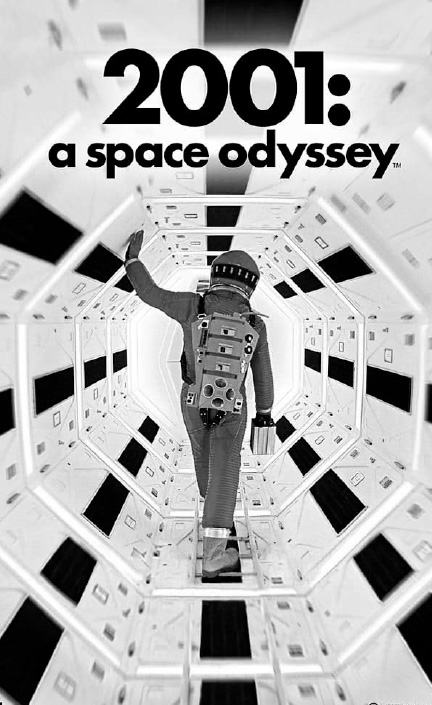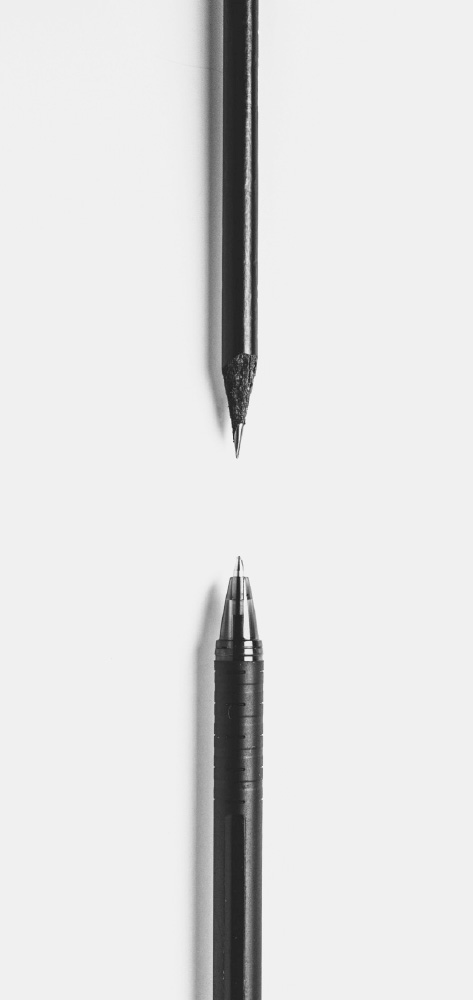
La salida de madres del relato que originó la novela que trabajo ahora fue más dramática. Al principio fue un cuento largo que transcurría durante una de las marchas convocadas en Caracas y otras ciudades del país para protestar contra la crisis económica y el giro autoritario de Nicolás Maduro a partir de 2015, cuando la colisión de partidos opositores al gobierno obtuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional y el presidente reaccionó traspasando las competencias del parlamento al Tribunal Supremo de Justicia. Dos personajes principales llevaban el argumento, uno por cada polo del enfrentamiento político. El primero era Pocaterra, un líder estudiantil que trabajaba con la colisión, a quien Satanás acosaba; al segundo le decían el Flaco José: era un exconvicto que se buscaba la vida algunas veces como saboteador de manifestaciones, otras como médium atormentado por el espíritu del malandro Ismael Sánchez.
Los efectos individuales de la satanización del adversario con fines políticos era el tema que me planteaba cuando entreví la historia detrás de aquella marcha de la vida real (acaecida el 19 de abril de 2017) a la que sazoné con rasgos fantásticos. La satanización es uno de los procesos intelectuales en la base de la mentalidad moderna fraguada hacia finales de la Edad Media. Al procedimiento de depositar los remanentes bestiales de la humanidad en un locus exterior abstracto que llamamos maldad me refiero de pasada en mi ensayo de 2016, Madre mía que estás en el mito. En la novela quise profundizar desde la ficción el significado de someter la alteridad a ese proceso. El uso de Satanás y sus demonios como arma política, sin importar su efecto devastador sobre la psique gente, persiste en la actualidad, como prueban los noticieros de cualquier país. Un impulso deliberado en mi obra es la necesidad de elevar a la universalidad ciertos matices del país fracasado de donde vengo, o al menos intentarlo. La polarización política con que Venezuela ha transitado el primer cuarto del siglo es única por sus rasgos de sociedad poscolonial, pero la conversión del otro en montruo, la incautación de su discurso para ridiculizarlo y su equiparación con todo lo que está mal y es feo son formas de violencia epistémica —y a veces muy real— que se repiten en muchas sociedades. Pienso en Estados Unidos. En Rusia. En Israel. En Argentina. En Nicaragua. En El Salvador. En España…
Para el momento cuando se encontraron Pocaterra y el Flaco José en la marcha, el cuento ya sobrepasaba las quince mil palabras, e iba camino de convertirse no en una nouvelle, como me habría gustado, sino en una novela, y de las largas. Además, había comenzado a notar la necesidad de profundizar en las motivaciones de los personajes y comprender por qué a uno lo perseguía Satanás y al otro, un fantasma. También había comenzado lecturas en dos direcciones que primero juzgué afines, pero que a medida que avanzaba se iban separando: la demología y el espiritismo de María Lionza. A esta última se la puede definir como la religión autóctona venezolana en donde se combinan la cosmovisión amerindia, el culto popular católico a los santos y la devoción de los africanos por los ancestros. Las lecturas me llevaron a ver el error en mi argumento: el universo ficcional al que pertenecía el Flaco José no podía ser el mismo de Pocaterra, si bien la sociedad venezolana está llena de espiritistas marialionceros y líderes estudiantiles. Donde yo me imaginaba una novela, en realidad había dos. Una estaría poblada por demonios; la otra, por las «entidades» de la religión de María Lionza, entre las cuales Ismael Sánchez tiene un puesto destacado, como figura principal de la Corte Malandra, una de las veintuna que integra el panteón de la diosa, ubicado al centro del país, en la serranía de Sorte: un poco Olimpo y otro poco montaña mágica.
Dejé a Pocaterra durmiendo con Satanás en una carpeta titulada «Energúmeno», y me dediqué a profundizar en el universo del Flaco José. Concebí ese personaje para un cuento que comencé a escribir en 2004 y que apareció bajo el título de «La pelvis de María Lionza» en The Barcelona Review, en 2015. Con importantes transformaciones, ese relato aparece ahora en un libro aún inédito con el título «Hueso Sacro», en honor a una estatua de María Lionza que está en Caracas. Me refiero a la que se encuentra en la autopista Francisco Fajardo y sostiene con los brazos arriba el hueso de una pelvis femenina. Es una imagen icónica de la ciudad. Yolanda Pantin le dedicó en 2002 el extenso poema El hueso pélvico, en donde relata el recorrido de una marcha por la ciudad. En uno de los sus versos encontré el sentido de mi novela:
«Vamos los sobrevivientes
junto con la marea,
vamos por las carreteras
atascados
en un tráfago de almas»
La marcha imaginada por mí hacia finales de 2021 y la recordada por Pantin dos décadas antes se funden en la misma imagen del tráfago de almas. Sobre ese tribulado conjunto voy haciéndome preguntas. La novela ya no es el relato de una manifestación popular en donde se enfrentan dos puntos de vista distintos sobre una coyuntura, aunque el peso de la política sigue siendo inmenso y la satanización del otro, un tema fundamental. Me preocupa ahora el alma del ladrón que padeció traumas en la cárcel, ese alma que se desplaza para que un criminal muerto se vista con su carne ajada. Aquella ficción que comenzó en las calles de Caracas avanza dentro de la intimidad de uno de sus ciudadanos más vulnerables: el hombre preso de sus circunstancias, a merced de un muerto embaucador y agresivo, tanto como de un país despedazado y violento.