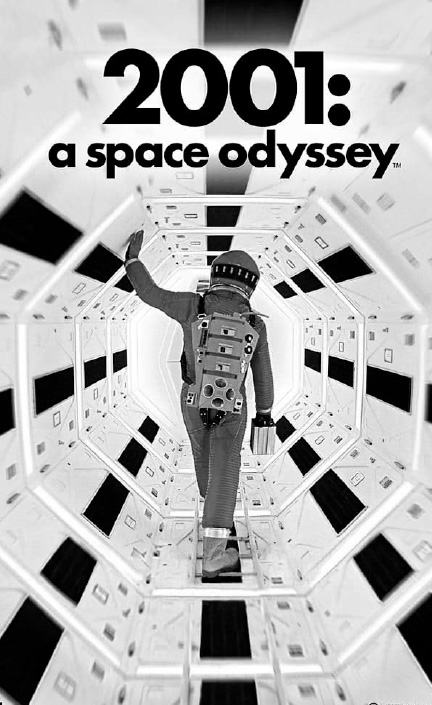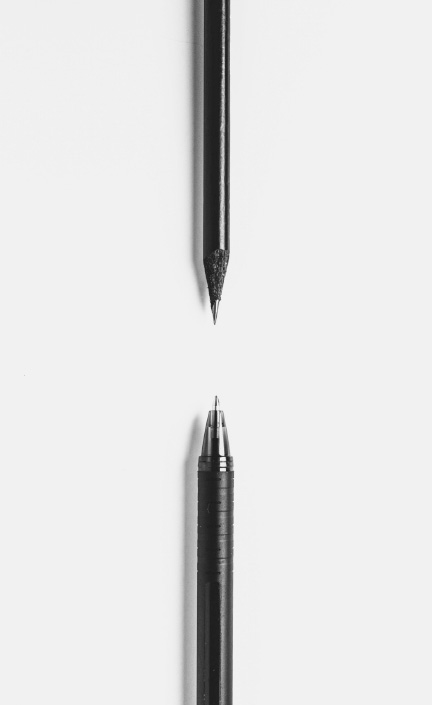Para un hombre sociable y preocupado por el sufrimiento de los pueblos menos favorecidos, pero que a la vez gustaba de pasarse el tiempo aislado entre discos y libros, brindó unas charlas en Berkeley, California, en otoño de 1980, que se acabarían editando con el título de Lecciones de literatura (Alfaguara, 2013). Tal vez no viéndose cómodo en esa tesitura al hilo de esta contradicción de carácter que él mismo explicó en A fondo que acabamos de apuntar, durante años se había negado a afrontar tamaña experiencia, pero al fin Cortázar aceptó dar un curso universitario de dos meses en los Estados Unidos. Las clases llegarían a su punto máximo de interés cuando el escritor, ya teniendo una edad suficiente para hacer cierto balance de lo creado, se refería a su evolución de escritor y analizaba su obra: cómo nacieron los cronopios y cuentos insuperables como «La noche boca arriba» o «Continuidad de los parques», el desafío que le supuso la novela Libro de Manuel y el sentido de Rayuela y su proceso de escritura, la novela que se habría con la singular frase «¿Encontraría a la Maga?» y que, en 1963, cambió moldes en el género y cautivó a una cantidad de lectores inesperada por parte del propio autor, que desde el primer momento consideró que su tan singular narración atraería a gentes de su misma generación. Para su sorpresa, fueron los jóvenes los que reaccionaron con fervor ante ese largo libro, difícil, denso, travieso, de aplastante originalidad, compuesto por dos extensas partes, «Del lado de allá» (entiéndase, París) y «Del lado de acá» (Buenos Aires), y una sección final, consistente en unos cien textos más, titulada «De otros lados (capítulos prescindibles)». Y todo con un «Tablero de dirección» previo en el que Cortázar aseguraba: «A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo dos libros. El lector queda invitado “a elegir” una de las dos posibilidades siguientes». Y entonces explicaba los dos modos de abordar la lectura: uno corriente, lineal, y el otro con un orden sugerido, como si se saltara de cuadro a cuadro en una rayuela.
Con motivo del cincuentenario de la novela, se organizaron muchos homenajes, el más simbólico el que se celebró en Buenos Aires: la Plaza del Lector, donde se ubica la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y de la Lengua, recibió el nombre de «Rayuela»; y en París, el Instituto Cervantes le dedicó la exposición Rayuela. El París de Cortázar. En esta ciudad moriría el autor argentino, a los setenta años de edad; se había establecido en ella a inicios de los cincuenta, y dedicaría seis años a la escritura de la novela en una época de gran pobreza pero también de enorme creatividad y felicidad.
El hecho de que el protagonista, el emigrante argentino Horacio Oliveira, busque a esa mujer enigmática ―que tuvo un origen real; así lo confesó Cortázar al crítico y profesor Andrés Amorós: «[…] la mujer que dio el personaje de la Maga tuvo mucha importancia en mi vida personal, en mis primeros años en París. Era como ella, no es ninguna creación ideal, no, en absoluto»―, a la que ni siquiera podrá olvidar una vez esté de regreso en su Argentina natal, implica recorrer las calles de París de forma pormenorizada. De hecho, Amorós, en su edición crítica de Rayuela (Cátedra, 1984), incorporó un callejero de la ciudad para que el lector pudiera seguir a los personajes, además de cientos de notas a pie de página para contextualizar las referencias literarias, urbanas y jazzísticas que abundan a lo largo de sus más de seiscientas páginas. Pues, «si hay una falla en Rayuela, es que se desenvuelve en gran parte en un nivel intelectual de difícil acceso al lector común. Su erudición, aunque ingeniosa y ágil, intimida», escribe Luis Harss en Los nuestros (Alfaguara, 2012), reedición de un trabajo suyo de 1966 dedicado a los diez autores latinoamericanos más significativos de hace cinco décadas (Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Asturias, Guimaraes Rosa, Onetti, Rulfo y Cortázar).
En él, Harss presentó a un «Cortázar, brillante, minucioso, provocativo, adelantándose a todos sus contemporáneos latinoamericanos en el riesgo y la innovación. Cortázar nos ha dado mucho que pensar». Aún hoy, desde luego. En toda aquella serie de actos, Casa América organizó una mesa redonda titulada «Rayuela a los 50 años. Celebración de un libro mítico», y el viejo amigo del escritor Julio Ortega ―catedrático de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Brown― dictó una conferencia en la Universidad de Alicante en la que habló de «una obra innovadora» aunque cada generación la interpreta a su manera. Y es que el hecho de que la novela sea algo así como un collage, una propuesta literaria multiforme, abierta, sugiere lecturas siempre renovadas. El crítico peruano, desde que leyó la obra a los veinte años, ya entendió cómo Cortázar fue rompiendo tabús e incorporando a la narrativa asuntos variados sin tapujos: la sexualidad, el lenguaje poético y la poética urbana, la cultura popular mezclada con la erudición y, muy especialmente, el humor.
Todo este alarde de originalidad general en su perspectiva literaria tuvo un punto de inflexión con la obra que estamos comentando, ya que según Harss, «Cortázar pareció clausurar una etapa de su obra» y, con Rayuela, «una “antinovela” explosiva que es una agresión, que arremete contra la dialéctica vacía de la civilización occidental y la tradición racionalista», mostró al mundo literario una forma de escribir «ambiciosa e intrépida» hasta lograr «un manifiesto filosófico, una rebelión contra el lenguaje literario y la crónica de una extraordinaria aventura espiritual». El texto, cabe decir, se iba a titular «Mandala», ya que, como dice el propio Cortázar: «Cuando pensé el libro, estaba obsesionado con la idea del mandala, en parte porque había estado leyendo muchas obras de antropología y sobre todo de religión tibetana. Además, había visitado la India, donde pude ver cantidad de mandalas indios y japoneses».
Sin embargo, Cortázar pensó que se trataba más bien de un título solemne, y si por algo se caracterizó el autor fue por su visión lúdica de la vida: «En Rayuela, la broma, el chiste y la burla son no sólo condimentos, sino parte de la dinámica de la obra misma. Con ellos Cortázar construye escenas enteras. Nos prepara una sorpresa y un chasco en cada página […] todos los recursos del arte cómico se suceden en su obra con un virtuosismo deslumbrante», dice Harss. Es más, probablemente la escena más desternillante sea la que el propio Cortázar le comentó al propio Harss: ese momento en que dos personajes que viven uno enfrente del otro preparan un artilugio para llevarse cosas por el aire para evitar subir y bajar escaleras. De tal modo que «Oliveira tiende un tablón de ventana a ventana», explica Harss, y «Talita, en bata, cruza por el tablón jugándose la vida». Cortázar glosó ese pasaje con una mezcla de profundidad psicológica y «broma desaforada».
Y en efecto, todo es juego, sonrisa, divertimento en Cortázar. No en vano, se formó de joven leyendo a los surrealistas (la mayoría de su biblioteca estaba formada por volúmenes en francés) para acabar comprendiendo que la mejor manera de buscar la verdad y la gravedad de la vida era mediante el filtro humorístico. Ello tanto en lo literario como en el plano autobiográfico. Según reseña el estudioso chileno, «Cortázar sugiere que el humor ha sido también una especie de mecanismo de autodefensa en etapas “surrealistas” de su vida personal. Recuerda los años angustiosos de los cuarenta, cuando la realidad argentina se le había convertido en una interminable pesadilla». El régimen peronista lo hartaría hasta llevarle a la emigración parisina. Sería su gran salto de rayuela.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]