«Emilse se internó con entusiasmo en la boscosidad modernista de su páginas porque la historia refería un pasado y una geografía que ya conocía: la selva del Vaupés, el territorio donde sus ancestros y ella misma habían nacido, junto a la frontera con Brasil, donde los cubeos, una de las 62 naciones originarias que habitan la Amazonía colombiana, viven desde hace generaciones»
POR JOSEPH ZÁRATE

Cuando Emilse Triana piensa en La vorágine recuerda, sobre todo, las cicatrices en la espalda de su abuelo. Por esos días, ella era una adolescente, y en el colegio José Eustasio Rivera —un internado para chicos y chicas indígenas donde estudiaba— le habían dado como tarea leer la única novela del reconocido poeta e intelectual colombiano. Para ella no era un libro cualquiera. No porque fuera una lectura obligatoria en las escuelas de su país. No porque la novela tuviera para ese momento casi cien años, unas 180 ediciones oficiales en el mundo, una película, una telenovela y una miniserie; o porque fuera reconocida por la crítica como «la gran novela de Colombia», «la gran novela de la selva», una obra cumbre de las letras hispanoamericanas. Emilse se internó con entusiasmo en la boscosidad modernista de su páginas porque la historia refería un pasado y una geografía que ya conocía: la selva del Vaupés, el territorio donde sus ancestros y ella misma habían nacido, junto a la frontera con Brasil, donde los cubeos, una de las 62 naciones originarias que habitan la Amazonía colombiana, viven desde hace generaciones.
Para Emilse, la trama no era una mera ficción inspirada en hechos de inicios del siglo XX. Cuando se adentraba en la aventura desesperada del poeta fugitivo Arturo Cova y la joven Alicia, desde los llanos orientales hacia la profundidad de la selva; cuando se le encogía el corazón acompañando a Clemente Silva, yendo de cauchería en cauchería en busca de su hijo; cuando imaginaba su espalda lacerada como corteza de siringa, las torturas a las que eran sometidos los peones indígenas, mulatos y colonos, las mutilaciones y los azotes, las violaciones a las niñas, los cuerpos comidos por los perros, la explotación de personas parecidas a ella a cambio de alcohol y baratijas, endeudadas para siempre, sobreviviendo casi como esclavos, Emilse recordaba lo que su abuelo Francisco le había contado sobre su juventud en las barracas de la frontera, extrayendo goma para los patrones brasileños.
En especial, venía a su mente el día en que le enseñó sus marcas.
—Eran tres cicatrices largas sobre la espalda, gruesas, como si le hubieran dado latigazos. Que los hacían trabajar meses y meses para pagar el hacha, la ropa que les daban. Así me dijo. Pero no quiso contar más, y yo no quise insistir.
Emilse me cuenta todo esto por teléfono. Sin haberlo planificado, ambos acabamos de releer la novela de Rivera. Nos conocimos el año pasado mientras realizaba un viaje junto a el curador catalán Claudi Carreras y el fotógrafo caqueteño Andrés Cardona, que empezó en los Andes de Quito y terminó en Belem do Pará, junto al Atlántico: la ruta que hizo Francisco de Orellana hace cinco siglos, quien descubrió para Europa el río Amazonas cuando iba en busca del País de la canela. En la primera parte de esa travesía, visitamos las ciudades más importantes de la selva colombiana para entrevistar a sabios indígenas, científicos, artistas, activistas e intelectuales que siguen produciendo conocimiento desde sus territorios. La investigación sería la base para montar, junto a ellos, una gran exposición sobre las Amazonías en el Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona (CCCB) que hoy, por supuesto, dedica un lugar especial a La vorágine, con fotos de la época, mapas y reproducciones del manuscrito de Rivera, uno de los primeros escritores latinoamericanos en denunciar a través de su obra las atrocidades cometidas por la explotación del caucho.
Durante ese primer viaje, con La vorágine (versión para Kindle) en la mochila, recorrimos varios lugares que la obra de Rivera menciona, espacios que hoy son ciudades o pueblos que casi nada tienen que ver con aquellas aldeas descritas luego por antropólogos en la segunda mitad del siglo pasado, como Sibundoy, Mocoa, San José de Guaviare, Inirida y Mitú, capital del Vaupés, donde vive Emilse, joven guía turística, quien me cuenta que en su ciudad acaban de terminar una semana de actividades culturales y debates alrededor de la novela centenaria.
—La seguimos leyendo porque habla de la manigua, de lo que uno siente cuando se adentra en ella, de que es imposible domar este territorio, del precio que pagas cuando lo intentas.
Le cuento que he vuelto a la novela, esta vez en una “edición cosmográfica” publicada en setiembre pasado por la Universidad de Los Andes. Margarita Serje y Erna von der Walde, editoras de esta entrega, toman la última versión que publicara José Eustasio Rivera en vida (en 1928, el mismo año que falleció) y rescatan los mapas que el autor incluyó y que fueron omitidos en ediciones posteriores. Presenta también seis mapas diseñados especialmente para acompañar al lector en la travesía por la región orinoco-amazónica, e incluye una selección de escritos de naturalistas, misioneros, funcionarios y especialistas de las ciencias sociales, que dan un panorama de los imaginarios que se han ido creando sobre el territorio donde transcurre la novela, y que abren el camino a su dimensión histórica, un rasgo que sostiene su inquietante actualidad.
Mientras conversaba con Emilce, pensaba en el por qué. Y recordaba al poeta Arturo Cova, y la paradoja entre su mirada racista y deshumanizadora hacia los indígenas (tan vigente hasta hoy) y su determinación para dejar un testimonio escrito sobre la vida esclavizante del caucho. Recordaba al sabio francés (claramente inspirado en el explorador Eugène Robuchon, contratado y luego desaparecido por la Casa Arana) que intentó denunciar a través de sus fotos las atrocidades contra los pueblos originarios. Recordaba (aunque la novela no lo menciona explícitamente) el informe de Roger Casement, el cónsul británico que en 1910 verificó que, en la misma selva del Putumayo, donde Robuchon había desparecido años antes, unos 30 mil indígenas (entre muruis, boras, nonuyas, ocainas, andoques, resígaros y muinanes) fueron exterminados a manos de la Casa Arana, cuyo territorio de caucherías era conocido como «el paraíso del diablo».
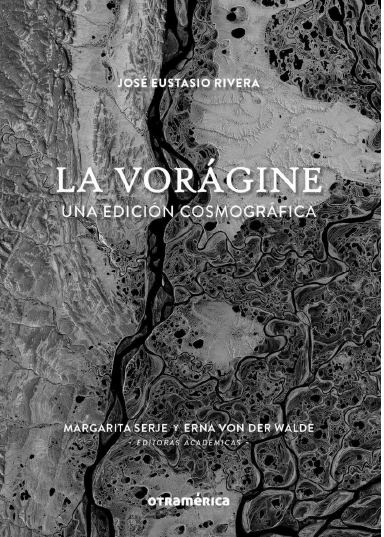
En todos estos casi veinte años de caminar y navegar distintas selvas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú (de donde soy) he visto cómo las petroleras, las hidroeléctricas, la deforestación (impulsada por la minería ilegal, la ganadería intensiva y el agronegocio) y las mafias del narcotráfico (aliadas con una profunda corrupción estatal) siguen empujando a las comunidades indígenas a huir de sus territorios o a meterse en negocios ilegales para sobrevivir.
La novela de Rivera nos recuerda que ese pensamiento racista disfrazado de ciencia, impulsado por grandes capitales que hace cien años financiaban exploraciones convencidos de tener la misión de llevar la “civilización” a esas selvas inhóspitas, está lejos de desaparecer. El personaje de Arturo Cova, sobre el final de la novela, parece referirse a eso cuando habla de uno de los patrones caucheros:
«Funes es un sistema, un estado del alma, es la sed de oro, es la envidia sórdida. Muchos son Funes, aunque lleve uno solo el nombre fatídico».
Un siglo después, la memoria del tiempo que retrata La vorágine continúa presente en los pueblos amazónicos, en los hijos y nietos de los sobrevivientes. De ahí que la novela de José Eustasio Rivera sigue y seguirá leyéndose. Porque aún vivimos en su trama y en su laberinto. Porque sus páginas nos obligan a recordar y reconocer la barbarie que se esconde tras esa ficción del capitalismo extractivista que llamamos “vida moderna”. Una vida que, en tiempos de crisis climática, se revela inviable.
—Solo nos queda resistir, también, desde la memoria.
Antes de despedirnos, desde el teléfono, en su natal Mitú, Emilce me cuenta que ahora está releyendo la novela junto a una exprofesora suya, que también tiene antepasados que fueron víctimas de las caucherías. Y han pensado, en medio de este renovado entusiasmo por la novela, crear un club de lectura y una ruta literaria de La vorágine en el Vaupés. Ubicar los lugares reales donde estas atrocidades ocurrieron y que inspiraron la ficción de Rivera, «para que a la memoria de lo que nos pasó no le ocurra lo mismo que a Arturo Cova», me dijo Emilse, parafraseando la última línea de la novela: «para que no desaparezca y se la devore la selva del olvido».










