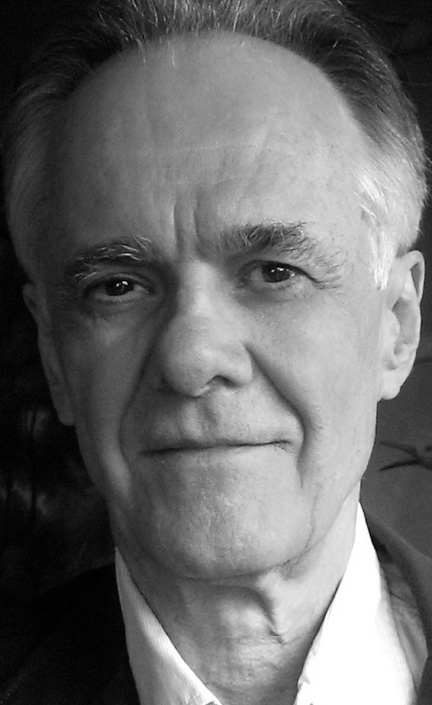«Aún para los actos más nimios e intrascendentes estamos acompañados ya sea por Dios o por la falta de Dios, que son infinitos los dos y están a la vez vacíos y llenos»POR DIEGO ZÚÑIGA

No son muchos los registros que hay de Tomás González (Medellín, 1950), sobre todo algunas entrevistas filmadas al pasar en ferias o festivales: el pelo blanco, frondoso, la barba crecida o a veces muy ordenada; él sentado, algo rígido, nunca se lo ve completamente cómodo. Quién podría estarlo si una entrevista es justamente lo contrario de una conversación, una entrevista es puro artificio, siempre, y eso se nota en su mirada, aunque nunca deja de ser amable y generoso con quien hace las preguntas. Es amable y generoso como lo son muchos de los personajes que habitan sus novelas y cuentos, estamos hablando de muchísimos personajes dispersos a lo largo de casi veinte libros —entre novelas, cuentos, ensayos y poemas— que viene publicando desde 1983, cuando debutó con Primero estaba el mar, una novela que cuarenta años después sigue siendo un libro deslumbrante y doloroso, y en el que ya se podía apreciar todo el universo que Tomás González inventaría en su literatura —y una voz, sobre todo una voz y una cadencia y la belleza de unas imágenes capaces de encerrar en su interior el secreto del mundo. Una literatura donde los afectos, la naturaleza, los animales y la violencia conviven y se mezclan, en un intento incansable de los personajes por construir una idea de comunidad que les permita sobrevivir en medio de las peores condiciones.
Una literatura luminosa, eso es lo que ha construido González: desde Primero estaba el mar —inspirada en la muerte de su hermano— hasta la más famosa de todas sus novelas, La luz difícil (2011) —donde aborda el derecho a morir—, pasando por La historia de Horacio (2000) —cómo olvidar esa familia—, Temporal (2013) —un padre tirano, unos mellizos rencorosos y el mar, siempre el mar de fondo—, y sus fascinantes cuentos reunidos en La espinosa belleza del mundo (2019), por citar algunos de sus títulos más importantes, sin olvidarnos de El fin del Océano Pacífico (2020) —por ahora su última novela, con una madre nonagenaria que sueña con ver ballenas en el mar—, y Asombro (2021), una recopilación de sus conferencias y ensayos que permite comprender la poética de un autor tan singular como el colombiano y su apuesta por indagar con lucidez en esa relación intensa y difícil que existe entre experiencia y narración. Es el encuentro con un estilo que pareciera antecedernos siempre, cercano a lo que Auerbach denominó como estilo bíblico, esa capacidad de desentrañar el paisaje y el territorio hasta convertirlo en el centro de sus ficciones. Quizá de ahí viene la «pureza» que destacó la premio Nobel Elfriede Jelinek cuando leyó la traducción de su primera novela. Y quizá de ahí también viene esa hermosa confusión que produce la lectura de La luz difícil, una novela que parece indudablemente autobiográfica por la sensación de intimidad que genera, y que luego uno se entera que no, que es ficción, que Tomás González no tuvo un hijo al que se le practicó la eutanasia y que esa historia dolorosa que acabamos de leer es un artificio, un hermoso y brutal artificio.
En uno de sus ensayos explica así su poética: «Para que mi historia ruede sin problemas aprovecho todo lo que tengo a mi disposición, incluidos yo mismo y mis circunstancias. Pero no lo hago por hablar de mí o porque tenga intenciones autobiográficas. Tomo lo que necesito de lo que he vivido tanto como de aquello que he oído y visto o incluso leído o imaginado. Lo importante es que la historia fluya y alcance tanta fuerza, belleza y resonancia como me sea posible».
El periplo editorial de los libros de Tomás González ha sido curiosamente difícil: partió publicando en editoriales pequeñas y luego lo ficharon las transnacionales —Norma, Alfaguara, Seix Barral—, quienes editaron y reeditaron sus títulos sin terminar por dar a conocer su obra fuera de Colombia —a excepción de La luz difícil—. Fue durante muchos años un secreto, una contraseña, un autor admirado por las generaciones más jóvenes —entre sus lectores destacan Alejandro Zambra, Emiliano Monge, Margarita García Robayo, Juan Cárdenas, Federico Falco—, y que ahora vuelve a circular gracias a la apuesta de Sexto Piso, quienes han logrado que un nuevo grupo de lectores se deslumbre con sus libros. Hace unos meses, Marta Sanz reseñaba Primero estaba el mar y lo definía como «un libro terrible y maravilloso», en el que «oímos el rumor de Kafka y Camus decantados por la mejor narrativa colombiana. Escuchamos a Onetti. Disfrutamos de un texto exuberante en el tino con el que se elige cada palabra y nos adentramos en una atmósfera cada vez más densa, alcohólica, alucinante, pestífera».
Desde su casa de madera frente al embalse Guatapé-El Peñol, a dos horas de Medellín, Tomás González envía, con generosidad, sus respuestas a nuestras preguntas.
***
Hace algunos años, Ricardo Piglia contaba en una entrevista que le interesaban sobre todo los primeros libros de los autores porque muchas veces en ellos estaba ya contenido todo lo que escribirían después. ¿Cree que eso ocurre con Primero estaba el mar, o piensa que fue en sus siguientes libros donde aparecieron quizá otros motivos y búsquedas estéticas que marcarían su escritura?
Primero estaba el mar nació de un hecho brutal: el asesinato de mi hermano Juan, a quien yo quería mucho. Yo tenía 27 años, él, 36. Cuando decidí escribir la historia fue para mí claro que habría sido irrespetuoso y también impúdico tratar de sacarle chispitas literarias a semejante cosa. Cualquier lentejuela habría sido un despropósito. La novela tendría que ser contenida y además sobria, y así traté de escribirla, o así la escribí, mejor dicho.
Las plantas nos enseñan cosas y esperar es una de ellas.
La hoja de heliconia toma su tiempo para asomar, desenvolverse y finalmente agitarse con toda alegría en la brisa. Es un proceso que no se puede acelerar ni hacer más lento. La escritura se mueve de modo parecido: hay que dejar que el inconsciente o como se lo quiera llamar madure a los personajes y madure las situaciones, de otra forma el texto podría salir “atropellado”, como dicen aquí en Colombia de los sancochos cocinados a fuego demasiado alto
En la novela siguiente, Para antes del olvido (1987), di vía libre a todas las lentejuelas que tenía a mi alcance. La novela es estructuralmente compleja y en ella se aspira a la riqueza verbal. No me arrepiento de haberla escrito así y creo que el estilo y la estructura son los adecuados para el tema, pero ella marcó mi regreso voluntario a la sobriedad, que en el caso de mi primera novela había sido obligatoria. No me chocan, por ejemplo, frases como esta «Un rayo rasgó entonces la noche», pero creo que es más potente «Entonces cayó un rayo». Y la frase, también inventada aquí para propósitos explicativos, «La poderosa ventisca casi le arranca las gafas» es más débil, a mi modo de ver, que «Se quitó las gafas antes de que se las quitara el viento». Los rayos rasgan siempre la noche, eso no hay que decirlo. Y cuando uno dice ventisca ya se sabe la fuerza que tiene —y todavía más con el asunto de las gafas—. No he vuelto a leer Para antes del olvido, pero me imagino que no está corta de rayos rasgadores y poderosas ventiscas. El caso fue que después de ella no volví a enamorarme de temas que no permitieran una narración contenida. Una de las ventajas de dicho estilo es que cuando uno se antoja o ve la necesidad de soltar, de abrir la llave por un momento, se producen a veces contrastes que son muy ricos musicalmente hablando, y agradables de escribir. Algo de eso tal vez pueda apreciarse en «Verdor», uno de los cuentos que forman parte de El Rey del Honka-Monka (1995).
Quedémonos en esos años en que escribió Primero estaba el mar, cuando usted trabajaba en El Goce Pagano, ese mítico bar salsero de Bogotá, en la década del ochenta, cuando imagino que en términos literarios, el «boom latinoamericano» era la gran referencia… ¿Qué lecturas lo impactaron en esos años y que terminaron repercutiendo en su escritura?
Durante los años setenta y principios de los ochenta a los escritores jóvenes nos llegaban influencias muy encontradas. En mi caso la lista de ventiscas literarias y de las otras artes y oficios es más larga que la memoria. Va de Gombrowicz a Jean Rhys, pasando por Neruda, Violeta y Nicanor Parra, Doris Lessing, León de Greiff, Álvarez Gardeazábal, Tomás Carrasquilla, y sobre todo aquella gente deslumbrante del boom, que estaba escribiendo clásicos universales de la lengua española uno tras otro —Pedro Páramo y Cien años de soledad son para mí tan importantes como El Quijote—, igual que los Beatles y los Rolling Stones y Miles Davis y Bob Dylan estaban creando maravilla tras maravilla en el mundo de la música. Glenn Gould se agachaba sobre su piano y hacía aquellos ruiditos guturales de exaltación mientras renovaba musicalmente todo lo que tocaba.
Estaban pasando demasiadas cosas…
Sí, muchas. Como ya había decidido que el libro sería lo más corto posible, aunque sin dejar nada por fuera, me puse a mirar libros que tuvieran más o menos la extensión del que estaba por escribir. Me impresionó mucho un librito corto y perfecto del japonés Mishima, que tiene un título bello, El marino que perdió la gracia del mar. De igual manera me impresionó El ancho mar de los sargazos, también corto, perfecto, y con magnífico título, de la escritora inglesa-antillana Jean Rhys. Y Canta la hierba de Doris Lessing, que tiene los mismos atributos de los anteriores. Tuve muy presente Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, que he leído muchas veces. Claro que este es más largo, aunque corto comparado con lo que se escribía en aquella época. Y las baladas de Nelson Ned y Roberto Carlos sonaban por todos lados. Y Chavela Vargas y Lucho Gatica. Y el pintor Francis Bacon, que te dejaba y te deja sin aliento con esos papas que dan alaridos. Y en El Goce Pagano, donde trabajé un tiempo, sonaban casi al amanecer los poemas de Miguel Hernández cantados por Serrat, en especial «Menos tu vientre», que es de una melancolía que te dobla en dos. Y tuve siempre muy presente la imagen del Che Guevara extendido en su tarima de muerte, tan parecido a como extenderían a J y seguramente a mi hermano Juan en las suyas. Y estaba la integridad humana y la audacia artística de Cortázar. Y estaba la hermosísima pedantería de Borges, de tan alto vuelo que se le perdonaba que fuera de derecha. Y estaba el monje vietnamita en llamas. Y los Doors, y El corazón de las tinieblas, y Apocalypse now, que tal vez sea mejor que El corazón de las tinieblas mismo. Y leí Muerte en Venecia de Thomas Mann y vi Muerte en Venecia de Visconti, que son y no son idénticas. Y disfruté del espectáculo deportivo de Muhammad Ali, por supuesto, y de su heroísmo personal. Incluso Pelé, Gerson, Roberto Carlos y Tostao hicieron parte de aquel danzón. ¡Qué pelotera, mejor dicho, qué riqueza por todos lados! Y fue bajo este caos turbulento de influencias y estímulos heterogéneos que empecé a escribir Primero estaba el mar.
Le confieso que fue muy gozoso volver a leer Primero estaba el mar, ahora en la edición de Sexto Piso, y le quería preguntar dos detalles de la novela… El primero, es que en mitad de la historia, tenemos acceso a una carta que escribe el hermano del protagonista y rompe con la linealidad de la novela, produciendo un efecto indudable de extrañeza… ¿Esa decisión apareció en medio de la escritura o siempre pensó en incluir ese capítulo, alterando la estructura?
La carta, escrita por David precisamente, aunque eso no se dice, apareció sola, en uno de aquellos impulsos intuitivos que se producen con tanta frecuencia en este oficio. La carta ofrece una visión distinta y completa de aquella tragedia, como a vuelo de pájaro, y aporta elementos nuevos para entender la personalidad de los protagonistas. Aparte de eso interrumpe el flujo lineal de la novela, cosa que en ese punto apareció como necesaria. Me gustan las novelas lineales, pero raras veces se tiene la posibilidad de escribirlas, pues la vida casi nunca es lineal. Las anticipaciones del futuro transforman el presente y también lo transforman los hechos del pasado —el pasado, que, según Faulkner, ni siquiera es pasado—. Simón Bolívar sigue vivo en nosotros. La toma e incendio del Palacio de Justicia no ha dejado de suceder, pues sus consecuencias no terminan. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no es cosa del pasado. La Conquista continúa con toda su barbarie en los territorios indígenas. Las familias descendientes de los encomenderos españoles son dueñas del país. El dolor de la esclavitud todavía amarga a los negros colombianos —y es por eso que me resulta antipática la supuestamente bella Cartagena de Indias, donde se hacía ese tráfico atroz— tanto como sigue amargando a los negros en Estados Unidos. El pasado nunca termina de pasar.
Pensando en esa linealidad rota, también quisiera preguntarle por el capítulo final, cuando ya se ha resuelto la trama, pero surge un último fragmento que conecta todo con el epígrafe de la novela, una frase de la cosmología kogui. ¿Siempre supo que la novela terminaba así?
El final se impuso solo, como un remate o conclusión musical. Durante mucho tiempo el final fue el ruido como de maracas del cascajo en la playa mientras J iba perdiendo la conciencia. Es decir, terminaba en el que ahora es el penúltimo capítulo. Pero la narración, o así lo sentí yo, me pedía que volviera a la cosmología de la historia misma, que en este caso era la que al fin le dio el título al libro. La de los koguis. Al hacerlo le di la perspectiva filosófica u ontológica que yo buscaba y que desde entonces trato de que esté presente en lo que escribo. Aún para los actos más nimios e intrascendentes estamos acompañados ya sea por Dios o por la falta de Dios, que son infinitos los dos y están a la vez vacíos y llenos.
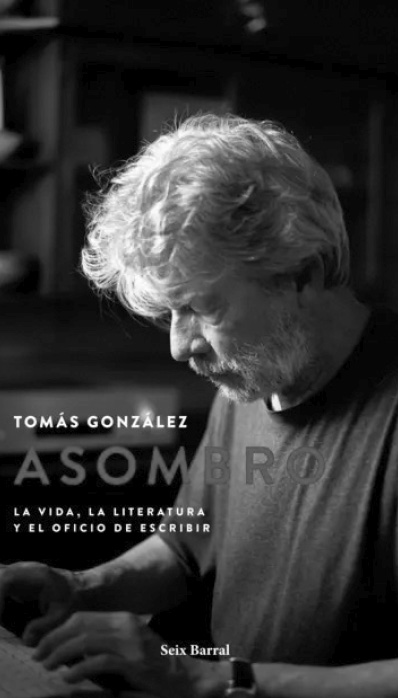
Cuando yo tenía unos siete años, mi papá compró una casita de pescadores, con paredes de bahareque y techo de palma, justo al frente del mar, en el Golfo de Morrosquillo, en el Atlántico colombiano. Allí pasábamos todas las vacaciones, es decir, tres o cuatro meses al año. Todos en mi casa sentimos con mucha fuerza el amor por el mar o la nostalgia por su ausencia. Fue justamente esa nostalgia la que llevó a mi hermano Juan a comprar aquella finca selvática frente al mar, donde murió. Eso, por un lado. Por el otro estaban los libros de aventuras que me compraba mi mamá y que ella también leía. Es curioso, pero los libros de aventuras casi siempre suceden en el mar. Leí Robinson Crusoe muchas veces y siempre me preguntaba por qué Robinson se quejaba tanto de su suerte, si lo que le había llegado luego del naufragio había sido el paraíso. Los marineros de Chancellor, de Julio Verne, esos sí tenían razones para quejarse, pues en la balsa no había comida y terminaron comiéndose los unos a los otros. También leíamos a Salgari, mi mamá y yo, y lo comentábamos. Después vendrían Conrad y Melville. Mucho mar por todas partes.
En sus libros, el espacio y el territorio tienen casi siempre un lugar muy protagónico. ¿Eso es algo que surgió en su escritura de manera intuitiva, desde su experiencia vital, o fue algo que le interesó indagar en términos estéticos a partir de sus lecturas?
El oso y la cueva son inseparables, el cóndor y el risco también. El cangrejo y sus túneles. El gitano y su carreta. Si se los separa de su entorno, de su territorio, podrían dejar de existir. Resulta difícil concebirnos separados de nuestro entorno, sea la ciudad, sea la selva, y del sitio preciso en que vivimos, sea un apartamento de treinta y cinco metros cuadrados en un decimoctavo piso o una casita montada en alguna peña selvática, mirando al mar. Las novelas de aventuras muchas veces son sobre alguien arrancado de su entorno que trata de crear un entorno nuevo y escapar a la muerte. Robinson Crusoe, por ejemplo. Y el nuevo entorno, por lo desconocido e imprevisible, es siempre figura dramática en la narración. Poderosa figura dramática, y lo es justamente porque en él el protagonista se está jugando la vida.
Pero no sólo en las novelas de aventuras el territorio es central. Pensemos en el Ulises o en Cumbres borrascosas. O en el barco de Tifón, de Conrad. O en Comala, o en Macondo, o en el prostíbulo de Donoso, o en el París de Balzac, y en el Buenos Aires de Borges, en el París de Cortázar… Sin el territorio no hay nada.
Usted ha vivido en espacios donde la naturaleza se presenta con mucha exuberancia, la selva, la montaña, el mar… ¿Esos lugares le han enseñado algo que le ha servido para la escritura?
Las plantas nos enseñan cosas y esperar es una de ellas. La hoja de heliconia toma su tiempo para asomar, desenvolverse y finalmente agitarse con toda alegría en la brisa. Es un proceso que no se puede acelerar ni hacer más lento. La escritura se mueve de modo parecido: hay que dejar que el inconsciente o como se lo quiera llamar madure a los personajes y madure las situaciones, de otra forma el texto podría salir «atropellado», como dicen aquí en Colombia de los sancochos cocinados a fuego demasiado alto. O como madurando aguacates a los golpes. Todas esas montañas, selvas, ríos, playas que aparecen en mis libros tomaron mucho tiempo en formarse. Millones de años. Y todo lo que hacen los personajes, orinar o simplemente caminar por la playa, se inscribe en esa cuenta larga, que es la de la Biblia o la de la cosmología kogui.
Ese tiempo que toma la escritura, esa paciencia, es algo que uno puede palpar en sus narraciones, que remiten a un cierto aire bíblico y que lo emparenta con autores como Rulfo, Guimarães Rosa u Onetti. En su caso, ¿de dónde viene ese goce por la narración? ¿De dónde cree que viene su vocación de narrador?
Una influencia grande, tal vez la más grande, que no mencioné antes es la de Faulkner, que es el papá de Rulfo, de García Márquez, de Onetti, de Vargas Llosa, de Donoso y de muchos otros. Es el padre del boom. Y no sólo eso. Para dármelas de académico me atrevería a decir que Faulkner y Joyce son los creadores de la literatura moderna, incluida, por supuesto, la latinoamericana.
Y Faulkner es bíblico. No me refiero sólo a las muchas menciones de la Biblia que hay en sus libros, o a su estilo, sino al hecho de tener siempre presente el nacimiento del mundo y también su final. En el caso mío la Biblia fueron las palabras de los koguis que, ya habiendo empezado a escribir Primero estaba el mar, y por pura casualidad, leí un día en la pared del vestíbulo de entrada del Museo del Oro, en Bogotá. «Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria».
Y que terminarían siendo el epígrafe (y parte del final)…
Sí. Y esta breve e inmensa «biblia» de los koguis empató sin fisuras con lo que había leído de taoísmo y del zen y me ha ayudado a inscribir siempre mis escritos en la cuenta larga de la humanidad, que para mí va del comunismo primitivo de hace tal vez sesenta mil años al Apocalipsis, que tenemos cada vez más cerca, como bien lo confirma la vergonzosa reelección de Trump por los estadounidenses.
¿Y de dónde viene el goce por la narración?
El trabajo de narrar es al principio eso, trabajo, sufrimiento. Es el que produce la página en blanco o el que produce el tema que se niega a dejar de estar nebuloso por más vueltas que le demos. Hay que tener disciplina y amarrarse a la silla del escritorio, si toca. Tarde o temprano el tema se abre y nos deja escribirlo. El goce para mí empieza cuando ya tengo una primera versión. Disfruto mucho entonces con los ajustes estructurales que van haciendo todo cada vez más verdadero, con los ajustes verbales, que van haciendo todo cada vez más musical. La verdad en literatura es muy distinta a la verdad, digamos, periodística. Consiste a mi modo de ver en ser siempre fiel a la narración. El universo de la narración es autónomo y tiene sus propias leyes y maneras de moverse, de manifestarse. Que Remedios la Bella subió al cielo en cuerpo y alma es absolutamente verdadero, igual que el resto de las maravillas que ocurren en Cien años de soledad. Y el joven personaje de Kafka sin duda se convirtió en escarabajo. Esa precisamente es para mí una de las grandes alegrías de escribir. Uno es un pequeño —pequeñísimo— dios que goza con la música que crea el movimiento de sus criaturas, de sus creaciones. Y aquí tal vez quepa mencionar la vanidad, la búsqueda del éxito entre el público, que es un estímulo importante y trae sus satisfacciones. Las primeras opiniones de los primeros lectores de Primero estaba el mar, las de mis amigos y familiares, muy elogiosas, fueron música para mis oídos. Y leí como un millón de veces las dos primeras reseñas que salieron en los medios. Así es este trabajo. Así son todos los trabajos que dependen de un público para existir. Somos como cantantes de ópera, tratando de cantar bonito, y también esperando los aplausos.
En una entrevista usted decía: «Que el peso de la narración esté siempre presente en cada una de las frases de la novela…». Es una idea muy bella y me parece que se puede ver muy bien en sus libros, pero también es algo muy difícil de ejecutar, y que de alguna forma también lleva la narración hacia un diálogo directo con la poesía…
Hasta ahora no había querido mencionar el zen, para no enredar todavía más el asunto de las influencias, pero tal vez sea precisamente el zen el que ayude a desembrollarlo. No importa lo que hayas leído, ni a quien hayas conocido. Lo único verdadero es lo que tienes ante tus ojos en este momento, lo que hueles, tocas, el aire que entra a tus pulmones y luego expeles. Es una verdad digamos filosófica, pero también un método de trabajo. Y, si uno es capaz de llevarlo a la práctica, es un estilo literario. No sé si Rulfo leyó algo del zen, pero su literatura sin duda tiene ese contacto inmediato con lo que Es, propio del zen. Mira esto, de Pedro Páramo: «El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba: plas, plas, y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos». Si se logra ser fiel a los ojos propios y se deja de mirar con los de Joyce o con los de Faulkner o con los de García Márquez, se está transitando ya por terreno firme. Entonces puedes hacer tu propia literatura. Aquello de las «vueltas y rebotes» es poesía pura, y solamente bastaba con verlo. Y el «plas, plas» es una hermosura y bastaba con decirlo como lo dice la gente. La poesía, para mí, no está tanto en los juegos con el lenguaje —que en manos aptas como las de Carpentier son algo maravilloso, real maravilloso—, sino en la mirada de la persona que escribe. Y si la mirada es barroca, barroco va a ser el texto. Todo es válido, siempre y cuando haya fidelidad hacia uno mismo en la manera de ver el mundo.
Si uno piensa en su obra, generalmente lo piensa como un novelista, pero usted ha escrito varios cuentos memorables y le quisiera preguntar por su relación con el género. ¿Leyó muchos cuentos en algún momento de su vida? ¿Cuáles son los cuentistas con los que más ha disfrutado o los que más relee?
Mi lista de cuentistas es larga y tendida. Cortázar, Truman Capote, Faulkner, Carver, García Márquez, Carson McCullers, Somerset Maugham, Nabokov, Carrasquilla, Joyce, Poe, Hemingway, Rulfo, Chejov y muchos más… Cortázar y Maugham son tal vez los que más he disfrutado.
Cada cuento exige la creación de un universo completo. El todo debe estar contenido en muy pocas palabras. Los de dos o tres páginas son para mí los más difíciles. Creo que me muevo mejor en los de quince a treinta o cuarenta páginas, como los de El rey del Honka-Monka. En los cuentos largos, igual que en la novela, se crea una fuerza de inercia, mejor dicho, un impulso que ayuda a avanzar. En los cortos todo es más inmediato, parecido a la poesía.
Pensando en que quizá los lectores lo conocen sobre todo por sus novelas… Si usted tuviera que recomendar alguno de sus cuentos, ¿cuál sería y por qué? (A mí en lo personal me gustan muchísimo «Verdor» y «El expreso del sol», por ejemplo).
Esos dos cuentos también a mí son los que más me gustan. No soy crítico literario, de manera que no podría explicarlo, pero con cada uno de ellos sentí que había superado mis propios límites. Si me preguntaran cuáles límites, límites con relación a qué, no sabría contestar. Simplemente sentí que algo había pasado, que la casa de repente se había vuelto un poco más espaciosa. Con el libro de cuentos que estoy escribiendo ahora a veces he sentido lo mismo.
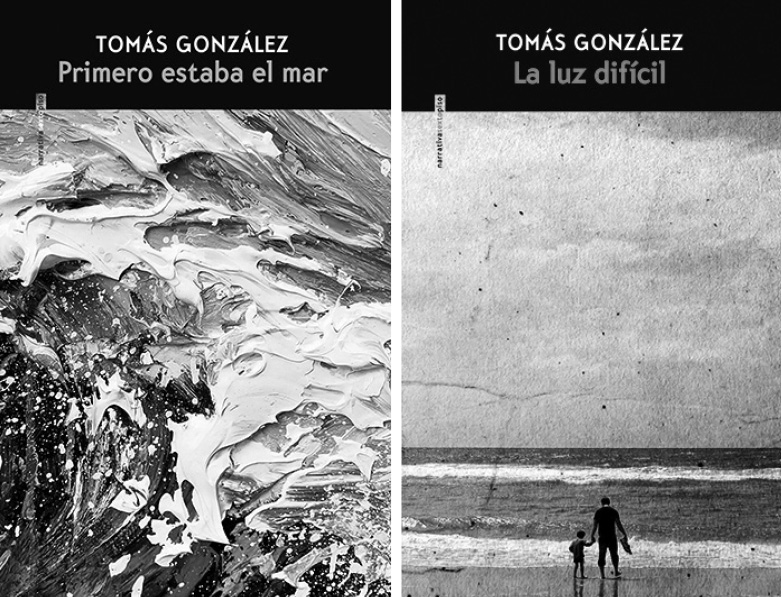
La historia de Horacio fue mi pequeña versión de En busca del tiempo perdido. Con ella traté de recrear el mundo cuando tenía yo doce años y todo era mágico. La escribí con afecto y me divertí muchísimo. Si me preguntaran cuál de mis novelas me gusta más, mencionaría esta sin dudar. Creo que el hecho de haber estado viviendo en Nueva York cuando la escribí le dio aún más fuerza al afecto y a la nostalgia. Tres años me demoré escribiéndola y mientras lo hacía estaba mucho más en el Envigado de los cincuenta y sesenta que en el Lower East Side del Manhattan de los ochenta, que era donde mi cuerpo realmente estaba.
La segunda parte de tu pregunta… La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, es la novela que más se me viene a la mente. El tipo ese, Artemio, un traidor a la Revolución, reconstruye la historia de México desde su lecho de muerte. Gran novela, en tamaño, en recursos, en ambición. Si no recuerdo mal tiene algunos juegos literarios inútiles, de exhibición, como pasa con el baloncesto de los Globetrotters, pero que sin duda atestiguan la inmensa capacidad narrativa de Carlos Fuentes. Esta novela es otro clásico moderno de la lengua española, para sumárselo a los otros que ya he mencionado. ¡Cómo disfruté y sufrí leyéndola!
En El fin del Océano Pacífico se convocan varios personajes de sus otras novelas, en un recurso que se repite con otros de sus libros, lo que reafirma en uno como lector la sensación de que ha construido usted un mundo, un universo literario, como lo hicieron Balzac, Juan José Saer, o el mismo Onetti… ¿Con cuál de sus libros sintió justamente que ese mundo sobre el que estaba escribiendo era el mismo mundo de otras ficciones suyas?
Me parece que el primero de esos cruces se hizo al escribir Los caballitos del diablo (2003), que en cierto modo es el reverso, o mejor, presenta otro ángulo de los hechos que se narran en Primero estaba el mar. Por eso mismo la reaparición de J y de Elena y de David era inevitable. Y después David siguió apareciendo en otros libros, en Temporal, en La luz difícil, por supuesto, y me parece que también se lo menciona en El final del Océano Pacífico. Pero el cruce más importante para mí está en el que he intentado lograr entre poesía y narración. Varios poemas han salido de las narraciones y viceversa. No me gusta citarme, pero aquí no hubo más remedio. El siguiente poema es de mi único libro de poemas, Manglares (1997/2006). Se titula «derribo»: «El hígado se pierde como el humo/ bajo un ramalazo de viento./ Los pulmones se hacen agua,/ tierra,/ viento./ Se pudre el corazón y se forman/ libélulas, avispas, matorrales./ Se desmontan los oídos./ Se destejen las mejillas./ Son devueltos los cristales, son devueltos/ los calcios y las sales/ mientras soles, muchos soles,/ no han dejado de brillar para otras vidas».
Y hacia el final de Primero estaba el mar se lee: «Y mientras sus mejillas se destejen —sus oídos se derrumban, su corazón se entrega a otros seres—, el sol, el sol también fugaz, no ha dejado de brillar sobre otras vidas. Sobre los micos que saltan en las ramas. Sobre los toros que rumian sin cesar su propio peso. Sobre las gaviotas que restallan en el aire con su blanco estrépito. Sobre los hombres que comen mangos bajo el árbol».
Ya no sé si el poema salió de la novela o al revés. Da lo mismo. Mi intención era —o tal vez era— romper aquella separación entre los dos géneros literarios y de paso darle mayor cohesión al conjunto de mi trabajo. Y en La luz difícil, página 150, para dar un ejemplo más, aparece de forma literal, y como escrito por David, otro de los poemas de Manglares: «último poema sobre las formas del agua, río Apulo, arriba»: «A la izquierda hay una casa donde tienen guacamayas./ Por todas partes se oye el río./ Llega uno al camino colonial de piedra y sube./ En los vallados hay helechos;/ detrás de los vallados, cafetales, y, a veces,/ piedras grandes sobre las que se extienden las pitayas./ Se acaba el camino ancho y sigue/ el camino estrecho, que bordea, a la derecha,/ pastizales también con piedras grandes/ y, a la izquierda, cafetales escarpados/ que parecen a veces matorrales, monte espeso./ El sonido del río es cada vez más fuerte./ Baja el camino y llega al puente de tablas/ que sobre el pequeño torrente/ une el verdor entre las dos vertientes./ Ese es el fondo./ A cada piedra la golpea el agua,/ y piedras y agua fluyen juntas/ y forman esa forma que no tiene nombre,/ pues es justo ahí donde se acaban las palabras».
Si uno conoce su oficio no necesita que nadie le confirme la calidad o falta de calidad de lo que hace. El artesano conoce la calidad de la silla que fabrica. Y sólo se requiere un lector para que el libro exista y sea bueno —si es ese el caso—. Quinientos mil ejemplares vendidos no hacen que un libro sea bueno ni malo. Y mira lo rápido que casi todos los libros que ganan premios desaparecen de la historia
A propósito de La luz difícil y su publicación, ¿le pareció muy extraño que luego de tantos años escribiendo y tantos libros, de pronto con esa novela alcanzara un éxito de masividad? ¿Cómo recuerda ese momento en que se dio cuenta de que el libro estaba llegando a muchos más lectores de lo que habían llegado sus otras obras?
En esto de las artes, de trabajar para un público, pasan cosas muy raras. El ejemplo más conocido es Van Gogh. Por algún motivo el público sufrió un ataque masivo de ceguera. ¿Cómo pudieron pasar desapercibidos esos irises, esos olivares? Y si no entiendo mal, la música de Juan Sebastián Bach desapareció de la faz de la tierra durante doscientos años, como si de repente todo el mundo se hubiera quedado sordo. Por el otro lado, obras apenas pasables atraen públicos tan masivos como fieles. Mi conclusión es que todo eso carece de importancia. Si uno conoce su oficio no necesita que nadie le confirme la calidad o falta de calidad de lo que hace. El artesano conoce la calidad de la silla que fabrica. Y sólo se requiere un lector para que el libro exista y sea bueno —si es ese el caso—. Quinientos mil ejemplares vendidos no hacen que un libro sea bueno ni malo. Y mira lo rápido que casi todos los libros que ganan premios desaparecen de la historia.
***
Quizá tendríamos que haber comenzado por el presente, por el día a día de Tomás González, quien sigue escribiendo. Ahora está concentrado en un libro de cuentos que giran alrededor de un embalse parecido a donde vive él, y que se publicará en el segundo semestre de 2025.
—Algo que siempre vuelvo a descubrir y también descubrí ahora es que escribir no se hace más fácil con los años, ni con la experiencia, ni con la práctica. Cada nuevo cuento exige ser contado de cierta manera y esa manera hay que encontrarla y aprender a llevarla a la práctica. Además, a mi edad existe el riesgo de las repeticiones, o del uso de giros o estructuras que con la práctica se volvieron demasiado fáciles. Cuando era joven tenía que avanzar con cautela, para que la inexperiencia no me llevara a dañar buenas historias con una mala ejecución. Y ahora tengo que avanzar con cautela, para que la supuesta habilidad, es decir el facilismo, no me eche a perder la historia.
¿Y cómo es su rutina? ¿Nos podría compartir con detalles ese día a día, para ya ir cerrando este intercambio?
Vivo en una casa de madera frente al embalse Guatapé-El Peñol, a dos horas de Medellín. Salgo a pescar con alguna frecuencia en una lancha con motor fuera de borda. Antes lo hacía en una canoa de estilo canadiense, muy bonita, pero se la robaron. También paso días en la parte deshabitada de la represa en una pequeña casabote que conseguí hace ya tres años, a veces solo, casi siempre con Marta Inés. En esas lejanías escribo, pesco y oigo música. Tengo unos altavoces bastante poderosos. No te imaginas cómo suena un grito de esos a todo pulmón de Miguel Aceves Mejía en aquellos sitios habitados sólo por cormoranes, garzas, gavilanes y búhos. Otra vez en la casa, trabajo bastante en el jardín y escribo dos o tres horas todos los días. Ahora estoy leyendo un libro de mi amiga Andrea Mejía y otro de mi amigo Nicolás Buenaventura, y empecé a leer otra vez a Dostoievski. Si me queda tiempo voy a leer otra vez a Tolstoi y a los otros rusos.