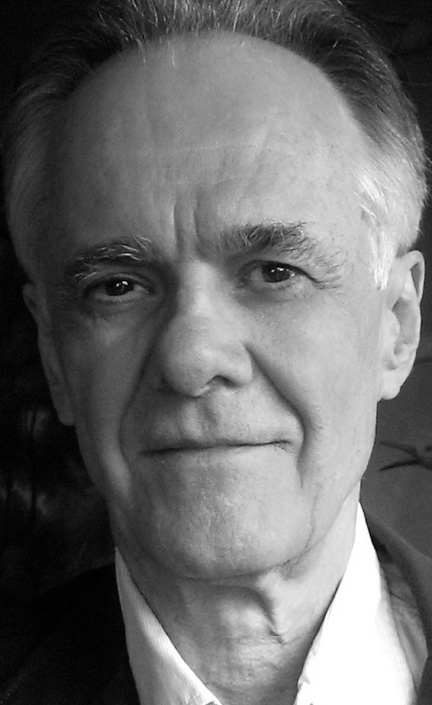«Creo que la ficción es eso: embutir eso que quieres que suceda o eso sobre lo que quieres hablar o apuntar en un envase entendible»Por Santiago Wills

Margarita García Robayo (Cartagena, Colombia, 1980) es una experta en mudanzas. Desde que dejó Cartagena de Indias, en 2004, ha vivido en más de una treintena de casas en ciudades de Europa y América. Por fuerza de la repetición, puede armar y desarmar un apartamento en cuestión de horas. Solía costarle trabajo, pues no es una persona práctica —en Buenos Aires, donde conduce constantemente, tuvo que fijar fechas en el calendario para evitar quedarse sin gasolina: «Es como una camisa de fuerza que me impongo»—, pero se ha adaptado para facilitar la labor. Tiene pocas cosas, lo justo para vivir como desea; en vez de trasladar plantas de un lugar a otro, siembra un voluptuoso jardín tropical cuando la nueva morada lo permite; y casi todos los anaqueles de su biblioteca están organizados por países. Así mismo entran y salen de las cajas.
Hay un par de estantes diferentes, sin embargo. Estos contienen obras cuyo argumento García Robayo no pueda relatar, pero que le heredaron descubrimientos formales o estéticos: Under the Volcano, Cien años de soledad, Las batallas en el desierto, los cuentos de Carver y Lorrie Moore, poesía de Sharon Olds. También hay obras de autores contemporáneos con los que, libro a libro, la escritora colombiana, nacida en Cartagena en 1980, siente que está entablando una conversación: La tiranía de las moscas, de la cubana Elaine Vilar Madruga, Bonsái y La vida secreta de los árboles, de Alejandro Zambra, novelas de Jazmina Barrera, Mariana Enríquez, crónicas de Leila Guerriero y Nunca falta nadie, de Catherine Lacey (un hallazgo de 2023). Todo está dispuesto para poder consultar o revivir miradas, atmósferas y sensibilidades en poco tiempo.
En su última mudanza, ocurrida no mucho antes de una conversación por Zoom, que se presenta a continuación editada y abreviada, una generosa amiga le ayudó a desempacar. Mientras García Robayo estaba ausente, su amiga organizó los libros usando un criterio incomprensible. Hoy, en la biblioteca, Europa se codea con África y Latinoamérica y las obras fundacionales de su escritura están desperdigadas en los anaqueles. Cada tanto, García Robayo ubica uno de esos libros y lo acomoda en su puesto. Poco a poco, su biblioteca vuelve a adquirir cierto orden.
Margarita García Robayo es autora, entre otros, de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Tiempo muerto, La Encomienda y del conjunto de crónicas Primera persona.
¿Recuerdas el primer cuento o la primera ficción que escribiste?
Quizá lo primero fue un diario. Cuando era chiquita a mí me encantaban las historias, pero no tenía tan claro que me gustara escribir. Me gustaba inventar cosas y mi mamá me regaló un diario. Obviamente, este era todo ficción. En los diarios, se supone que uno registra cosas que le pasan, pero en mi caso no fue así. Pensaba que me pasaban esas cosas, pero en realidad todo era mentira. Inventaba cosas. Me lamentaba muchísimo, me quejaba todo el tiempo. El diario era una especie de memorial de agravios que iba consignando.
Esa fue mi primera experiencia. Luego, en el colegio, cuando había concursos de escritura, escribía cuentos, pero creo que, cuando se trataba de escribir de verdad, lo sobrepensaba. Era mucho más libre en el diario. Nadie lo leía y era solo para mí. Me sentía con mayor libertad y seguramente hay mucha más verdad.
El origen de lo que hice después probablemente se encuentre más ahí que en las cosas que me mandaban hacer. Los cuentos que escribía eran muy estructurados. Tenían esa estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. Siento que hay una especie de disuasión en la manera en que uno aprende qué es la literatura y la escritura. Lo primero debió haber sido esa experiencia con el diario. Era hermoso porque era uno de esos diarios como abullonados. Era una novedad, como cuando uno llega a la casa y la perra tuvo perritos y vas corriendo a ver. Me pasaba eso con mi diario. Había cosas que hoy recuerdo que si alguien las leía podría decir: «Ah bueno, tiene una vida terrible». Inventaba porque ya estaba convencida de que en la vida existían otras versiones que no eran realidad: que mi mamá tenía un amante, que mi papá tenía otra familia, que yo era adoptada. Siempre era algo dramático y, más adelante, me dio vergüenza cuando lo leí. Por eso tengo la sensación de que en algún momento lo quemé.
En varios de tus textos, hay personajes que mencionan frases que llegan y escriben y luego usan en libros. ¿Es algo que también te sucede?
Sí, total. Vivo escaneando y a veces se me ocurre una frase sobre algo que no sé muy bien para qué me va a servir, pero consigo meterla en algún lado. Los archivos de notas son súper fértiles en ese sentido.
Luego, en el colegio, cuando había concursos de escritura, escribía cuentos, pero creo que, cuando se trataba de escribir de verdad, lo sobrepensaba. Era mucho más libre en el diario. Nadie lo leía y era solo para mí. Me sentía con mayor libertad y seguramente hay mucha más verdad
Buenos Aires es una ciudad grande, tengo dos hijos con actividades, colegios, yo no sé qué, entonces la mitad de mi vida se va manejando, una cosa que detesto. Soy mala, pero me gusta mucho la situación del auto porque es el único espacio en el que puedo escuchar tranquilamente música, pod-cast o la radio, y eso me da material. A veces en un semáforo paro y me mando un audio a mí misma diciéndome algo. Hace poco terminé un libro para Anagrama que se llama El afuera. Habla sobre cómo la clase media latinoamericana se ha ido construyendo un mundo hacia adentro, cómo en la pandemia se consolidó esto del afuera como enemigo y cómo contamos cada vez menos con lo que sucede allí. Es una especie de rejunte de esas notas. Me decía la editora el otro día: «Me encanta esta sensación de jardín sin podar». Reuní todas esas cosas que había estado pensando. Creo que le pasa a todo el mundo, pero a mí me costó entender que finalmente uno siempre está dando vueltas sobre lo mismo. Cada cosa que pienso o se me ocurre pienso que es súper novedosa y al final remite a los mismos temas o a la misma obsesión.
Cuando me di cuenta de que tenía un cúmulo de notas que remitían más o menos al mismo tema —a este desprecio por el espacio público, a este construirse hacia dentro, a que una vez nos reproducimos, en general, la gente se aburguesa y busca espacios, traza un círculo alrededor de lo que les importa y el resto les vale un carajo, esa cosa mezquina de la clase media que se fue consolidando—, fui juntando material. Después descubrí que estaba pensando y tomando notas sobre eso y se me ocurrió hacer este libro como un ensayo.
Durante la pandemia, en el momento en que no nos dejaban salir, tenía cerca un parque muy grande. Circulaba por ciertos sectores, veía a todo el mundo moviéndose en ese mismo circuito y a mí se me ocurrían un montón de cosas. Estaba ahí mirando. Miraba mucho las plantas que antes no miraba. Me interesa de la escritura ese momento cuando estás pensando sobre lo que vas a escribir. Ahí se produce eso que te parece revelador. Cuando lo pasas a la página, ya lo tienes cocinado. Lo que ha pasado es que has armado una forma de eso que quieres decir en la cabeza y lo intentas trasladar lo más fielmente posible al papel. Te sale mejor, te sale peor, pero ese efecto, que es lo que a mí me seduce de la escritura, surge mientras lo estoy pensando. Lo estoy mirando y hago asociaciones que no se me habrían ocurrido. Veo que aparecen. Es una instancia previa que es como cocinar. Cuando ya escribes es porque eso está precocido. Lo metes al horno, pero todo lo demás vino antes. Ese proceso, qué sé yo —y no tiene nada que ver con lo que me preguntaste— es lo que más disfruto.
En tu libro, ¿Qué tienes en la cabeza? La búsqueda de sentido en la escritura, dices lo siguiente sobre el origen de tu literatura: «En mi caso, lo dicho: primero, de una molestia (zapatos que lastiman); de una angustia (voces que me desvelan). Pero después: del equilibrio y del margen». Este diario que tenías de niña, ¿se trataba de algo meramente imaginativo o había algo de molestia en la invención del amante de tu madre o la otra familia de tu padre?
Mira, el diario, sin duda era eso: un lugar para depositar esas cosas que me parecían intolerables, que me hartaban. Por eso era una especie de memorial de agravios. «Odio a yo no sé quién». O «Mi madre tiene un amante». Pero eso lo escribía porque no me daba pelota o yo qué sé. Aunque, de hecho, el amante existía. Es decir, no sé si era el amante, seguramente no, pero sí era su socio en el trabajo y yo encima lloraba porque pensaba «Pobre mi papá». Era claramente una molestia. No toleraba a ese tipo ni toleraba que mi mamá estuviera trabajando con él.
No sé si lo puse en ese librito, pero con el tiempo empecé a llamar a ese impulso el tumor. Es eso que te tienes que sacar de alguna manera. Hay que meter la mano y extraerlo, como los pelos que se tragan los gatos y se vuelven una bola. Porque no puedes vivir con eso. A mí eso me pasa muy claramente. Empieza así. Es muy cierto que después no se queda en eso porque además estoy completamente en contra de que se agote en esa instancia. Puede ser un inicio, pero no un resultado. Esa especie de molestia que te lleva escribir funciona como pulsión, pero no como resultado.

Tardé muchos años descubriéndolo. Es algo que le digo mucho a mis alumnos en los talleres que dicto: que intenten detectarlo. Pregúntense por qué escriben. Es muy injusto porque es casi imposible que uno lo tenga claro de antemano. Uno tarda años, libros, en darse cuenta sobre qué está hablando o, más que eso, porque sobre los temas se puede tener un poquito más de control, es por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me tomo el trabajo de sentarme a escribir 200 páginas sobre esto? Es muy trabajoso. Es un esfuerzo enorme que tiene que justificarse bajo la apariencia de algo.
En mi caso, empecé a tener una sospecha cuando terminé de escribir Hasta que pase un huracán. Ocurrió durante unas vacaciones en Cartagena en las que me senté y no paré. He tenido poquísimas experiencias así en que me siento y no me levanto hasta terminar de escribir. Me levantaba solamente a dormir durante casi una semana. Luego, con La encomienda, me pasó lo mismo. No te digo una semana, pero sí muy poco tiempo. En general, son tiempos súper dilatados, pero con Hasta que pase un huracán fue algo muy fuerte. Me senté a escribir porque estaba muy enojada con lo que estaba pasando a mi alrededor. Había ido unas vacaciones al matrimonio de mi hermano y había un invierno muy fuerte en Cartagena. Todo estaba inundado y el noticiero hablaba sin parar sobre yo no sé qué río desbordado, una escuelita bajo las aguas, perros ahogados.
Era trágico, pero en mi casa era completamente distinto. Se iba a casar mi hermano y había fiesta, vestidos, diseñadora. Incluso algo muy fuerte, que no está en el libro, es que la diseñadora era una prima. Y tú sabes que en Colombia eso es tan careta que cualquier modista de barrio es diseñadora, pero ella se llamaba a sí misma así. Como sea, mi prima no podía tener listos los vestidos porque su novio había chocado en la moto y estaba en el hospital. Era todo muy trágico. Y mi mamá le decía: Pero cuándo los puedes tener, pero cuándo los puedes tener, pero cuándo los puedes tener.
Yo me había mudado fuera del país. Cuando uno toma distancia, empiezan a caer un montón de fichas que cuando estabas ahí te pasaban por delante, una especie de ceguera contextual. Te explotaba algo en la cara y daba lo mismo. Pero me había mudado y tenía está distancia y me decía a mí misma: «¿Cómo nadie se siente tocado por lo que está pasando? Todos están tan metidos en su fiestita». Esa vez mi reacción, que en el pasado habría sido pelearme con todo el mundo, fue encerrarme en un lugarcito y empezar a escribir esta novela, que nada tiene que ver con lo que estaba pasando más allá de que hay una boda. Escribir fue mi manera de canalizar esa molestia. Ahí empecé a sospechar: «Ah bueno, esto es lo que me pasa. La enfermedad se debe a esto». Empecé a descubrirlo y me ha servido mucho.
Hay gente que vive en la ignorancia y escribe textos maravillosos. No creo que sea mejor o peor saber qué estás haciendo. Es decir, hay gente virtuosa que no sabe y escribe libros espectaculares, pero a mí me ayuda porque me da la sensación de que puedo tener más control sobre el cómo, sobre la forma. Esto va a quedar mejor en este formato. Este personaje no me sirve porque no me refuerza esto que quiero decir. Me ayuda a tomar decisiones que vaya a saber si funcionan o no, pero para mí sí. Al final siento que pude controlar un poco mejor eso que me pasaba.
Otro ejercicio que me sirvió muchísimo fue cuando me propusieron hacer Primera persona, un libro que compila un montón de textos escritos a lo largo de 10 años. Son textos que he ido escribiendo por encargos muy puntuales, pero que, al final de cuentas, en su conjunto me hicieron pensar que llevo 10 años escribiendo sobre exactamente lo mismo. Pongo el foco sobre los mismos aspectos, independientemente del tema superficial. No varío mucho más y consigo encauzar siempre esos temas cualquiera que sea el marco que me den.
En ¿Qué tienes en la cabeza?, también dices que antes escribías de manera más o menos inconsciente y, sin entenderlo, llegabas a esos temas de los que me hablas. Hoy, en cambio, eres muy consciente de esas obsesiones, pero por alguna razón extrañas esa búsqueda ciega de antes, escribes allí. ¿Cuáles son esas obsesiones?
Ahora es peor (risas). Mentiras. Bueno, están los temas. Hay uno que es clave que tiene que ver con mi condición de inmigrante, si se quiere. Haberme ido, vivido en otros lugares. No sé si es algo genérico como «el inmigrante», pero sí me pasa que el haberme ido me obliga a mirar atrás. Me fui de un lugar al que estoy condenada a mirar para siempre. Y miro un lugar inexistente, además, porque es un lugar que está en mi recuerdo, muy anclado en mi infancia y mis primeros años. Me fui joven, y entonces mi recuerdo de ese lugar es de unos primeros años muy sensibles, en los que te van bajando criterios. Yo lo veo ahora con mis hijos que están chiquitos. Todo el tiempo les estoy bajando criterios: eso no, esto sí; el mundo es de esta manera; a la gente no se le dice eso. Esas cosas que te dicen en una edad sensible y que se te quedan para siempre. Después puede que las reviertas, pero, cuando miras atrás, ese tiempo está marcado por esas líneas o surcos que te imprimieron en la cabeza.
Entonces, para contestarte, uno de los temas principales es ese: el origen. De dónde vengo, cómo puede uno despojarse o no de ese origen. Creo que hay algo que siempre está, el principio, por no decir el origen, que es un término tan usado y problemático en filosofía y otras áreas. Sea como sea, ese principio está y es inamovible.
Luego están las búsquedas, que tienen que ver más con el lugar al que uno quiere pertenecer. Hay una división entre la identidad y la pertenencia, porque la identidad puede que se forje o tenga más que ver con ese principio del que hablaba, mientras que la pertenencia es una búsqueda. Uno va encontrando esos lugares en los que quiere pertenecer y en los que va consolidando esa pertenencia. Ese, sin duda, es otro de los temas que me interesa.
Últimamente, estoy con un proyecto muy incipiente que va por ese lado. Empezó con uno de esos tests genéticos para conocer tu ascendencia. Acá, en Argentina, es más normal hacérselos que en Colombia. Ni en mi familia ni en Cartagena hay mucha gente a la que le interese esto de saber que tu abuela yo no sé qué o tu bisabuela bla bla bla. Hace poco, hubo una promoción del Día del Padre y los exámenes estaban muy baratos, así que me lo hice. Me salió algo que me llamó mucho la atención. Mi linaje materno, que es el que indica verdaderamente de dónde vienes, está en Angola. Hay un 20% de mi genética que viene de África. Hay otro que viene de Europa, la mayoría. Pero me llamó la atención porque uno nunca lo tiene tan claro. Ahora investigo y leo de Angola. Supongo que en algún momento me gustaría ir y ver, por curiosidad.
Para ti, ¿cómo funciona esa transmutación, digamos, de la realidad a la literatura? Quisiera entrar en las minucias de ese procedimiento. No hace mucho conversaba con Leila Guerriero sobre Capote y Plegarias atendidas, ese libro en el que contó las infidencias de sus cisnes, esas amigas multimillonarias. La respuesta de Capote ante las acusaciones de traición fue preguntar que qué esperaban, si estaban tratando con un escritor. También está esa frase de Milosz que le encantaba a Philip Roth: «Cuando nace un escritor en una familia, esa familia está acabada». ¿Hasta dónde llegas tú a la hora de hacer esa transmutación?
Me resisto a pensar que la literatura es la vida. Claramente, corren por rieles distintos. La vida es la vida y la literatura es otra cosa, pero me cuesta —cómo decirlo— descontaminar mi vida de la literatura. Esto que me pasa: voy a un cumpleaños y la cumpleañera dice «Me regalaron un test genético de cumpleaños y justo hay una promoción». Y empiezo a pensar: «Me gustaría saber esto», pero porque ya estoy pensando que me gustaría escribir sobre eso. Lo que hago está muy atado a mi escritura. O incluso cosas que me dicen mis hijos: lo uso. Vivo fagocitando todo para después convertirlo en literatura.
Ahora, ¿es la literatura un espejo de mi vida? Nada que ver. Termina en otras cosas, pero me alimento mucho de lo que me pasa. Sin duda, más allá de los temas que me convocan, no me puedo despojar de ese procedimiento y de esa idea de que mi vida, mi experiencia, mi entorno, todo lo que me rodea, es material para literatura. Siempre. Y eso es una limitación, claramente. Tengo que hacer algo con eso. No puedo pensar algo en términos abstractos si eso no está atado a algo que voy a producir. Es tremendo. Por eso, cuando voy a Colombia y me junto con mis amigas, me dicen «Por favor, que de este viaje no salga un libro».
Pedro Mairal, un amigo escritor que tiene un programa de radio, una vez me dijo algo que se me quedó en la cabeza: «Al final, tu patria o tu país, tu lugar en el mundo es ese: la escritura, tu lenguaje». Es difícil decir cuál es el mundo real para mí. Es decir, el mundo real tengo claro cuál es —no estoy delirando—, pero, por momentos, ese mundo que construyo en los libros se siente más real que el real, porque el real es una excusa para construir el otro. Suena extremo, pero me pasa constantemente. No lo diferencio. Esto ahora lo voy a usar para tal. No es en términos de tópicos, pero sí en términos de procedimiento. Es fácil decir que lo que me preocupa en la vida y lo que me obsesiona en la vida, según lo que esté atravesando, pasa a ser una fijación en la literatura.
¿Hay o no hay un límite? Si vas de viaje a Colombia y una amiga te cuenta una infidencia, ¿la transformas hasta que sea irreconocible o más bien lo guardas en un cajón mental hasta el momento en que la puedas usar?
La realidad la transformo no solo en algo que sea irreconocible, que no es el fin último, sino en algo mucho más interesante. La literalidad es justo lo que no funciona. Uno por ahí se alimenta de las experiencias y lo que le pasa, pero no las traslada tal cual al papel porque termina siendo anecdótico y lo anecdótico se acaba rápido, ¿no? Si uno tiene la aspiración de hacer literatura con la realidad entonces estéticamente tiene que tomar decisiones que conviertan esas anécdotas en otra cosa. Alguien podrá sentirse cercano, reconocido, escrachado, expuesto, pero no puede ocurrir que sea porque se contó exactamente lo que había ocurrido. Se tiene que convertir en otra cosa.
Desde que empecé a escribir, tengo clarísimo que tomé esa vía por una limitación. No tengo una formación de escritora o de literatura. Fui a un colegio del Opus Dei y luego estudié Derecho y Periodismo. Fue una formación poco sofisticada en el sentido de «Ahora voy a copiar los mecanismos de la novela decimonónica para contar la contemporaneidad». Nunca tuve claro mi proyecto, en esos términos. Empecé a escribir de las cosas que me molestaban o me hartaban o me llamaban la atención por una limitación. La escritura era el mecanismo para poner eso en algún lado.
Y siempre supe que no iba a negociar ese método. No pensaba preguntarle a nadie o pedir permiso para escribir. No lo hice nunca. Y me salió carísimo. Mi madre dejó de hablarme durante años por Lo que no aprendí, una de mis novelas. Ni las personas que me conocen de cerca habrían sido capaces de reconocer algo de la realidad en ese libro, pero ella sí. Ella sabía de qué estaba hablando. Era algo que sabíamos pocos. Yo sentía que tenía que lidiar con ello de alguna manera y lo hice a través de la escritura.

La rabia, como motor, es súper válida. Pero eso implica que, lógicamente, quienes están involucrados, así sea tangencialmente, se sientan tocados cuando te leen. Lo más sabio que hizo mi madre fue no leerme jamás. Que me parece genial. Yo no voy a la oficina de mi hermana a ver los expedientes o al odontólogo a verle la garganta a los pacientes. Es lo que hago, es mi oficio y es así. Y el procedimiento que elegí fue ese. Además, no estoy exponiendo asesinatos o cosas que puedan modificarle drásticamente la vida a alguien. Fueron mirados de una manera en la que preferían no haber sido mirados. Es una cuestión de perspectiva.
Aunque también soy consciente de que esa es una muletilla injusta que solemos usar como parte del procedimiento: «Es una de las tantas versiones posibles de una historia común y todas las personas que hacen parte de esa historia común tienen la posibilidad de escribir su versión». Claro, pero muy pocos son escritores. En ese sentido, es una excusa inmoral o por lo menos injusta. Pero, en últimas, lo que quiero decir es que no, no me siento limitada.
A veces pienso que hay algo de sociopatía en no dejar que la vida del otro me afecte demasiado. Parece un personaje o una pose, y yo sé que es medio inverosímil, pero me afecta muy poco la mirada de los otros, sobre todo cuando esta está fija en algo que me importa, como la escritura y mi oficio. No voy a modificarlo porque a otro le parezca. Si es una cosa técnica, lo hablamos. La forma en sí me importa mucho. Si algo quedó como un vómito grotesco porque necesitaba sacármelo de encima y después veo que no funciona, entonces requiere de otra decisión: eliminar personajes, añadir otros. La literalidad nunca me ha servido.
¿Aún puedes detectar en tu prosa esos escritores a quienes fuiste robando para construir tu voz? Con el tiempo, uno pierde o desecha algunos de esos recursos iniciales que había tomado de X o Y, pero no sé si hay algunos que puedas decir que aún te acompañan…
Cuando terminé de leer Las batallas en el desierto, recuerdo decirme a mí misma: «Esto es lo que yo quiero hacer. Este formato». Es una novela súper corta, pero muy profunda. Ese es mi objetivo. No sé si me sale, pero lo intento: que el argumento, lo argumental, sea acotado, corto, pero que tenga mucha profundidad. Como las fotografías que tienen un primer plano chiquitito, pero mucha profundidad.
Con Hasta que pase un huracán quería hacer algo similar: contar la historia de una chica que quiere hacer todo por irse de su país y que es azafata y tiene una amiga. Algo así cortito, cortito, cortito. Pero en el fondo, estaba contando la historia de una clase media resentida, de la falta de trabajo, de un país que no te da oportunidades y no te deja crecer, de los abusos. Es como si fuera un chorizo: embutir, embutir, embutir. Cuando leí Las batallas en el desierto, entendí que había algo de esa forma que quería replicar, y lo sigo haciendo. Mis libros son cortos, pero no nacen así. Nacen desmadrados.
Entre que empiezo y termino sé a dónde quiero llegar, pero igual se mete mucha maleza. Al final, debes tener un machete para sacar todo lo que sobra. O ni siquiera lo que sobra: lo que no suma, no me hace gracia, no me parece singular. Lo genérico. Ese es un vicio estético mío: todo lo que sea genérico, debe salir. No sirve de nada decir «Hierba mala nunca muere». Obvio, hay momentos en que a eso se le puede dar una vuelta y convertirlo en algo singular. Pero lo singular no es copioso. En general, son tres frases las que te sirven. Lo demás es relleno. Siento que de las mil páginas que escribí me sirven doscientas. Tiendo a la hiper concentración. Hasta La encomienda, ha sido mi objetivo en lo que se refiere a la forma.
También tengo un recuerdo de la experiencia de leer ciertos textos que se llamaban «La risa, remedio infalible». Eran parte de una sección de una revista que se llamaba Selecciones. Era una gruesa revista por suscripción que tenía recetas de cocina, artículos y una sección que se llamaba «La risa, remedio infalible». Contaba una historia muy cortita con un remate medio inesperado, que funcionaba como un chiste. Cada vez que termino algo quiero conseguir la sensación que me producía esa lectura. No sé si lo hago: dejar al lector con esa sensación de esto es un chiste, pero no es un chiste. Ese humor camuflado. Creo que yo quiero hacer eso (ríe). Fue lo que viví desde que empecé a leer.
Si uno tiene la aspiración de hacer literatura con la realidad entonces estéticamente tiene que tomar decisiones que conviertan esas anécdotas en otra cosa. Alguien podrá sentirse cercano, reconocido, escrachado, expuesto, pero no puede ocurrir que sea porque se contó exactamente lo que había ocurrido. Se tiene que convertir en otra cosa
¿Encaras de manera diferente los textos de no ficción —los de Primera persona, por ejemplo— en comparación con los de ficción? ¿Sientes, quizás, que alguno te sale más fácil que el otro?
Eso lo hablaba con Leila Guerriero la otra vez. Me decía: «No sientes cuando te vas a escribir ficción, que avanzas muy poco y que, además, cuando te levantas estás muy cansada». A mí me pasa lo mismo. Y no es que me salga fácil la no ficción. Todo me cuesta mucho. En el momento de sentarme a escribir, siento siempre que no voy a llegar o que si tengo un deadline lo voy a incumplir. Me pongo mal, me enfermo. Padezco mucho la producción, incluso si después, en el camino, me doy cuenta de que me fluye. Pero cuando escribo textos como los de Primera persona, me relajan. Me siento mucho menos limitada o, más bien, yo misma me impongo menos límites que cuando encaro un texto de ficción, porque también parte del desafío de escribir ficción son los límites que uno mismo se impone: bueno, esto ya lo hice, quiero que vaya por acá y no por este lado, etc. En los otros textos siento que tengo una libertad tal que la digresión puede ser infinita.
Esta mañana, por ejemplo, envié un texto que me encargaron sobre las fobias. Siento que la digresión es todo el texto. Se lo di a leer a una amiga y me dijo: «Qué hija de puta, nunca encaraste el tema que te encargaron». (Risas). Me permito mucho más perderme porque creo que lo uso también como excusa para derivar ahí las ramificaciones de la psiquis, digamos. Con la ficción, en cambio, me impongo límites, reglas. Por ejemplo, en la última novela que escribí, me dije «Tiene que pasar todo esto y tiene que ocurrir durante una semana». Yo misma me impuse una camisa de fuerza. Y creo que la ficción es eso: embutir eso que quieres que suceda o eso sobre lo que quieres hablar o apuntar en un envase entendible.
¿Esas reglas también te las imponías en los cuentos o son, sobre todo, para las novelas?
De hecho, surgió más en los cuentos. Para mí, los cuentos siempre fueron un abordaje esencialmente técnico de un personaje, una situación. Mis cuentos son una escena o un personaje al que le pasa algo. Nunca son abarcativos, no hay elipsis. Transcurren en un tiempo fijo. Aunque un poco las novelas también, ahora que lo pienso. Pero en los cuentos más.
Empecé escribiendo cuentos y siempre tuve esa fijación técnica: esto tiene que ser así, tiene que transcurrir en tal, no pueden haber más de no sé cuántos personajes. Algo que en un principio era una especie de capricho era que no me gustaba nombrar los lugares. La geografía tiene que deducirse. En La encomienda, por ejemplo, la protagonista no podía tener nombre tampoco. Daba pistas de cuál podía ser. Es un nombre largo. Pero nunca decirlo. Son reglas caprichosas, pero, en últimas, en mi cabeza, las reglas contribuyen a que se arme una forma determinada que intento replicar en el papel.
En general, empecé a distinguir que esa especie de tumor que extraigo de mí misma termina en las novelas. Con los cuentos me pasa otra cosa. En realidad, ya casi no escribo cuentos. Recién terminé una novela corta que empezó como un cuento y después se volvió una novela corta, que se parece mucho a un cuento largo. Debe ser una cuestión de rigidez mental porque para mí los cuentos siempre fueron más eficientes a la hora de llegar al punto al que quería llegar. No tenía que coserlos bien para alcanzarlo. Era más un abordaje técnico. No se trataba tanto de una historia, sino de una escena, un personaje, algo bien puntual. Las novelas son otra cosa. Surgen mucho más viscerales, en mi caso. Los cuentos no. Son una imagen que me llamó la atención, una frase, un personaje, no necesariamente algo que tiene que responder a esa especie de furia de la que te hablaba. Mi abordaje con los cuentos tenía que ver más con una búsqueda técnica, que no te digo que ya domo, pero que no me interesa más. La costura perfecta.
En Primera persona, en el ensayo «Mi debilidad», hablas de la tensión entre poder vivir de la escritura y lo que implicaría esto para el oficio. Tienes una frase muy bella en ese ensayo sobre ese tema: «No quisiéramos eso [que la escritura se convirtiera en un trabajo convencional] porque la normalización es un concepto aplastante por naturaleza. Lluvia de ladrillos sobre un bosque de luciérnagas». ¿Sigues pensando lo mismo?
No me gusta la normalización en ningún sentido. Pasa como en la vida, ¿no? La civilización es poner un cerco alrededor de un grupo de personas y normalizarlas. Estas son las reglas, de esta manera convivimos, un poco como los animales en cautiverio. Mantenernos a todos dentro de un cerco y que nos comportemos de tal manera, que no nos jodamos mucho los unos a los otros. Pero eso también implica un límite tremendo en la libertad personal e individual. Es tanto así que por momentos uno quiere borrar el cerco, salir corriendo y huir. Un poco apelar a eso más salvaje. Con los oficios artísticos, cuando se hace, se pierde mucha libertad. Y el dinero, por mal que suene, condiciona también. De dónde venga ese dinero, por ejemplo. En literatura es distinto. Ocurría más cuando estaba en el periodismo y eso. Quién te encargaba qué y por qué. Detrás de los encargos remunerados siempre se percibe algo. Contribuir a sentar una postura editorial, digamos. Uno no mira mucho eso y finalmente termina trabajando para consolidar una ideología que no necesariamente comparte. Es delicado.

Ahora, yo sigo pensando que en el oficio de la escritura hay un montón de cosas residuales, si se quiere, de las que uno echa mano y puede vivir. La docencia, por ejemplo, que es de lo que creo que yo vivo. Sí, nos pagan regalías y anticipos. Pero digamos que no es mi principal fuente de ingresos. Por suerte me gusta muchísimo enseñar y dar talleres. Siento que es una buena manera de no salirse de este mismo código, de este mismo lenguaje. Y, en lo personal, a mí me ha servido muchísimo para reflexionar sobre lo que hago. Si viviera produciendo y produciendo no tendría estos tiempos en los que intento bajar a la tierra: cómo se hace esto, cómo puedo explicar aquello, cómo se hace tal cosa. Y eso me sirve a mí también.
Cuando vivía solo de escribir sentía que me fagocitaba dentro de la misma escritura. Una cosa que estaba escribiendo para la revista Piauí, por ejemplo, terminaba incluyendo algo que tenía guardado para mi novela. No tenía otra idea, así que eché mano de eso. Me iba canibalizando a mí misma, echando mano de todos mis archivos de notas posibles y me quedaba sin mucho. Me acordaba mucho de Kapuściński, que hablaba de la teoría del doble taller. El doble taller consiste en dar lo mínimo indispensable en el trabajo, hacer lo estrictamente necesario, entregarlo y luego tratar de robarse todo el tiempo posible para hacer tus obras personales. Todo lo que averiguaste en este reportaje, de eso usa el 20% y el 80% restante úsalo para el libro que estás escribiendo. Yo me tapaba la cara y decía: «Qué mierda». Si ellos hacen caso a esto, los medios en el mediano plazo en Latinoamérica van a ser una porquería, que es un poco lo que sucedió. Todo el mundo va a estar trabajando lo menos posible para sus lugares de trabajo. Al mismo tiempo, claro, les pagan mal; entonces por qué van a entregar su verdadero tiempo productivo, su inteligencia a eso. Es un círculo vicioso y problemático. No hay por dónde agarrarlo para que se cierre. Pero he sido incapaz de hacer el doble taller. A lo mejor tiene que ver con una forma de narcisismo porque soy incapaz de entregar un texto en el que yo sienta que no puse todo lo que podía poner en ese momento, así me paguen 20 centavos. Necesito sentir que usé todo lo que estaba a mi alcance.