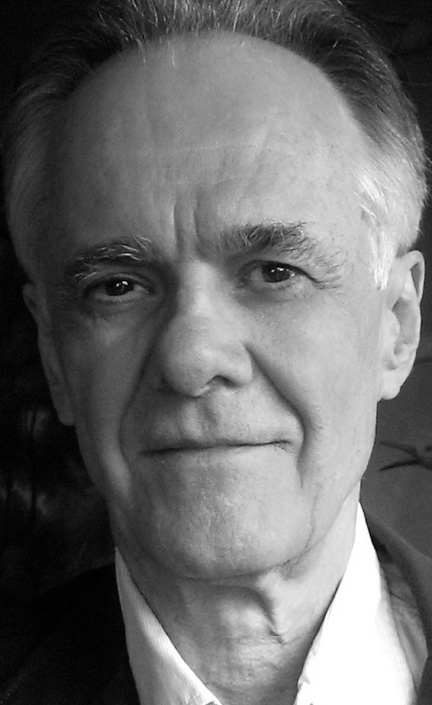una amistad literariaPor Juan Villoro

La literatura ha sido descrita como el oficio más solitario del mundo. Sólo en parte la expresión es cierta. A pesar de la evidente originalidad de su obra, Borges juzgaba que no hay escrituras individuales. Las más variadas influencias de un idioma y una época confluyen en los textos; incluso quien escribe contra la tradición confirma su importancia en forma crítica.
Por más aislado que sea el trabajo literario, cuando un libro empieza a circular el novelista descubre, con cambiantes dosis de asombro, envidia o rara fascinación, que existen los colegas.
No es fácil que los autores congenien entre sí. Adiestrados a estar solos, recelan de quienes de manera diferente se dedican a lo mismo. García Márquez comentaba que la mayoría de los escritores viven conforme a la ilusión de ser los únicos en el mundo; a tal grado, que cuando conoció a Julio Cortázar se sorprendió de descubrir a alguien que se interesaba en los demás.
La difícil convivencia del gremio merece la descripción que el grupo Contemporáneos encontró para sí mismo en el México del siglo XX. Se trata de un «archipiélago de soledades». Abundan los testimonios al respecto. En su novela La disciplina de la vanidad, el peruano Iván Thays disecciona a autores que confunden el narcisismo con la singularidad y en las crónicas de Egos revueltos el español Juan Cruz ofrece divertidos ejemplos del protagonismo al que sucumben quienes viven de poner su nombre en las portadas.
Es mucho lo que se puede decir de los misántropos que de pronto se ven obligados a coexistir. Con todo, la amistad entre autores es posible. En la mayoría de los casos, las afinidades se descubren de manera casual y a medida que prosperan se alejan del entorno literario. En 2022, sostuve un diálogo con David Trueba en Málaga cuyo tema fue, precisamente, la amistad. En esa ocasión comenté que, a diferencia del amor, la amistad no tiene que ser dicha; es raro que alguien pida que le declares o confirmes tu amistad. Trueba perfeccionó la idea, señalando que cuando dos amigos se encuentran a tomar algo, no hablan del afecto que se tienen; se limitan a pronunciar la frase que los une: «¿Qué pedimos?»
Durante un cuarto de siglo sostuve con Javier Marías mi única amistad exclusivamente literaria. Su padre y el mío eran filósofos, ambos vivimos por un tiempo en Barcelona, amábamos el fútbol, compartíamos gustos cinematográficos y habíamos traducido a autores del siglo XVIII. Sin embargo, esas similitudes no nos llevaron al terreno de las confidencias. Como en una trama de Henry James, las emociones y el afecto se expresaron en forma indirecta, a través de la compartida pasión por la escritura y las necesidades del oficio.
En una de sus últimas cartas, Javier elogió la decisión de Kundera de no asistir a actos públicos. Lamentaba no poder ser tan estricto. Aunque había ganado fama de ermitaño, se definía de esta manera: «Relativo aislamiento, sí, sólo relativo. Qué más quisiera yo que llegar un día a los excesos de Salinger. Creo ser educado, y eso es terrible para lograr que a uno lo dejen en paz del todo… Pero no aguanto más la compañía colectiva (la individual es otra cosa, y depende de quién y quién) de mis colegas y de los que los rodean».
Marías profesaba un deseo militante de ser dejado en paz, pero fue un extraordinario testigo de los otros. No se limitaba a descifrarlos como el protagonista de Tu rostro mañana; se servía de la distancia en el trato para valorarlos y quererlos a través de una cuidadosa observación. Rara vez expresaba de manera obvia sus afectos, pero procuraba que los detalles y los hechos hablaran en su nombre.
Lo conocí en 1990, gracias a la ensayista Mercedes Monmany. Ella debía reunirse con él y un periodista italiano de La Repubblica en el Museo Chicote, y tuvo la generosidad de añadirme a la cita. Yo había leído El hombre sentimental con el interés que despierta un elegante ejercicio de estilo. Conocía su excepcional traducción de Tristram Shandy y el aparato de notas que, por sí mismo, podía garantizarle un destacado puesto en la literatura. Sin embargo, entonces yo tenía la superstición de que todo encuentro con autores debe arrojar claves personales. No me bastaba saber qué leían, quería conocer el dato decisivo, tal vez incómodo, el talento secreto o el vicio oculto. Nada de eso asomaría en el contenido temple del escritor de Chamberí.
Javier había pasado largas temporadas en Venecia y tenía un oído excepcional para los idiomas. Me sorprendió la fluidez con que hablaba italiano y la pericia con que se movía en esa literatura (ponderó con lujo de detalle a Carlo Emilio Gadda y lamentó que fuera tan difícil traducirlo). También me sorprendió que no hiciera preguntas a los demás ni se interesara mayormente en ellos. Guió la conversación con la solvencia de quien imparte una clase. No me pareció pedante, porque su tono era el de una agradable tertulia, pero creí entender que vivía para sus propios intereses, encapsulado en su mundo; una persona inteligente y evasiva, de reservada cordialidad.
Poco después, leí Todas las almas, donde describe con agudo humor las cenas de high table en las que los académicos de Oxford se conducen con estudiada cortesía; conversan durante unos minutos con su interlocutor del lado derecho y, cuando el reloj lo indica, se dirigen al interlocutor del lado izquierdo. El novelista se burlaba de esa conducta, pero en mi primer encuentro sentí que la imitaba.
Sin duda, esto habla más de mí que de él. Los poetas rusos sellaban su amistad con intensidad eslava, intercambiando sus camisas. Los mexicanos no llegamos a ese exceso, pero un encuentro normal termina con abrazos y promesas de espléndidos encuentros que no necesariamente ocurrirán. En el ritual de despedida, la persona que horas antes era un extraño recibe un trato de amigo del alma que se debe más a la dinámica del jolgorio que a un afecto real.
«Mucho gusto», dijo Javier al despedir nuestro primer encuentro, y me tendió la mano. En términos mexicanos, eso implicaba no volver a verse.
Como tantos, admiré las novelas Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí, y reconocí en ellas la aguda percepción de quien conoce a los demás al grado de temerles. Un ejemplo maestro es la escena en la que una mujer invita a cenar a su departamento a un amigo que aún no se manifiesta como pretendiente. Avanzada la noche, el hijo de ella, que duerme en un cuarto contiguo, despierta y se aproxima a la reunión. Por la mirada del niño, el convidado entiende su auténtico papel en esa casa: el chico lo mira con apremio, temeroso de que le robe el afecto de la madre. Sólo entonces, advierte la cercanía que ha establecido con la madre. Este juego de perspectivas emocionales genera una sorprendente tensión y revela la perspicacia psicológica del novelista.
También como lector, Marías descubrió la inquietante vida oculta de los autores. Uno de sus libros más personales es Vidas escritas, pues dice mucho de su mirada. Ahí aborda a diversos autores como si fueran personajes literarios. Al comienzo del libro, señala que ninguno de sus retratados es un ser perfecto; se trata de «individuos calamitosos» cuya personalidad se forjó gracias a errores, padecimientos, azares o caprichos.
Marías presta especial atención a las relaciones peligrosas que establecen los colegas, y que pueden llegar a extremos singulares. Turgeniev y Tolstoi se retaron a duelo una y otra vez hasta que depusieron su enemistad, no por llegar a un acuerdo, sino por rutinario cansancio; la generosa Edith Warton pidió que sus regalías fueran ingresadas en secreto a la cuenta de Henry James, cuya admirable prosa no conquistaba suficientes lectores; Nabokov leía a sus contemporáneos por el irrenunciable placer de detestarlos…
A partir de Corazón tan blanco, Marías tuvo el extraño privilegio de que sus libros se vendieran bien. Sorprendido de recibir un dinero inesperado, decidió destinar una parte significativa de sus ganancias a tareas filantrópicas. Algunos de esos gestos son muy conocidos. Ofreció primas al equipo de fútbol Numancia, por el que tenía apego desde la niñez, y patrocinó el Premio Reino de Redonda, único en su género, para celebrar a escritores y cineastas de otras lenguas.
Menos conocidas son las pruebas de generosidad que daba a sus colegas. En 1995 me hice cargo del suplemento La Jornada Semanal y le pedí que colaborara con nosotros. Aceptó enviarnos una columna con una condición difícil de rechazar: no quería pago alguno. Su única exigencia fue que le enviáramos ejemplares de los trabajos publicados. Como el correo mexicano pertenece a la zona de las hipótesis, nuestros envíos no siempre le llegaban. Esto activó otro aspecto de su carácter: la queja respetuosa. No depuso su generosidad, pero protestó por nuestra informalidad con largas frases en las que las cláusulas subordinadas demostraban que era educado y que tenía razón.
Cuando publicó Negra espalda del tiempo, en 1998, surgió una pequeña controversia en el mundo literario mexicano. Previamente, Marías había publicado la antología Cuentos únicos para reunir a autores que sólo en una ocasión escribieron un estupendo relato de miedo. ¿Por qué se habían limitado a lograr ese one hit wonder?

La publicación de la antología lo llevó a trabar correspondencia con dos lectores mexicanos a los que dedicó un pasaje en Negra espalda del tiempo: Sergio González Rodríguez y Rafael Muñoz Saldaña. Ambos le habían escrito en relación con uno de los autores incluidos en la antología, Wilfrid Ewart, que, según comenta Marías en Negra espalda, «murió la noche del Año Viejo de 1922, para ser exactos, en la sofocante oscuridad de la ciudad de México». Los corresponsales mexicanos le aportaron datos sobre ese inglés errabundo. González Rodríguez era un autor establecido, pero Rafael Muñoz Saldaña parecía tan inubicable como Ewart. Pregunté por él en la república de las letras y nadie pudo decirme nada. Internet era entonces incipiente y tampoco ahí di con el joven que Marías describía como un lector sagaz que tenía un proyecto literario «de lo más insensato y del que lo disuadí en seguida para que no perdiera el tiempo de mala manera». González Rodríguez y yo sospechamos que se trataba de un personaje ficticio, un juego de espectros al interior de la trama. Escribí una columna al respecto y, para mi sorpresa, recibí una carta de Muñoz Saldaña, muy inteligente y bien escrita, en la que se negaba a ensayar la vana tentativa de acreditar su existencia, pero se conformaba con decirme que no era ficticio. Agradecí la misiva y escribí otra columna sobre el tema, corrigiendo mis conjeturas previas. A Marías le entusiasmó el desdoblamiento de su novela y la forma en que un autor casi fantasma, Wilfrid Ewart, animaba discusiones en el país donde había muerto.
Presenté Negra espalda del tiempo en México, en compañía de Carmen Boullosa. En la inevitable cena que siguió al acto, Marías eligió un tema de conversación que lo define bastante bien. Pidió a cada uno de los comensales que relatara su peor vejamen literario. Cuando llegó su turno, contó que en una ocasión fue invitado a dar una charla en una ciudad de provincia y el presentador tuvo a bien decir: «Hubiésemos querido traer a tal autor o tal otro, pero ninguno aceptó, y tuvimos que conformarnos con Javier Marías». Agregó que, en el fondo, todos somos autores fantasmas a sueldo de una causa que ignoramos.
Al regresar a España, me envió el libro Gentleman Spies, de John Fisher, que trata de agentes dobles de la corona británica, muchos de ellos formados en Oxford y Cambridge. Así prolongaba la conversación sobre las duplicidades que despierta la literatura.
Además de narrar el fatal destino de Ewart, Negra espalda del tiempo también se ocupa de John Gasworth, el escritor que fue Rey de Redonda y que había aparecido en Todas las almas. Cuando el propio Marías asumió ese reinado, actuó con un placer fantasioso que me hizo pensar en su gusto por los juegos, los cromos de los años cincuenta y sesenta y los soldados en miniatura que custodiaban sus libreros. No es casual que en Salvajes y sentimentales definiera al fútbol como «la recuperación semanal de la infancia». Dueño de una notable erudición, procuraba mantener contacto con sus ilusiones infantiles. De ahí que pasara largas temporadas en Soria, donde habían transcurrido días felices de su niñez, o que se interesara en los cuentos de terror que despiertan en los niños el delicioso pánico que sólo se supera con el atrevimiento de llegar al desenlace.
El Reino de Redonda le deparó los placeres pueriles de diseñar una moneda, una bandera y una corte, es decir, de jugar a sus anchas y beneficiar a los demás con premios reales y nombramientos imaginarios. El mío fue Duque de Nochevieja, en alusión a Ewart y a la forma en que murió en México en el Año Viejo de 1922. La escena tenía un modo cómico de ser trágica. El escritor salió al balcón de su hotel para ver los fuegos artificiales que estallaban en la noche del 31 de diciembre, sin saber que la alegría mexicana también se expresaba con disparos. Una bala perdida le dio en el ojo y lo mató en el acto. Curiosamente, Ewart era tuerto. Esa cavidad ocular sólo sirvió para alojar el tiro de muerte. No sin ironía, Javier me asignó un nombre que aludía a los corrosivos festejos de mi tierra.
A partir de entonces nos comunicamos para pensar en posibles premiados para el Reino de Redonda. Compartió mi entusiasmo por celebrar a J. M. Coetzee y a Alice Munro antes de que la Academia sueca se fijara en ellos y, tiempo después, me instó a que pensara en un cineasta, pues la mayoría de las candidaturas eran literarias y el premio también había sido pensado para honrar al cine. Cuando propuse a Lars von Trier, depuso su respetuosa actitud ante las opiniones ajenas y dedicó media hora a especular con esmero sobre mi mal gusto y las insulsas provocaciones del perturbado director danés.
Al modo de Henry James, sólo exponía un tema si lo desarrollaba al máximo. Sus mensajes en la contestadora podían abarcar el casete entero. El 29 de junio de 1998, me encontraba en el estadio de Montpelier, viendo el partido Alemania-México. Él ignoraba que yo había sido enviado al Mundial de Francia por el periódico La Jornada y llamó a mi casa para comentar el juego; al no encontrarme, dejó un dilatado mensaje en la contestadora. Como en otras ocasiones, México comenzó dando un partidazo hasta que se asustó con su propia fuerza y fue superado por el eficaz pragmatismo alemán. Javier aquilató el dolor que ese triunfo inminente convertido en repentina derrota podía causarle a los aficionados mexicanos. Al volver a México, me conmovió encontrar sus palabras, precisas al describir las acciones en la cancha y empáticas al entender la tristeza ajena.
En 2001 me instalé con mi familia en Barcelona. Carecía de doble nacionalidad y permiso de trabajo, y disponía de un lapso de tres meses para regularizar mi situación, con los niños ya inscritos en el colegio. Fue un tiempo difícil, dedicado a buscar documentos para simular solvencia económica y a hacer colas de tres horas en las oficinas para migrantes de la calle Argentera.
No le hablé de esto a Javier. Nuestro trato, como siempre, se limitaba a ocasionales conversaciones sobre temas del oficio. Sin embargo, de nuevo mostró su peculiar capacidad de interesarse en los demás e intuir en ellos cosas que no habían sido dichas.
Una tarde habló por teléfono a mi departamento en Barcelona, que aún tenía más cajas que muebles. Mi esposa lo saludó en el tono alegre que se le da a un amigo de la familia, y él la trató de usted, con un formalismo que se debía menos a la frialdad que a un asentado rasgo de carácter. Marías conservaba ciertos protocolos, no para alejarse de los demás, sino para entenderlos en una justa perspectiva, pero, claro está, no todo mundo lo sabía y sus palabras podían sentar como granizo. El novelista que parodió los rígidos usos de la corte en una escena protagonizada por un traductor que imagina malentendidos verbales que pueden causar conflictos de Estado, era menos juguetón en sus diálogos de circunstancia.
Curiosamente, esa llamada era una extraordinaria señal de cercanía: «Estoy pensando en lo que significa mudarse a otro país», me dijo; «no tengo hijos ni sé lo que eso representa, pero imagino que es un momento difícil para ti». Muy en su estilo, no esperó a que yo me desahogara, detallando mis predicamentos, y añadió de prisa: «No me lo tomes a mal, pero te estoy enviando mil euros a cuenta de un prólogo que te pediré para Ediciones de Redonda; aún no sé de qué libro, pero eso ya lo veremos». Ese cheque en blanco fue el primer apoyo para quedarme en la Ciudad Condal. Poco después, Javier me pidió que escribiera la introducción a los cuentos celtas de W. B. Yeats que él había traducido.
Cuando ya era un autor publicado, Javier compartió casa con su padre, Julián Marías. Tenía un enorme aprecio por el filósofo, cuya fama lo había convertido en «el joven Marías». Mi padre pertenecía a una rama diferente, por no decir contrapuesta, de la filosofía. Sin entrar en detalles, Javier se refería con admiración a la capacidad de los pensadores de discrepar. Debíamos atesorar los desacuerdos de nuestros padres. Las rencillas literarias podían ser divertidas, pero inevitablemente pertenecían a un orden vulgar. En cambio, las polémicas filosóficas aludían a la necesaria función del Otro. No es casual que Marías, madridista de corazón tan blanco, escribiera un excepcional elogio de F. C. Barcelona, celebrando la imprescindible necesidad del adversario para exhibir las propias virtudes.
No se veía a sí mismo como «hombre de familia», pues no era el patriarca que ocupa la cabecera rodeado de su prole, pero tenía una fuerte consideración por los lazos familiares. Valoraba mucho las opiniones de su hermano Fernando, gran conocedor del cine y espléndido lector, que regresó de un viaje a México con las obras de Jorge Ibargüengoitia. Javier las leyó de un tirón y me pidió que hiciera una antología para Reino de Redonda. El resultado fue Revolución en el jardín, que se convirtió en un relativo bestseller de la editorial.
El aprecio de Marías por los lazos de familia se extendía a ciertas figuras tutelares. Su amistad con Juan Benet era uno de sus mayores orgullos. Si alguien elogiaba a su maestro, él le enviaba una nota para darle las gracias, gesto insólito en el gremio. Sabía que yo había sido alumno de Augusto Monterroso. Por otras personas, me había enterado de que el cuento «El dinosaurio» le parecía un golpe de ingenio sin demasiada gracia, pero se abstenía de criticarlo en mi presencia porque no se permitía ofender a una persona que había formado a un amigo. Podía cuestionar mis gustos, pero no a mi maestro.
Muy distinta era su actitud con nuestros contemporáneos. En una ocasión vio un programa nocturno de la Televisión Española en el que elogié a nuevas escritoras argentinas. Al día siguiente me criticó por apuntarme a una moda políticamente correcta. De nada sirvió que yo razonara mi entusiasmo. Mis argumentos no le parecieron pruebas de descargo sino signos de culpabilidad.
Cada cierto tiempo, Javier requería de una discrepancia e incluso de una leve irritación en el trato. Tanto en Madrid como en Soria vivió frente a maravillosas plazas públicas que le provocaban grandes molestias. En esos sitios disponía de un excepcional mirador de la vida cotidiana que al mismo tiempo vulneraba la privacidad de la que era tan celoso. Las plazas son así, lugares de encuentro y de ruidos, conciertos, obras del ayuntamiento y vulgares verbenas. En vez de mudarse a una dirección más tranquila, Javier escribía artículos para protestar por las erróneas actividades que miraba desde su ventana. Corregir imaginariamente el mundo es un gesto literario y él transformó su columna semanal en una insistente ventanilla de quejas.
Una paradoja del cascarrabias es que el enojo lo pone de buenas. Harold Pinter contaba que en una ocasión fue a un estreno de Beckett. La obra le pareció tan admirable como deprimente. Terminada la función, fue a cenar con el autor, que no había ido al teatro y estaba de excelente humor. Beckett se había desahogado tan satisfactoriamente por escrito que había transferido su malestar al público.
Marías soltaba el vapor del descontento en sus artículos y en sus serenos pero puntillosos reclamos telefónicos. Seguramente, esto le permitía aceptar de buena gana otros azares de la vida. En una ocasión lo invité a participar en un ciclo sobre fútbol y cultura que coordiné para CaixaForum en Barcelona. Sabía de su renuencia a actuar en público y había preparado algunas frases para convencerlo, pero aceptó de inmediato participar en un «derby literario Real Madrid-Barcelona» con Enrique Vila-Matas. El periodista deportivo Ramon Besa moderó el encuentro. Se disponía a hacer la primera pregunta, cuando Javier lo interrumpió para decir que antes debían celebrar el tradicional intercambio de banderines. Se puso de pie y entregó a Vila-Matas un emblema del equipo merengue. «¿Y tú no tienes nada para mí?», preguntó. Ante la negativa de Vila-Matas exclamó como si hubiera anotado un gol: «¡Ya vemos cuál es el club señor!».
Marías tuvo amistades mucho más cercanas que la mía. Supongo que ellos lo alertaban sobre el daño que hacían el tabaco y la Coca-Cola, o le decían que gastaba demasiado en taxis. Yo era un amigo literario, distante, que provenía de un país revuelto que justificaba mi apodo de Nochevieja.
Cuando un autor célebre fallece, abundan las personas que se atribuyen una familiaridad que acaso no tuvieron con él. En el cuento «Un amigo de Kafka», el protagonista, Jacques Kohn, asiste al Club de Escritores de Varsovia y cuenta historias del autor de El castillo a cambio de un zloty. Sin embargo, su verdadera recompensa es la de haber frecuentado a alguien que dio sentido a su vida. ¿Qué sería del limitado Kohn sin el inmenso Kafka? El género memorioso tiene esa condición vicaria.
Marías afectaba y mejoraba la vida de los otros sin acercarse demasiado a ellos, con el minucioso sentido del orden y del juego con que acomodaba los soldados de plomo que custodiaban sus estanterías. Esas pequeñas tropas decían tanto del dueño de la casa como los libros que tenían a su resguardo.
Varias veces aseguró que su destino se desvanecería para convertirse en tinta y papel. Le gustaba pensar en su desenlace como una transfiguración literaria. Había vivido en diálogo con autores muertos y se disponía a incorporarse a esa eminente legión.
Mis recuerdos están cargados de un afecto que rara vez me confió en forma directa, pero que supo transmitir a través de libros, referencias literarias y otros talismanes. No decía cosas íntimas, pero sus gestos las implicaban. Compartimos algo extraño e irrepetible: una amistad literaria.
Además de los recuerdos, quedan las páginas en las que quiso fundirse. No hablo de letras, personajes o tramas, sino de tinta y papel: materia autónoma, que existe a su manera.
¡Leerlo es revivirlo! Al respecto, conviene recordar el epitafio de Stevenson que tradujo en forma admirable:
Aquí yace donde quiso yacer;
de vuelta del mar está el marinero,
de vuelta del monte está el cazador.
En cualquiera de sus libros, Javier Marías está de vuelta.