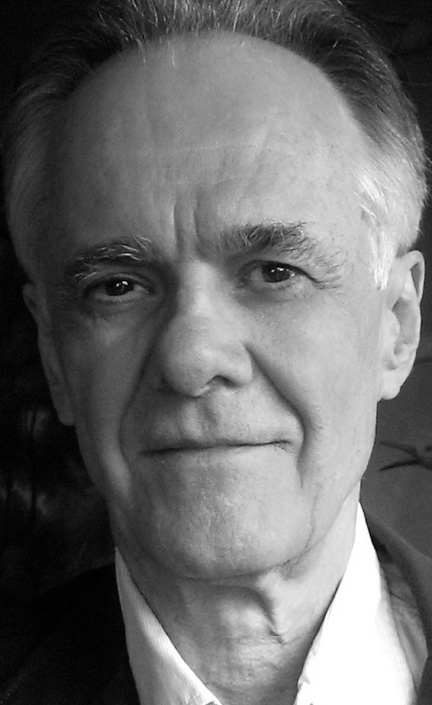¿Qué opina sobre lo que se denomina «literatura del yo», en la que el documento sería el aspecto biográfico?
Lo mío es menos interesante que lo de los demás o, dicho de otro modo, mi yo se me queda raquítico y hasta me da grima, hay que tener un yo literariamente poderoso para abordarlo y que merezca la pena, o una vida llena de hechos y emociones cruciales. Siempre me interesó la ficción como la conquista de lo ajeno, el callejón. Lo que pasa es que vivimos un tiempo de fragmentaciones y huidas y lo que se hace bien no está mal, la posmodernidad nos dio muchas coartadas.
En otras manifestaciones del arte, con frecuencia preguntamos qué características tiene que tener un artista para serlo. En su opinión, ¿qué elementos son imprescindibles para ser un novelista?
Imaginación, memoria, palabra. Son tres elementos sustanciales para comenzar a tejer y destejer. También mirada omnicomprensiva, observación para percibir lo secreto o lo oculto, y saber que quien se entrega a la ficción corre el riesgo de entregar su alma al diablo, entendiendo que las obsesiones de la escritura las carga el diablo, y que es necesario tenerlo no ya como amigo, sino como ayudante.
Usted se ha confesado cinéfilo. ¿De algún modo esa afición está presente en su escritura? Algunos de sus libros se han llevado al cine y al teatro y, en El hijo de las cosas, se intuyen ciertos planos cinematográficos y huellas de Buñuel (piernas ortopédicas, ojos de cristal…).
Soy cinéfilo empedernido, hasta el punto de que una cinefilia desaforada me ha llevado a tener en la casa más películas que libros y casi a hacerme adicto al cine malo, lo que ya es el colmo de la miseria. Hubo un tiempo que me gustaban más los cines que el cine, y, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de la televisión, siempre digo que el televisor. Obviamente, me gustan los grandes, no estoy entontecido: Ford, Renoir y Bergman siempre me sugestionan, Buñuel, por supuesto. Los cines son espacios simbólicos muy reincidentes en mi obra, lugares casi sagrados, espacios de la imaginación y la extrañeza, también las salas de baile, y casi siempre espacios derruidos donde pasan cosas misteriosas. En mi próxima novela, Juventud de cristal, esos espacios cobran un relieve extraordinario. Como cinéfilo de pro tengo un libro que algún día publicaré titulado El limbo de los cines, es donde actualmente resido, en un limbo de celuloide y Ozonopino.
SOY CINÉFILO EMPEDERNIDO, HASTA EL PUNTO DE QUE UNA CINEFILIA DESAFORADA ME HA LLEVADO A TENER EN LA CASA MÁS PELÍCULAS QUE LIBROS
Me gustaría terminar esta entrevista con una pregunta relacionada con el discurso de entrada a la Real Academia. Usted agradecía al ámbito familiar y de vecindad, donde encontró «la palabra más antigua», y la oralidad, donde hizo el aprendizaje de lo imaginario. ¿Reconoce en algún lugar de nuestra sociedad esa forma de iniciación o ya no queda tiempo ni espacio para hablar de libros?
Los libros no desaparecerán, los seres humanos somos ridículos, pero no tontos del culo. ¿Dónde iríamos sin el patrimonio de la realidad imaginaria, qué vida íbamos a vivir? Los lugares de iniciación están en la curiosidad que debemos alentar, en el placer del arte, en la idea de que los grandes placeres son costosos y las satisfacciones inmediatas, frustrantes. Cualquier sitio es bueno, cualquier momento, cualquier cosa. Lo mío se relacionaba con la antigüedad de unas costumbres e instituciones orales de la vecindad, lo propio de un niño que tenía la infancia cercana a la Edad Media, pero el niño curioso miraba el mundo por la ventana de un valle al que llegaba La rama dorada, como luego leyó en Frazer, y vivía conmocionado por una leyenda, la de los corales de la niña perdida y ultrajada en el monte, que luego reconocería en El manantial de la doncella, de Bergman; no estaba muy perdido y desamparado, como pude comprobar más tarde.