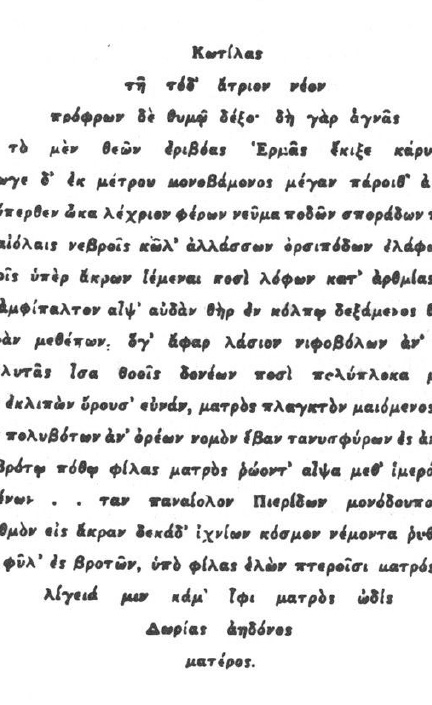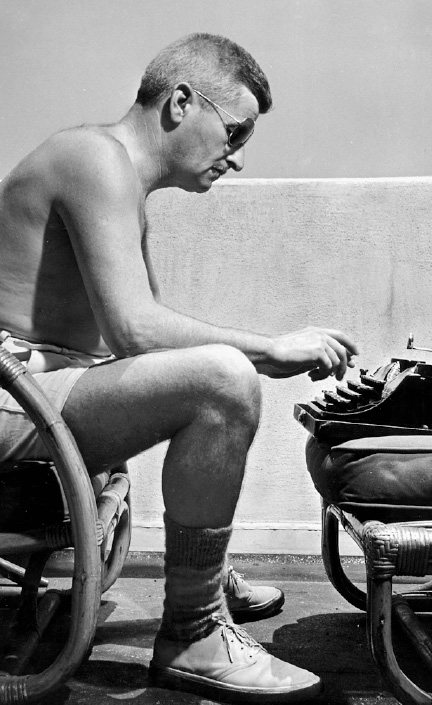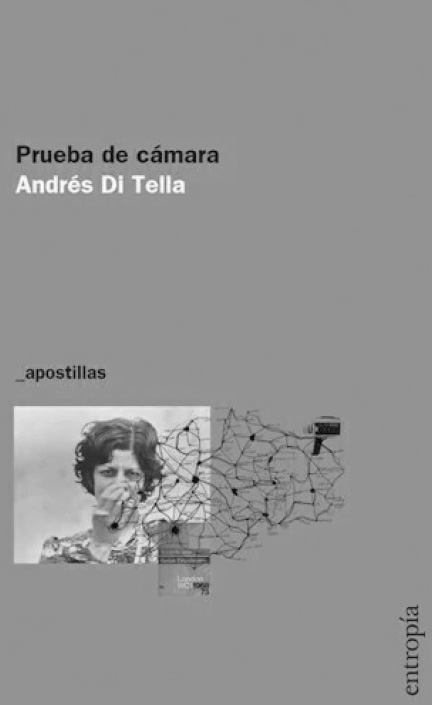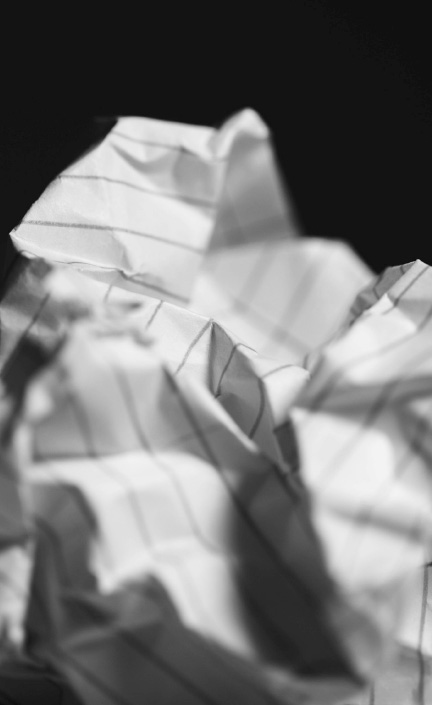Mariana Enriquez ha inventado un artefacto memorialístico con alcance de llave maestra capaz de verte por dentro. Porque todo escritor es un nido de lecturas, un gusto estético y formal que ha nacido con él, y que va iluminándose, como un camino que no puede no recorrerse, a partir de la enfebrecida búsqueda de aquel que necesita, en todo momento, una salida para entrar en ese mundo que, sin saberlo, está haciendo crecer dentro
No escribe diarios, pero anota todo lo que lee. Tiene un archivo, dice, en el ordenador, en el que lista sus lecturas. Imagino ese archivo frondosamente kilométrico. Un, en todo momento llameante —la palabra es siempre (ENTUSIASMO) cuando se trata de leer, y se trata de (ELLA)—, bosque de títulos en cuya cima —oh, el bosque es también una montaña— hay un libro gris. «El recuerdo de mi primer libro es sobre la mesa de fórmica, con un televisor Zenith colorado enfrente y mi tía Chela, que me lo dio de regalo. Era del Círculo de Lectores al que estaba suscrita: nunca supe bien de qué se trataba ese Círculo, porque ella no era una gran lectora, pero, de la misma manera que mis padres, aprovechaba las oportunidades económicas de acceso a la cultura, proyecciones de películas en sociedades de fomento, colecciones de libros que se vendían en kioscos, fascículos de enciclopedias. Este libro, me dijo, no era de su estilo, pero estaba segura de que a mí sí iba a gustarme». ¿Por qué? «El rumor en la familia era yo que tenía mucha imaginación y que me gustaban los cuentos de hadas y las mitologías: tenía varios libros ilustrados de mitos griegos, nórdicos y latinoamericanos, los cuentos de los hermanos Grimm, versiones adaptadas para la infancia de la Odisea y la Biblia para Niños, que me parecía divertidísima. Además, sabía leer desde los tres años y mi madre solía pedirme que exhibiese esa habilidad en el kiosco del barrio, espectáculo que, según ella, me encantaba dar». He aquí la manera en que Mariana Enriquez (Buenos Aires, 51 años) habla de su primer encuentro con aquello que iba a convertirse en epicentro de su incansable, enfebrecida, apasionante búsqueda de una entrada tras otra, un, en sus palabras, «ingreso», a ese otro mundo que circula junto al nuestro, que está, como diría su adorado Cormac McCarthy, (AHÍ DENTRO), un inconsciente voluptuoso e insaciable, que sólo quiere expandirse. Un libro. ¿Qué libro? «El libro que me regaló la tía Chela era La historia interminable, de Michael Ende. Todavía conservo el mismo ejemplar y está impecable: es una edición impresa en Barcelona en 1983, tapa dura, ilustrada y a dos tintas», escribe, Mariana, en La isla de la Nada, el texto de apertura de ese artefacto memorialístico con alcance de llave maestra que constituye Archipiélago (Ampersand), una biografía lectora que inventa una manera de verse por dentro. Porque todo escritor es un nido de lecturas, un gusto estético y formal que ha nacido con él, y que va iluminándose, como un camino que no puede no recorrerse, y que lo hace a partir de la enfebrecida búsqueda de aquel que necesita, en todo momento, una salida para entrar en ese otro mundo que, sin saberlo, está haciendo crecer dentro. Quién sabe por qué necesitamos salir para entrar, pero eso es lo que ocurre.
Es un día de octubre por la mañana. El lugar, una cafetería de Barcelona que parece un viejo taller mecánico, lustrosamente metamorfoseado en un extrañamente acogedor local con mesas y sillas. Hay un pequeño tilacino sobre la mesa. El tilacino es un tigre australiano desaparecido, extinguido. «Estoy completamente obsesionada», me dice Mariana. El tilacino que hay sobre la mesa es en realidad un imán que me ha traído de Tasmania. El animal está dibujado, diseñado por Monica Reeve. Me cuenta Mariana que el tilacino se extinguió en la década de los 30, y que desde entonces, los demonios de Tasmania se han quedado sin depredador y «de repente, están desarrollando un tipo de cáncer contagioso, ¿no es extraña la naturaleza?». Instalada desde hace menos de un año —pero definitivamente— en Laucenston, la segunda ciudad más grande de la isla de Tasmania, en una casa poderosa y encantadoramente gótica con chimeneas en casi todos los cuartos, Mariana confiesa que hasta que no llegaron los libros fue incapaz de escribir una sola línea. ¿Los libros? ¿Su biblioteca? Asiente, dice: «Sin ellos en casa no podía escribir». Hay un capítulo de Archipiélago dedicado al viaje que realizaron sus libros alrededor del mundo, en un barco, sin ella, escrito antes de que llegaran. «Han viajado desde Argentina hasta Australia. Es la mudanza más grande que viven. Mi primera biblioteca, pequeña, viajó en un Renault 12 de Lanús a La Plata, volvió a Lanús a finales de los 90 en un camión y se vino conmigo a Caballito, calle Rosario, donde ocupó cuatro paredes. Luego se volvió a mudar del otro lado de Rivadavia a un departamento más pequeño y finalmente pasó casi 16 años en Parque Chacabuco, donde se convirtió en una especie de monstruo», cuenta. En el capítulo, teme que nunca lleguen —por cierto, la biblioteca la componen unos 5.000 volúmenes—, que se los trague un tifón en Singapur. «Yo no quise ni saber. Fue Paul, mi marido, el que se instaló la aplicación en la que se veía por dónde exactamente iban. Se perdió la señal en Singapur durante mucho tiempo. Fue terrible. Al final llegaron. Dieron la vuelta al mundo», dice, divertida.
Fue llegar la biblioteca y, «aunque apenas coloqué nada, aún está casi toda en cajas», ponerse a escribir. «Escribo cada mañana. La vida allí termina temprano. Después de escribir, voy al gimnasio o hago una caminata. Comemos. Y la tarde es el momento de no hacer nada. En realidad, de leer y jugar con los gatos», dice. Ha adoptado dos, dos gatos australianos enormes, una hembra muy curiosa y un macho al que ha puesto Djokovic «súper tonto». Todo el tiempo se les cuelan animales extrañísimos en el jardín. Me muestra uno al que han llamado Frank. Es algo con una cola enorme. Se les coló en casa, para que saliera tuvieron que darle manzanas. «Es maravilloso», dice, y me enseña una fotografía de algo que parece un kiwi, ese pájaro con pelaje que no vuela y se esconde bajo tierra, que sólo puede encontrarse en Nueva Zelanda. «Lo bueno de estar al otro lado del mundo es que por las tardes todo duerme. No hay correos, no hay mensajes. No pasa nada. Es como estar en otra dimensión», dice. Algo ideal para su condición de rock star de lo literario, puesto que, para escribir —y está muy dentro de una novela con fantasmas, y ciudades fantasma, y bandas quizá también fantasmas—, necesita calma, y nada en su vida ahora mismo es calma. Se multiplican las traducciones, y los países a visitar. Sus giras son ahora planetarias. En cada librería o centro al que acude a dar una charla, hay siempre una cola interminable de lectores esperando una firma, o todas, con pequeños souvenirs para su escritora favorita, de la que se han tatuado frases, y portadas, e incluso su propia cara. «Eso es rarísimo, ¿no?», dice Enriquez, sin perder la sonrisa, y como sin darle importancia. Qué cosa el mundo, ¿verdad? En cada lugar al que va, presenta algo distinto. En España, junto a Archipiélago, Anagrama ha recuperado Cómo desaparecer completamente, su segunda novela, publicada originalmente en 2004, e inencontrable hasta ahora.
En esa radiografía bibliófila —que hizo mientras metía libros en cajas, ajá, «la primera versión de este libro es algo escrito a toda prisa, al reencontrarme con los ejemplares, y preguntarme, ¿por qué éste ejemplar? ¿Por qué esta edición? ¡Qué horrible! ¿Por qué lo compraría?», aún en Buenos Aires; la definitiva, en Australia, cuando llegaron— descubrió Mariana, por ejemplo, que 1) que siempre ha leído obsesivamente: si un autor le gustaba, leía todo lo que había publicado; y que 2) que no recordaba haber leído a autores como Henry Miller completos. «Hay toda una base en mi formación que tiene mucho de norteamericana. Siempre he hablado de Cumbres borrascosas y Anne Rice, y todo lo romántico, en el sentido clásico, Rimbaud, y Stephen King —su primer Stephen King fue Cementerio de animales, traducido nada menos que por César Aira—, pero he leído todo Henry Miller, por ejemplo, y Menos que cero, de Bret Easton Ellis tiene una importancia fundamental en mis personajes. Todo ese desarraigo, esos diálogos en los que nada importa, esos adolescentes mirando pelis snuff, o lo que parecen pelis snuff sin que les afecte lo más mínimo… Toda esa deshumanización que tiene que ver con la maldad, pero con una maldad pasiva, como no pretendida, una maldad que es sobre todo crueldad, me impactaron muchísimo, y de alguna forma siento que mi obra ha crecido alrededor de ellos, de todo eso, aunque quizá no había sido del todo consciente hasta que me puse a repasar la lista de libros», asegura.
 No leyó a muchas mujeres, dice. Pero no porque no quisiera, sino porque no estaban en ninguna parte. «Tengo toda la colección Bruguera, aquella vieja con las tapas de colores. En los primeros 100 números sólo había una mujer. Estaba ahí, entre Truman Capote y Jack Kerouac, entre John Steinbeck y William S. Burroughs. Era Rosa Chacel, ¡Rosa Chacel! ¡Qué onda! ¿Por qué ella? ¿No hubiera tenido más sentido Natalia Ginzburg? En esa misma colección habían publicado a Cesare Pavese, y ¿no era más lógico? La leí, a Chacel, por supuesto», recuerda. «Era casual que algo te gustara o te influyera, nunca tuve una biblioteca cerca, ni un librero de confianza, así que todo dependía de mí, y de lo que esos libros decían de otros libros», recuerda también. «La primera escritora que leí con entusiasmo fue Ursula K. Le Guin. Creo que Adela, el personaje que aparece en Nuestra parte de noche y que nace en el relato La casa de Adela, la niña a la que le falta un brazo, salió de Terramar, de Le Guin. De la niña con la cara quemada que adopta Tenar, uno de los personajes, una viuda solitaria. Es la hija de una sacerdotisa que ha sido abandonada entre las brasas. La primera imagen que tuve de Adela es esa», confiesa. Mariana fue su propia brújula lectora. «Mirando la biblioteca, hay cosas que no entiendo, ¿cómo llegué a Faulkner, por ejemplo? ¿Por qué leí tan joven El ruido y la furia y me obsesioné por completo? ¿De dónde salió ese libro?», se pregunta. Le confieso que yo también lo leí siendo muy joven y que tampoco sé por qué lo hice, ni de dónde salió. Lo compré yo misma, le digo. «¡Yo también!», dice, y sonríe. «¿Qué pasó ahí?», se pregunta. Responde que supone que hay libros que simplemente llegan a ti, o que, después de todo, quizá la persona que fuimos también es un misterio. Y que toda construcción lectora tiene algo mágico. ¿Y si son los libros los que nos eligen?
No leyó a muchas mujeres, dice. Pero no porque no quisiera, sino porque no estaban en ninguna parte. «Tengo toda la colección Bruguera, aquella vieja con las tapas de colores. En los primeros 100 números sólo había una mujer. Estaba ahí, entre Truman Capote y Jack Kerouac, entre John Steinbeck y William S. Burroughs. Era Rosa Chacel, ¡Rosa Chacel! ¡Qué onda! ¿Por qué ella? ¿No hubiera tenido más sentido Natalia Ginzburg? En esa misma colección habían publicado a Cesare Pavese, y ¿no era más lógico? La leí, a Chacel, por supuesto», recuerda. «Era casual que algo te gustara o te influyera, nunca tuve una biblioteca cerca, ni un librero de confianza, así que todo dependía de mí, y de lo que esos libros decían de otros libros», recuerda también. «La primera escritora que leí con entusiasmo fue Ursula K. Le Guin. Creo que Adela, el personaje que aparece en Nuestra parte de noche y que nace en el relato La casa de Adela, la niña a la que le falta un brazo, salió de Terramar, de Le Guin. De la niña con la cara quemada que adopta Tenar, uno de los personajes, una viuda solitaria. Es la hija de una sacerdotisa que ha sido abandonada entre las brasas. La primera imagen que tuve de Adela es esa», confiesa. Mariana fue su propia brújula lectora. «Mirando la biblioteca, hay cosas que no entiendo, ¿cómo llegué a Faulkner, por ejemplo? ¿Por qué leí tan joven El ruido y la furia y me obsesioné por completo? ¿De dónde salió ese libro?», se pregunta. Le confieso que yo también lo leí siendo muy joven y que tampoco sé por qué lo hice, ni de dónde salió. Lo compré yo misma, le digo. «¡Yo también!», dice, y sonríe. «¿Qué pasó ahí?», se pregunta. Responde que supone que hay libros que simplemente llegan a ti, o que, después de todo, quizá la persona que fuimos también es un misterio. Y que toda construcción lectora tiene algo mágico. ¿Y si son los libros los que nos eligen?
El terror llegó más tarde, dice. Mucho más tarde. Aunque había leído de niña a Stephen King —a quien sigue leyendo, lee cada cosa que publica, puede que no tanto por lo que espera encontrar sino por respeto, «¿cómo pudo ese hombre dar comienzo a su carrera como escritor con tanta obra maestra? Una tras otras, sus primeras novelas son perfectas»—, no fue hasta que no dio con Clive Baker y Patrick McGrath que no entendió que el terror que iba a fascinarla tenía algo de sórdido, y era de una voracidad sexual apabullante. Pero insiste en que sin haber leído a Bret Easton Ellis, sin la preparación que le supuso entender que había quien podía estar contemplando una película snuff —como los protagonistas de Los confidentes, de Ellis— «sin sentir absolutamente nada», no habría llegado nunca a profundizar en semejante deshumanización, en ese otro terror, el que tiene que ver con lo extremo. ¿Y ahora? ¿En qué anda ahora? «Ahora me di cuenta de que no había leído apenas literatura brasileña y estoy poniéndome al día. También estoy poniéndome al día con la literatura australiana, y medio obsesionada con Gerald Murnane, que es un señor que jamás ha salido de Victoria, el lugar en el que nació, que es como un pueblo de Siberia pero con calor. Tiene 86 años, y de joven se preparó para sacerdote y es como adicto a las carreras de caballos. Ganó el Premio Patrick White, que es como el Nobel australiano. Tiene un punto Mad Max, lo que escribe, Georgia O’Keefe, de hombres y mujeres en el desierto, algo como de fin del mundo que me fascina», dice.
Hablando de obsesiones, no puede evitar hablar del tenis. «Ya salí del closet con mi obsesión por el tenis», dice. También dice que no es algo nuevo. Que siempre ha estado ahí. De niña le parecían héroes. Se lo siguen pareciendo. «Había un tipo, Vilas, que se hizo muy famoso cuando yo tenía como cuatro o cinco años. Guillermo Vilas. Era de Mar del Plata, y llegó a ser un número uno mundial. Cuando él se retiró, llegó Gabriela Sabatini, que era la primera mujer que yo veía triunfar. Me marcó muchísimo. Desde entonces he sido una fanática del tenis, pero sólo ahora lo admito. Lo disfruto muchísimo», confiesa. Basta un vistazo virtual al tal Guillermo Vilas para entender a Mariana. Tiene el aspecto de cualquiera de los protagonistas de sus novelas. Podría ser Juan, de Nuestra parte de noche, con esa melena y ese aire romántico maldito. «Lo único malo es que no tengo con quien hablar. Los escritores no ven deporte», se lamenta. Su obsesión puede seguirse por su Instagram, donde desde hace tiempo habla apasionadamente del asunto. Y donde solo, por el momento, ha colgado una foto de sus gatos —es una foto nocturna, a la luz de un flexo, junto a una ventana—. «Lo que me pasa con los tenistas es que veo el camino del héroe. Es la historia de un gladiador a solas en la cancha. Abandonado. Todo tiene que ver con la precisión y la lucha mental. No lo veo tan distinto a la escritura. Me refiero a que puedes haber hecho ese punto mil veces antes, pero en el momento en que debes hacerlo, no lo haces, y llorás, como llorás cuando corriges buscando la palabra exacta que no aparece. Es una frustración inexplicable que el tenis me permite explicarme. Para el tenista, todo es una final. Para un escritor también», asegura. Sigue siendo un día de octubre por la mañana, y seguimos estando en la cafetería de Barcelona que parece un viejo taller mecánico. No queda café. «Ellos son todos guapísimos, eso sí», dice, aún hablando de los tenistas. «Siempre han parecido unos playboys», añade. Últimamente sigue de cerca a Andrey Rublev, y su tormentosa relación con el mundo, y con su entrenador, Fernando Vicente. «No, la narrativa del tenis, oh, es maravillosa. ¿Sabés por qué a Djokovic no lo van a alcanzar en veinte años? Porque cuando él sale a la cancha aún está pensando en lo que le decía su padre: “No podés fallar, se mueren todos si no ganas”. Mi hijo es Espartaco, decía el padre. Qué personaje, y qué turbia la historia con narcos y la guerra en Serbia de fondo. El padre es la única persona en el mundo que hace a Djokovic sentirse inseguro. Y él va a ganar siempre, porque no puede no ganar, o se mueren todos», dice. También dice que, entre las cosas de la mudanza, encontró dos raquetas de madera antiguas, suyas, que piensa colocar, a modo de decoración, en su nueva casa, en Laucenston, donde ya están todos sus libros, solo que aún no subidos a estanterías, aún en cajas, a la espera del momento en que todo se ordene al fin.