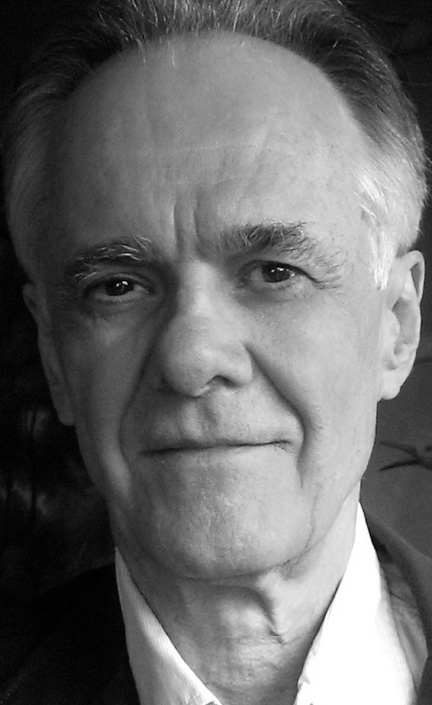Antes de El asco, usted había publicado Baile con serpientes, cuyos acontecimientos suceden en un país que no se nombra (si bien el lector advierte que se halla en algún punto de la misma geografía que ya abarcaba la trama de La diáspora). Lo mismo sucederá luego en Insensatez. ¿Nos dice algo esta estrategia sobre la invisibilidad de esa parte del mundo, sobre la forma mediante la que se ha construido la imagen de Centroamérica?
Ciertamente, tanto Baile con serpientes como Insensatez suceden en ciudades que no se nombran y este hecho podría ser entendido como una reacción del escritor ante la forma cómo se ha construido la imagen de Centroamérica, como unas ganas de sacudirme la obligación de nombrar un espacio para su validación literaria. No obstante, en cada libro la estrategia responde a distintas voluntades. Comencé el primer texto con la idea de que se trataba de un cuento situado en la Ciudad de México, pero una vez que aparecieron las serpientes con el componente fantástico, el espacio geográfico también se disparó y se convirtió en una mezcla de San Salvador y la Ciudad de México, una mezcla muy caprichosa, innombrada, que se fue configurando en mi mente a medida que escribía la novela. El caso de Insensatez fue distinto. Un lector nativo de la Ciudad de Guatemala o que haya radicado suficientemente en ella, la reconocerá, aunque no sea nombrada. Mi intención, al no mencionar el país ni la ciudad, era hacer que la obra vadeara el pantanoso debate sobre la veracidad histórica del testimonio y su vigencia como género literario que en ese momento se registraba a partir de la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Mi novela se mueve en otra frecuencia de onda, la ficción, donde lo importante no es la veracidad histórica, sino la verosimilitud como un principio fundamental del texto literario. El hecho de no nombrar país ni ciudad, tanto en Baile con serpiente como en Insensatez, fue un gesto radical de libertad, y también un guiño para aquellos que estaban en «la humedad del secreto», como diría Dalton.
En Insensatez, por cierto, su protagonista se sumerge en un magma de informes para esclarecer un genocidio indígena. Moronga concluye con un amplio informe sobre una balacera en Chicago. ¿Hasta qué punto el archivo (entendido como la pluralidad de sistemas de orden, clasificación, conocimiento y control) se convierte en una prolongación o en una metáfora de la desmesura y el caos de una época?
La idea del archivo como prolongación o metáfora de la desmesura y el caos de una época es muy sugerente. Se trataría de un asidero que abre la posibilidad de encontrar orden a hechos de otra forma inasibles, a comportamientos muy difíciles de entender, a una época con racionalidades diversas y confrontadas que producen crueldad, asesinatos masivos y trauma. Pero, en cualquier caso, el archivo —que incluye el informe oficial, el testimonio, el acta, etcétera— constituye un recurso que incorporo a la ficción de forma similar a como incorporo el diario personal y la correspondencia privada. La escritura como creación implica un proceso de descubrimiento de uno o varios órdenes que le dan sentido a las historias que se cuentan. Eso es parte de su aspecto taumatúrgico. Y si el espíritu de la época en la que al escritor le toca vivir se caracteriza por la desmesura y el caos, el oficio de reflejar y reinventar esa época conlleva un desafío mucho mayor, por lo que el escritor se arrogará la libertad de recurrir a cualquier instrumento que le sirva en su aventura.
Hay una familia, los Aragón, que aparece de manera recurrente en su obra. En Donde no estén ustedes, Desmoronamiento, Tirana memoria, La sirvienta y el luchador, El sueño del retorno o Moronga encontramos personajes de esa familia, así como otros relacionados con ella (por ejemplo, los criados). ¿Qué particulariza las desdichas de esta familia y de qué modo es paradigmática en el contexto de la sociedad salvadoreña?
Las desdichas, aunque tengan un origen social y colectivo, siempre se viven de manera particular. En este sentido la familia Aragón puede leerse como un arquetipo centroamericano: infectada por las luchas políticas, víctima de crímenes del Estado, mezclada con familias de otros países del istmo, protagonista de exilios y retornos, desgarrada entre las ideologías de su época y sujeta a intensas pulsiones autodestructivas. Si la familia es la institución fundamental de la sociedad, su célula madre, la guerra civil comienza con la división de esta célula. Y la historia de la familia Aragón contada en mis novelas tiene como su centro la guerra civil salvadoreña. Un «tiempo malo», como lo llama el Eclesiastés. Es cierto que algunas novelas suceden en décadas anteriores a la guerra y otras en el periodo de postguerra, pero el agujero negro alrededor del cual se han expandido estas obras es la guerra civil, la bisagra histórica más importante del país desde su independencia.
Estas novelas protagonizadas por la familia Aragón difieren estructuralmente de otras como El asco, Insensatez o La diabla en el espejo, adscritas a la tradición de la novela corta. ¿Qué caracteriza este tipo de narración y qué virtudes guarda para usted?
En efecto, la mayoría de las novelas sobre el ciclo de la familia Aragón son más extensas, tienen una estructura más compleja y mayor variedad de recursos literarios, con una excepción: El sueño del retorno, inscrita en la tradición de la novela corta que usted menciona. Me gusta la comparación de la escritura de novelas con el atletismo: las novelas cortas son como las carreras de cien y doscientos metros planos, un solo sprint, nada de especulación o administración de las energías, un solo movimiento táctico en que se define la batalla, un arranque al tope hasta que se llega a la meta; en tanto que las novelas largas responderían más a la forma de correr el maratón, donde la estrategia está formada a partir de diferentes momentos tácticos con diferentes velocidades. He escrito mis novelas cortas a partir de un personaje, una voz y una pulsión muy precisa. Lo que importa en ellas es la intensidad, la fuerza, la convicción. La trama se sujeta a la voz, al ritmo, a un aliento que debe envolver al lector de la misma manera en que una carrera de cien metros exige la absoluta atención del público.
Pienso que la moral no tiene casa, que es como un francotirador que cambia de posición de acuerdo con las circunstancias para la defensa
Simultáneamente, usted ha publicado cinco libros de relatos. Los textos de la antología Con la congoja de la pasada tormenta. Casi todos los cuentos subrayan varias tensiones inherentes a sus novelas, aunque se aprecia una contracción del espacio narrado: la acción se concentra a menudo en una pequeña habitación, un bar, una pensión, un prostíbulo… ¿Le resulta este género más propicio a la hora de abordar ciertas inflexiones de la ansiedad y la paranoia?
En el cuento lo que domina es la contención, tanto en el manejo del espacio como del tiempo, los personajes y la trama. La atmósfera es clave: un cuento se respira. Y su construcción depende de la elección de los detalles, del pulso fino, de los silencios, de la mirada de soslayo. A veces, me parece que escribir un cuento es como hacer un dibujo a lápiz o carboncillo. El trazo es esencial. Y su acabado evoca el oficio del orfebre: se debe pulir y pulir hasta que tenga la forma precisa, la superficie tersa, cualquier mínima protuberancia lo arruina. En verdad el género me ha permitido otras inflexiones en el tratamiento de la ansiedad, de la paranoia, de las relaciones de pareja. Un abordaje moroso, distante, ajeno a la convulsión que caracteriza mis novelas cortas. Todas las aproximaciones a la definición del cuento —de Hemingway y Flannery O’Connor, pasando por Pritchett y Cortázar, hasta llegar a Carver y Piglia— coinciden en que su virtud no reside en el largor ni en la anchura, sino en la profundidad.
También ha cultivado el ensayo y la escritura periodística. Pronto se reeditará La metamorfosis del sabueso, una colección de ensayos, artículos y conferencias. Allí, entre otras cuestiones, señala que la memoria es el cimiento de su identidad personal, más allá de territorios o linajes concretos. Pero, en términos generales, ¿qué ocurre cuando la memoria puede alzarse como una fuente de angustia o espanto?
Precisamente cuando la memoria es fuente de angustia, de desasosiego o de espanto, aparece la necesidad de la escritura, de enzarzarme con ella, de apretarle el cuello hasta sacarle una historia. Vivimos tiempos de mitificación de la memoria, en especial de la llamada memoria histórica. A veces me parece que ésta semeja un botín del que quieren disponer a su antojo los dueños del poder. Pero déjeme decirle que yo desconfío de mi memoria personal, como desconfío de mi identidad, de mis diablos y mis fantasmas. Y si desconfío de lo que me pertenece, de lo que me define, de lo que me da sentido, también desconfío de lo que me quieren vender los otros. Memoria e identidad son construcciones personales y colectivas. Ya sabemos que, aunque se trate de un solo hecho, las memorias del victimario, de la victima y de los testigos pueden ser diferentes. Como escritor me muevo en esa cuerda floja entre la duda sobre lo que soy y me rodea, y la certeza de escribirlo.
Cumple asimismo hablar de Moronga, su última y excelente novela. Posiblemente la desconfianza y la paranoia alcancen aquí un punto de tensión extrema. El exguerrillero José Zeledón intenta escapar de su pasado bélico, de sus fantasmas personales y de los rostros que le resultan familiares. Pero tiene que hacerlo en una cultura extranjera (la estadounidense, cuya vida social está basada en rígidos protocolos y en la sonora autoafirmación) durante una época sometida al implacable control de los algoritmos web y la videovigilancia. Zeledón pertenece a un mundo donde el anonimato y el secreto resultaban esenciales para sobrevivir. Cuando la permanente exposición de la intimidad y de uno mismo se convierte en el imperativo de una sociedad, ¿qué formas adopta la paranoia y con qué resultados para sus ciudadanos?
Esa pregunta está precisamente en el núcleo de las historias que cuenta Moronga. Estamos viviendo un cambio de época de dimensiones colosales en lo que respecta a la vida pública y la vida privada. Los dos protagonistas principales de la novela, Zeledón y Aragón, son víctimas de este cambio, en el sentido de que proceden de una época en la que la vida privada era fundamental y les toca adaptarse a este nuevo mundo en que la vigilancia llega hasta lo más íntimo del ser humano. Y he aquí un asunto clave: la mutación de la especie se está produciendo de una forma veloz. A la generación de esos dos personajes —que es la mía— le toca adaptarse con mucha dificultad y resistencia a la pérdida de su intimidad, de ahí que su paranoia adquiera visos extremos, en tanto que para las nuevas generaciones que se están formando en esta época la carencia de vida privada, de intimidad, es lo normal, incluso es motivo de satisfacción. El vaciado espiritual del ser humano es una consecuencia de las nuevas tecnologías que exacerban la utilización de los sentidos de la vista y el oído. Ahora la gente debe vivir conectada de manera permanente con las pantallas y los auriculares, en una constante recepción de estímulos programados por los algoritmos. Es una adicción fantástica: un escape absoluto de la vida interior. Y para los momentos en que por diversas razones la gente no puede estar conectada, se recetan los medicamentos y los opiáceos, la anestesia que impide sentir la paranoia que de otra forma haría reventar nuestra psiquis. Me parece que, para la civilización judeocristiana, éste es un momento clave: si a finales del siglo xix con Nietzsche y los nihilistas se proclamaba la muerte de Dios, ahora podemos hablar de su resurrección en forma de máquina. Ya no es el Dios de Isaías el que quebrantará con su espada nuestros huesos hasta dejar al descubierto nuestra más profunda verdad, sino que es la máquina con sus algoritmos.
Alrededor del ochenta y cinco por ciento de los emigrantes salvadoreños residen en los Estados Unidos. Los salvadoreños son la principal población hispana en el área de Washington D. C. Ya en 2004, los ingresos de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos equivalían al ciento veintisiete por cierto del producto interno bruto de El Salvador. ¿Ha creado la migración un «país» de salvadoreños en Estados Unidos o está significando la creación de un nuevo El Salvador transfronterizo?
Me parece que mientras el fenómeno de las remesas permanezca, mientras la población en el extranjero mantenga económicamente a la población en el interior del país, estaremos hablando de un El Salvador transfronterizo. Puede que esto cambie con las nuevas generaciones, en el sentido de que se identifiquen menos con su país de origen. Difícil saberlo. De lo que sí hay evidencia histórica es que otras grandes migraciones como la irlandesa, la italiana o la mexicana no han llevado a la creación de un «nuevo» país dentro de Estados Unidos. En el caso de El Salvador se trata, además, de un país muy periférico, pobre y pequeño (las tres «muy p»), cuyo proceso de asimilación por parte del imperio sucede con cierta naturalidad, pese a las políticas antimigratorias de la actual administración estadounidense y al explícito desprecio del presidente Trump hacia El Salvador —shit hole (hoyo de mierda) lo llamó, algo a lo que no se atrevió ni mi personaje Vega en El asco—. Pésima época para migrar cuando cunden el nacionalismo, el supremacismo blanco y cuando el «sueño americano» es papel mojado. Pero el fenómeno de la migración masiva es en gran medida una consecuencia directa de las políticas exteriores de Estados Unidos hacia el país. Y va para largo.
La guerra civil, la crisis migratoria, el narcotráfico y el fenómeno de las maras se entrelazan a lo largo de Moronga y componen una compleja y descontrolada historia de violencia transnacional. Permítame concluir con un interrogante que el propio Zeledón se formula a sí mismo tras navegar por una página web de coaching new age: «Recordé la frase: “Todo en la vida nos sucede”. ¿Y de dónde entonces la culpa?».
Zeledón no es un hombre religioso ni le preocupa una búsqueda espiritual. Tampoco pertenece a la estirpe de los criminales de guerra —como el general guatemalteco Ríos Montt y tantos otros en Centroamérica— que buscan una iglesia protestante que los cobije de sus barbaridades y en la que pronto destaquen como líderes. Zeledón no tiene Dios. Es un hombre de acción que mató a sus enemigos por una causa revolucionaria y que luego de la guerra sobrevive a salto de mata. Pero mató a su madre, sin saber que era a ella a quien mataba, cuando disparó sobre un auto al calor de una emboscada en la guerra, tal cual Edipo mató a Layo sin saber que era su padre. Un crimen de sangre por el que deberá ser castigado por las Erinias (o Furias), sobre todo luego de que se entera años más tarde de quién había sido su víctima. Es interesante que en la mitología griega sea tan importante el mito del varón que mata a su padre sin saber que era a su padre a quien mataba, pero no exista el mito del varón que mata a su madre sin saber que era a su madre a quien mataba. Orestes asesina a Clitemnestra con alevosía y ventaja; es un mito distinto. Pero éstas son mis reflexiones como escritor. Zeledón no sabe nada de mitología griega, ni le interesa. Padece su trastorno en silencio; resiste a las Furias sin saber de su existencia. Por eso se pregunta: «¿Y de dónde entonces la culpa?».