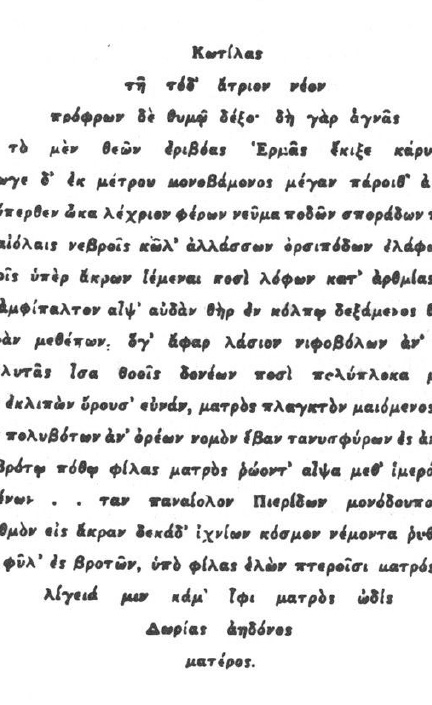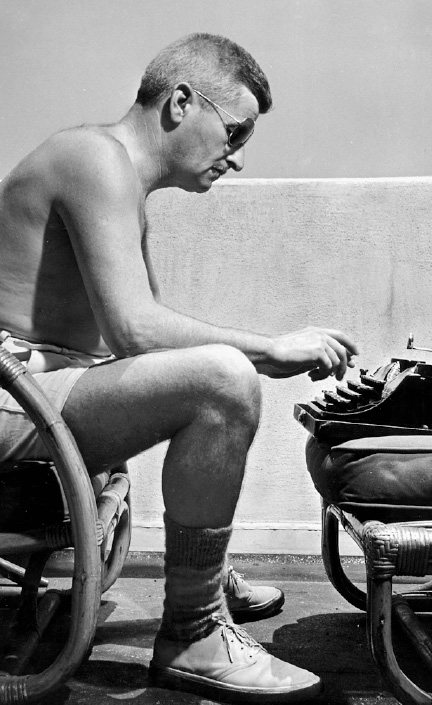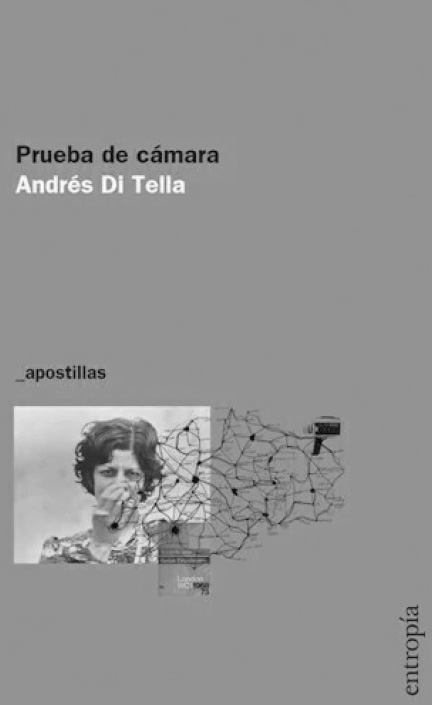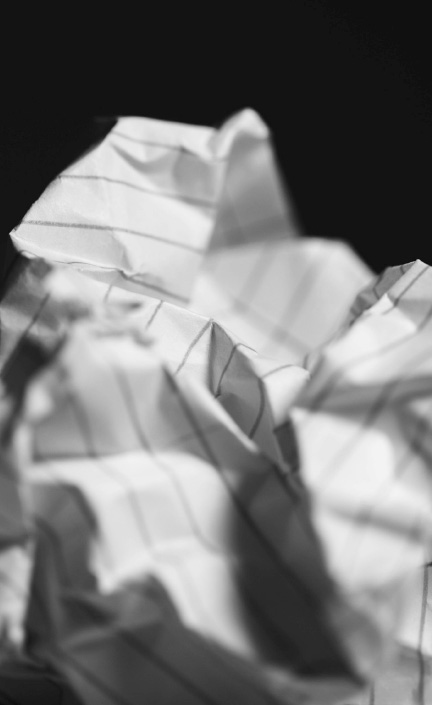En octubre de 1979 estaba en Moscú y dediqué una mañana a contemplar detenidamente la compleja y artificiosa forma de aquellas máquinas que habían regresado del espacio o girado en él. Sus superficies no eran tan pulidas como imaginara y el helado otoño de Moscú les restaba brillo.
La imagen de esas naves espaciales rusas, en una exposición de desarrollo económico, fue mi último contacto con Moscú: Soyuz, Sputniks. Algo que había tocado el suelo lunar.
El 4 de marzo de 1982, también en la mañana, cumplí mi prolongada visita al Museo del Espacio y del Aire, en Washington. Tuve contacto personal con un ensueño real vivido en 1969: ver la cápsula del Apolo XI. Asimismo, con el Spirit of Saint Louis.
Y luego llegué al área que invita a un acto extraño en el Museo del Espacio: tocar una roca traída de la luna. Pasé lentamente, varias veces, la mano sobre aquella lámina oscura y brillante, a la vez mate y arenosa, pulida. Un momento cósmico. Una superficie contradictoria.
En septiembre de 2018, el Instituto de Astrofísica de Canarias me permite contemplar desde su interior el Gran Telescopio Canarias del Observatorio del Roque de los Muchachos, en la cúspide de la isla de La Palma.
Todo esto había comenzado para mí setenta años antes, cuando iba a tener diez y miraba con obsesión el cielo estrellado desde mi casa en las selvas del delta del Orinoco. Cada una de tales experiencias pudo transformar mucho en mi vida y, si bien lo reconozco por haber notado matices singulares en mi percepción (matices que pueden reaparecer al dormir, al beber una copa o al estar hondamente solo), tengo pruebas materiales de aquéllas por su conversión en escritura.
(Al día siguiente de nuestra llegada al Festival de Escritores en La Palma, recibimos la invitación para visitar el observatorio).
2
A la luz de una lámpara de carburo y después con bombillos eléctricos, adivinaba las páginas de Julio Verne sobre un trayecto «de la tierra a la luna», a orillas del gran río, en 1948. También seguía las andanzas de unos arriesgados pilotos en la revista chilena que publicaba «los planetas de Selendor». (Dos años más tarde cayó un avión comercial en plena selva y en el lugar sería construido el aeropuerto local). Así comencé a estar preparado para ser piloto: fabricaba pequeños aviones con madera y, llevándolos en la mano, imitaba un sonido parecido al de sus motores. En algún momento de la pubertad, olvidé esas aspiraciones, quizá porque la llegada cotidiana de carga y pasajeros volvieron natural la presencia semanal de los aviones en la selva.
Para comprender lo que es «naturaleza» creo que hay que percibirla desde ángulos distintos. Hasta los diecisiete años fui parte de ella de manera automática: sol ardiente y lluvias infinitas y tormentosas; arboledas como cúpulas siempre sobre nosotros; peces, caballos, flores, frutos; maderas, mujeres y hombres oscuros, claros, mixtos; sonido de las aguas y del inextricable silencio; mis hermanos y yo como simples elementos móviles allí. Éramos lo mismo. A los nueve años, mientras seguía el vuelo de unas aves, desde la orilla del Orinoco, éste me arrastró y sumergió. Quise gritar pidiendo auxilio, pero me ahogaba. El agua parda se volvió verde en su fondo, la miraba y sabía que estaba muriendo. Pude haber perdido la conciencia, porque desperté en manos de mi tía, ya respirando de nuevo, arriba, en el barranco. Estaba salvado, aunque, desde entonces, pertenecí al río y, cada vez que he podido, vuelvo a desafiarlo como a una parte de mí mismo.
Al llegar a Caracas a los diecisiete, la ciudad fría y vibrante me permitió advertir que otra naturaleza iba a reclamar una entrega. Y así fue, hasta hoy, porque esa ciudad y muchísimas otras del planeta son el mejor complemento al delta del Orinoco, a donde vuelvo obsesivamente.
Estudiar, trabajar, escribir: en Caracas continué haciendo lo que ya practicaba desde siempre. Pero ahora disponía de bibliotecas inagotables: primero, la Nacional y, enseguida, la de la universidad. En aquélla, a esa edad, tuve dos contactos muy hondos: Kafka y Giordano Bruno. Éste, de manera circunstancial e intermitente: supe de su vida en un capítulo sobre herejes; y con más disciplina y gusto luego al encontrarlo en un raro estudio sobre filosofía y astrología, como dibujante (porque yo también dibujaba).
En 1960 despertó mi interés por Proust y Bergson; estaba intrigado con aquello de la duración y con el recuerdo involuntario. Gradualmente, fui explorando sobre lo memorable en los tratados de Cicerón o Quintiliano. Esto permitiría que al final de la década escuchara hablar de Frances Yates y su The Art of Memory.
Había entrado sin saberlo en pleno universo de Giordano Bruno. Como hubiese gustado decir él, mi estancia en Moscú y Samarcanda durante aquel octubre de 1979 hacía percutir su remoto interés por la mnemónica en el presente de mi viaje: su lejano siglo con el futuro inmediato de mi escritura.
(Giordano Bruno, por supuesto, invadirá mi cerebro dentro de horas, al llegar a las instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias).
3
Cada vez que algo único va a ocurrirme he cumplido un largo viaje. Por ejemplo, aquellas horas de las madrugadas viajando sobre las aguas peligrosas y revueltas del Manamo, en mi delta, entre una población y otra. Un niño que se cree perdido en el mundo (pero que está muy bien protegido por algún familiar) y es llevado a pasar largas temporadas desde San Rafael —donde todo es conocido: sus tíos músicos, sancocho de pescado, bola de plátano; sabores primarios, costumbres profanas y libres— a Coporito —hogar de los abuelos paternos: tartas delicadas y complejas, horas de lecturas religiosas, misas; disciplina con suavidad y estilo—. Todo unido por la caudalosa vena del Orinoco, que va recibiendo nombres distintos (Manamo, Winikina, etcétera) a medida que se bifurca en mil caños.
Acabo de pasar casi veinticuatro horas en aviones y aeropuertos entre la noche del 16 y el día 17 de septiembre de 2018 para llegar a La Palma. Invitado por el Festival Hispanoamericano de Escritores. Lo hice en un avioncito sólido y de hélices (desde Tenerife), como un personaje de Casablanca. Anochece sobre el mar y aparece la isla. Soy recibido por la atenta, informada y ajustada conductora en la carretera, Guasina, quien destaca detalles del recorrido con discreción.
Primera noche en el suave hotel Benahoare, frente al museo. Al día siguiente, en el espacio cultural de El Secadero, antiguo lugar para el trabajo con tabaco, tendré una sesión dedicada a jóvenes estudiantes.
Lo que allí ocurre asombra. Presentados por el poeta de nítida escritura (piedra, sol y penumbras) Ricardo Hernández Bravo, tengo que elaborar instantáneamente un dueto con el infatigable Juan Carlos Chirinos: incisivo, culto, desafiante, debe haber asustado a los profesores asistentes («Si un profesor aburre, hay que condenarlo») y fascinado a los jóvenes («Les prohíbo leer el Cid»). Por supuesto, tiene razón: es imposible forzar o imponer el vínculo duradero con la literatura.
Como nuestra sesión lleva por título «¿Qué es la literatura?», me arriesgo a proponer el verso de Martha Canfield, «tiempo que detiene el tiempo» (Anunciaciones, 1976), como brújula. Y luego a considerar que la literatura es un «accidente deliberado», aunque ocurra por azar, ya que lo retoma nuestro deseo o nuestra voluntad como juego o disciplina, pues, si sucede una vez, puede ser un simple suceso, pero, si se repite, pasa a ser el código o la ley —de algo—: escritura insólita o previsible. Acudo luego a Andrés Sánchez Robayna: «Todo escribe; por consiguiente, todo puede ser leído» (La inminencia, 1996). Y a su traducción de Valéry, que refleja con fidelidad el vínculo entre entorno e individuo: «No me basta con comprender —necesito desesperadamente traducir—» (Paul Valéry, 1905).
Y, como ya los estudiantes pueden estar cercados por el aire de lo literario (y Chirinos en la plenitud de sus explosivos aciertos), cito la manera en que el genial fraile venezolano Juan Antonio Navarrete (1749-1814) se refería al sueño, a la mística. A lo poético: «Vía iluminativa, vía purgativa, angustias, melancolías, meditación, práctica, irradiaciones, oscura, ígnea, éxtasis, raptos, visiones intelectuales, visiones imaginarias, hablas interiores, palabras sustanciales, vida activa, vida mixta, lenguas, noche del sentido, negación de sí mismo, fuga de criaturas…».
Y, sobre el eco de san Juan en Navarrete, destaco la pasión incesante por la escritura o, en algún caso, el odio o rechazo hacia ella, según Rimbaud: «Una noche senté a la Belleza sobre mis rodillas. Y la he encontrado amarga. Y la he injuriado».
Concluyo volviendo al inicio: cuando el hecho de escribir se convierte en elemento corporal, fisiológico, deja de ser accidente para realizarse como totalidad deliberada de una vida.
4
Los Llanos de Aridane. Me pregunto si esta bella palabra es de origen guanche o berebere. La ciudad es pequeña y por su lasitud contrasta con la orografía de la isla. También sus avenidas modernas y arboladas parecen distintas de las callejuelas y casitas domésticamente decoradas (esquinas, ventanas, rejas). La atmósfera primaveral de los días cambia en esta zona por las noches, hasta convertirse en un escenario expresionista. A cada paso siento como si ya hubiese vivido aquí o que debo quedarme vagando siempre en él.