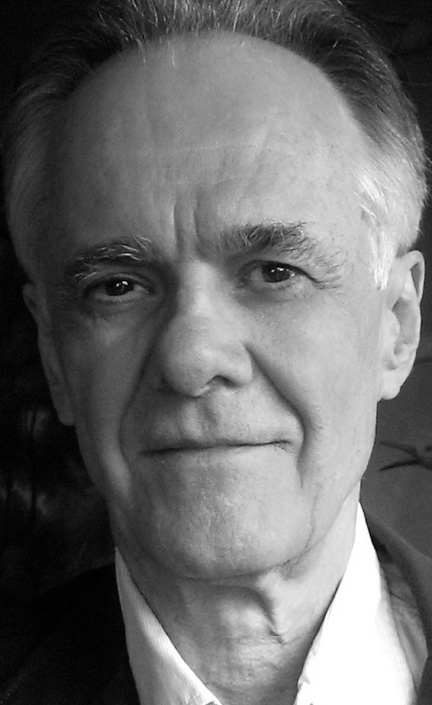Es verdad que me gusta advertir que los peligros de la poesía están en una mala comprensión de la propia poesía. Hay que tener cuidado con convertir las virtudes del género en sus defectos. La inteligencia sentimental es decisiva para la poesía; pero cuidado con convertirla en un acto de pedantería o erudición hueca. La sentimentalidad inteligente, capaz de indagar sobre ella misma, es decisiva para la poesía; pero cuidado con convertirla en un espectáculo de cursilería, en un decir sensiblero. Todo eso convierte al poeta en una caricatura de sí mismo.
Los géneros literarios deben tener sentido del ridículo. Galdós ridiculizó mucho en sus novelas a los poetas de salón que, en medio de una sociedad positivista, se ponían a declamar en un lenguaje altisonante y a hablar de cosas que nada tenían que ver con la vida de la gente. Por eso no es raro que fuese uno de los primeros escritores que descubrió la importancia de Bécquer, lo que significaba la canción lírica como cambio retórico, una respuesta a la nueva velocidad del mundo. El pudor está con mucha frecuencia en las formas, no en hablar con sinceridad de lo que siente uno.
Antes, Beatriz, he hecho una alusión negativa a la burocracia. La técnica es indispensable, es el oficio, la artesanía. Para dedicarse a cualquier cosa conviene formarse, saber. Pero la técnica no es suficiente si uno carece de mundo propio, de una búsqueda personal del sentido. Creo muy conveniente conocer las reglas del género, como es muy conveniente conocer los fundamentos de un deporte o el saber de una ciencia. Pero luego hace falta talento. Hay días en los que las cosas salen mal por mucha técnica que se tenga. Hay obras en las que no aparece el talento. ¿Por qué? Pues resulta difícil saberlo. Pero yo creo que el talento se parece mucho a la emoción. Cuando una obra de arte consigue que nuestro interior llegue a un acuerdo con el mundo exterior, con lo que vemos fuera –casi siempre tan hostil–, surge la emoción. Del mismo modo, hay coincidencias entre lo que un individuo siente y lo que siente la sociedad, entonces surge esa respuesta poética personal que condensa una forma de ser, una educación sentimental. A eso le llamamos talento, mundo propio, que es el mundo que los demás reconocemos porque estamos capacitados para reconocerlo.
Esto supone también una búsqueda, no existen obras importantes que se deban sólo al nacimiento o a nuestra naturaleza. Hace falta formación. Pero quien se acomoda a la técnica, quien escribe con soniquete, cortocircuita la búsqueda.
Entonces, ¿no cree lo que han dicho algunos clásicos, que la poesía es un lenguaje dentro del lenguaje, un don, el lenguaje más originario en cuanto que no es discursivo y se apoya en el ritmo y la imagen?
Pues la verdad es que me gusta oír esas cosas y me las creo, pero después de evitar confusiones. Creo que la poesía necesita un lenguaje exacto, sin trampas, que intente llegar al origen de nuestros propios sentimientos. Por eso es tan difícil encontrar un buen poema, aunque el poeta sea muy bueno, no escrito en su lengua materna. La poesía es un género que reclama la atención más intensa del lector, sin apoyo de intriga argumental. La música es decisiva porque aprieta las palabras y les otorga la sensación de verdad. Si falla la música se pierde el sentimiento de verdad, de estar diciendo lo que se necesita decir de forma inevitable, una de las grandes exigencias del género. Y las imágenes sirven para tensar los poemas, para simbolizar el mundo en el que se vive, para crear un territorio compartido.
Todo eso es así. Pero la palabra don es peligrosa porque suele ocultar la parte de taller, de artesanía, de saber que tiene el género poético. Y la pureza del lenguaje se convierte en un peligro cuando se cae en la tentación de pensar que el poeta habla una lengua diferente a la lengua de la sociedad. Nuestras palabras son las palabras de la tribu, pero utilizadas de manera personal, buscando matices que suelen pasar desapercibidos. No se trata de inventar un idioma raro, sino de comprometerse con el lenguaje de todos para buscar un mundo propio. En el fondo es la gran metáfora del contrato social, el territorio en el que se juegan las cosas importantes, las relaciones entre el yo y los otros, entre la libertad y la convivencia, entre lo privado y lo público. Todo lenguaje es un hecho social que nosotros debemos habitar como individuos dispuestos a no diluirse en un todo. Pero de nada vale, es una quimera, pensar que se puede vivir al margen de una lengua compartida. Los márgenes forman parte también del sistema.
La historia de la poesía ha necesitado responder de forma constante a esta dinámica. Como los poetas estamos obligados a matizar, a elegir con cuidado las palabras, es frecuente que nuestro lenguaje empiece a separarse de los usos de la sociedad, empiece a ser pura arqueología. El género huele así a cerrado. Entonces la poesía encuentra mecanismos para abrir las ventanas, para dejar que entre el aire de la calle. Uno de esos mecanismos ha sido siempre la canción.
Una pregunta que contestó Eliot y citaron desde entonces muchos, y que ahora le hago a usted: ¿qué es un clásico?
Creo que al pensar en los clásicos conviene tomarse en serio las palabras respeto y exigencia. Los clásicos merecen respeto porque forman parte de una tradición compartida. Nos vienen dados, y eso significa que hay un acuerdo anterior a nosotros, una experiencia de nuestros mayores, un saber hecho por los años y los siglos. Negarse por principio a mirar con respeto ese saber me parece insensato, una forma de renunciar a la memoria que ha consolidado una vida en común. Hay épocas, además, que le sacan mucho partido al analfabetismo. La nuestra es una de ellas. Cuando se habla de cambio de paradigma, de revolución tecnológica, de era digital, es muy fácil justificar el analfabetismo. No leo a Cervantes y me quedo tan tranquilo porque hay un cambio de paradigma. No me parece una forma sensata de afrontar el progreso. Así que respeto.
Me interesa poner en duda el instante, salirme de la lógica del usar y tirar, y para eso hay que recuperar la dimensión narrativa que tiene el tiempo de la literatura. Renunciar a la memoria es tan negativo como despreciar el presente
Pero también exigencia. El respeto no puede confundirse con el tradicionalismo o con el valor hueco de las convenciones. Los clásicos se mantienen vivos cuando los lectores los miran con sus propios ojos, los hacen suyos. La virtud de un clásico es negarse a convertirse en un documento, mantener su actualidad, dar respuestas a las preguntas del presente. Si pierden su capacidad del diálogo con el presente, las clases se reducen a un documento histórico, algo que nos ayuda a comprender el pasado, pero que dice poco de los interrogantes sobre la condición humana en una sociedad. Me parece cierto eso de que cada escritor o cada lector reescriben la tradición, porque necesitan habitarla con sus propias inquietudes. La literatura es un ejercicio hospitalario, nace del hecho de la lectura y por eso el lector es tan importante como el autor. Habitamos con nuestra vida lo que han escrito los demás, y las palabras más hospitalarias son las palabras del clásico. Se van acumulando sedimentos. Es difícil hoy leer a Góngora sin tener en la mirada un poco la lectura que de él hicieron los poetas del 27. Las emociones que despierta ahora un cancionero popular son inseparables de Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti. La tradición es una ciudad en la que uno reconoce edificios, pero también habitantes.
Estoy preparando ahora una versión de La orestiada. Para sentir vivo el texto se necesita a veces reconocer las diferencias de mundo entre Esquilo y nosotros. No se trata de hacer un pastiche o una farsa, pero sí conviene tener en cuenta que hoy no tenemos tan claras las razones de Agamenón, que la gente civilizada está un poco hasta las narices de los dioses, que nadie debió matar a Ifigenia para calmar los vientos y que Clitemnestra no es tan mala como se supone. Poner del revés a Esquilo no tiene sentido, pero introducir el matiz de la propia mirada, exigirle al texto que comprenda el tiempo en el que vive, es lo que posibilita la vida de los clásicos.
Claro que la hay, y desde muchos frentes. No es raro que se entienda la poesía como el lugar en el que se alcanza una esencia al margen de la historia. Puede pretenderse desde el punto de vista conceptual, alcanzar la exactitud, aquello que casi no puede decirse con palabras porque no pertenece a la sociedad. Casi siempre responde a una sacralización de la idea del sujeto, a un creer que hay algo interior tan esencial y tan puro que está al margen del devenir histórico. Otras veces se busca el ideal sin historia a través de la melancolía y se funda un lugar en los orígenes que esté al margen de los conflictos de la historia. El libro de Svetlana Boym, El futuro de la nostalgia, es magnífico. Negarse a la historia es querer vivir en un lugar que no ha existido nunca o que ya ha desaparecido. Pero esos mecanismos acaban estrellándose con la realidad. Boym recuerda la historia del matrimonio de Kaliningrado que después de muchos años de exilio regresó a su tierra y se quiso lavar simbólicamente el rostro en el río. Las aguas contaminadas de ácido le quemaron la piel.
Las tensiones entre la poesía y la historia tienen el interés de hacernos meditar sobre la realidad. Por ejemplo, ahora vivimos una idea del tiempo fundada por la sociedad de consumo. Es la idea del usar y tirar, el prestigio del instante, la renuncia a la memoria. En las tradiciones poéticas contemporáneas hay muchas invitaciones a sacralizar el instante: la novedad, el esencialismo, la sacralización de la moda juvenil, la ocurrencia publicitaria que tanto éxito tiene en las redes del «me gusta» inmediato… Me interesa poner en duda el instante, salirme de la lógica del usar y tirar, y para eso hay que recuperar la dimensión narrativa que tiene el tiempo de la literatura. Renunciar a la memoria es tan negativo como despreciar el presente. Vivimos una situación en la que la poesía puede aportar sus sentimientos para recuperar la dimensión histórica del tiempo.