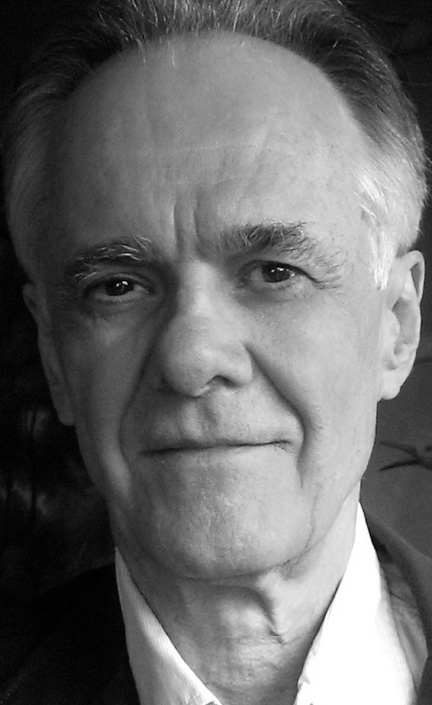¿Cuál es el origen de los relatos? ¿Cuánto hay de realidad y ficción? ¿Cuando empezó a escribir la motivó algún hecho en particular?
Algunos de los personajes son directamente inventados, como La Viuda, o desde luego el Siríaco. Otros, como Emma, la descuartizadora, provienen de reportajes que hice alguna vez y a los cuales les he dado vueltas a lo largo de los años, hasta convertirlos en literatura. Arcángel, el niño asesino, es un personaje de ficción, pero lo armé a partir de reportajes que durante la época de Pablo Escobar hice en las comunas populares de Medellín, donde la muerte se entronizaba como reina y señora. Para La promesa, el capítulo sobre el incesto, conté con la ayuda permanente de una mujer maravillosa y serena, hoy día muy lograda, muy bien parada en el mundo, pero que de adolescente pasó por esa durísima experiencia. Si no hubiera sido a través de ella y de su pleno conocimiento de causa, nunca hubiera podido yo vislumbrar tan espinoso tema por fuera de esquemas convencionales de bien y mal.
Ahora, si nos vamos más atrás, sé que la pasión por la disyuntiva entre el bien y el mal la tengo desde niña. La prueba está en unos cuadernos rayados en los que escribía mis cosas cuando tenía unos ocho o nueve años, y en los que firmaba con dos nombres inventados, a veces Garzola, y a veces Mikerken. Esos cuadernos existieron mucho tiempo, porque mi madre los guardó durante años. Era cómico el contraste, muy premeditado, entre las páginas de Garzola y las de Mikerken. Las de Gazola, siempre impecables y trabajadas con buena letra que no se salía del reglón, respetando los márgenes. Garzola todo lo hacía rigurosamente, y sus sumas y multiplicaciones daban el resultado correcto. Dibujos bien coloreados, sin salirse del contorno. Garzola era lo que en ese entonces se llamaba una niña muy aplicada. En cambio, Mikerken era un desastre. Sus páginas estaban llenas de tachaduras y manchones, con letra descuidada que subía y bajaba por los renglones como le daba la gana. Mikerken decía groserías, pintaba bichos asquerosos. Coloreaba fatal, muy reteñido y llenando de rayones la página. Claramente Garzola era la niña buena, mientras que Mikerken se las traía con aquello del mal.
Ha titulado su libro con un nombre peculiar: Pecado. Puede levantar polémica al tratarse de un término pleno de connotaciones religiosas, por un lado. Pero, por otro, en el mundo actual no parece tener una significación importante. La posmodernidad pasa del pecado, pasa –la mayor parte de las veces– de cualquier exigencia moral… ¿Por qué ese nombre?
Quizá precisamente. Hoy día es una palabra que suena más bien a misal, o también a bolero. Pero conserva su fuerza, su capacidad de inquietar, su misterio. Tal vez porque hemos visto cómo se derrumba una ética religiosa antes de que logre construirse una ética civil. Y hemos quedado en el limbo moral. Se nos desdibuja la naturaleza del crimen y los márgenes de la ética se hacen ambiguos, pero el sentido de culpa nos acosa igual. El remordimiento no deja de latir. A lo mejor desde algún rincón del pasado sigue al acecho eso que alguna vez se llamó pecado.
Es una noción ambigua, interpretable de muchas maneras, y durante siglos tuvo el extraño poder de marcar destinos individuales y colectivos. Quizá porque le apunta al fondo de la conciencia, donde somos materia blanda, susceptible. La Iglesia y la autoridad civil supieron manejar el pecado en provecho propio, para mantener al rebaño bajo control. Pero al mismo tiempo es curioso ver cómo al desdibujarse la noción de pecado, el mundo contemporáneo cae en una suerte de desconcierto. Fíjese que no hay un término laico que reemplace esa palabra: ni la palabra crimen, ni la palabra transgresión, ni tampoco delito, tienen esa connotación intimista que sí tiene pecado, que apunta a una suerte de balance que hace cada quien con su propia conciencia.
Supongo que al fin y al cabo los diez mandamientos eran una guía de comportamiento bastante sensata. Quizá habría que eliminar de la lista dos o tres por anacrónicos y tendenciosos, en particular los que tienen que ver con la opción que cada quien toma en la cama. La ética de catre está mandada a recoger; demonizar el placer y el sexo sólo forma parte de una estrategia de control por parte de la autoridad. Prohibían el sexo y condenaban el placer como forma de afianzar su propio dominio y su manejo de las conciencias. Borremos entonces de las tablas de la ley lo referente al sexo. Pero en general los demás mandatos son apenas sensatos: no matar; honrar al padre y a la madre; no robar. Y sobre todo aquello tan potente y tan olvidado de amar al próximo como a sí mismo. Si se me diera añadir algún pecado a la lista, sería el de indiferencia: el gran pecado social. En la novela, el segundo capítulo, «Las Susanas en su paraíso», parece rastrearle la pista a una relación adúltera entre dos personas supuestamente incompatibles, pero un giro en la narración le desvela al lector que ese crimen de catre es apenas la mampara tras la cual se esconde otra falta, esa sí dañina: la de la indiferencia de unos seres humanos frente a otros.
La violencia en las relaciones amorosas, fraternales, en la adolescencia y, en general, en la sociedad, está muy presente en su libro y en otros libros suyos. ¿De qué modo le ha influido, en su vida y en su obra, haber nacido en Colombia? ¿Cómo ve y vive el futuro de su país?
En nuestras culturas latinas la familia lo es todo: amparo, cariño, solidaridad, ayuda mutua, compañía y derrota de la soledad. Y al mismo tiempo la familia es un núcleo compacto de dificultades irresolubles, de cruces dolorosos, enquistados, marcas imposibles de borrar. Los secretos y las mentiras que pululan en toda familia se convierten en armas destructivas, en herramientas de poder jerárquico, en trucos para la preservación de la estructura patriarcal y arcaica.
La violencia ha sido una constante en mis libros y, en general, en los de cualquier escritor colombiano. Eso se comprende. Tras siglos de soportar ese flagelo, es apenas lógico que se intente comprenderlo y conjurarlo a través de la literatura. Le damos mil vueltas al sino guerrero, al desprecio por la vida, a la imposición de la violencia, externa o interior, que nos ha tocado experimentar. Ha sido necesario el ejercicio de nombrar la violencia, destaparle la cara y exorcizarla. El mal está muy presente en mi país bajo la forma de una muerte constante y viciosamente entreverada con la propia vida, al punto de que se ha desdibujado la manera de diferenciar la una de la otra. Ese contubernio de la vida y la muerte es particularmente pérfido y difícil de digerir.
Pero hoy en día la presencia impositiva del mal no se extiende sólo sobre Colombia. En todo el mundo se vive como un sino la maldad de los pueblos privilegiados frente a los desposeídos, de los fuertes frente a los débiles, de los violentos frente a los pacíficos, la maldad destructora de la naturaleza, la crueldad del ser humano frente a los animales. Sientes que la maldad te envuelve, como la capa de ozono, sólo que más compacta, sin tantos rotos. Y te entra la urgencia de algún tipo no de explicación, porque explicación no hay, pero sí al menos de exploración, de buceo de fondo. Tratar de verle la cara al mal, y tratar de ver ante todo nuestra propia cara, cuando estamos enfrentados a esa fuerza todopoderosa y apabullante que se llama el mal. Pero al mismo tiempo está en mis libros, creo, la obsesión por la felicidad. Tengo la sensación de haberla conocido muy de cerca, y me empeño en que su destello esté presente en lo que escribo. Así sea sólo como eso, como destello. Me parece que hay además un hilo conductor, que es la dignidad. Por lo general mis personajes están sometidos a presiones extremas, viven circunstancias imposibles y, si salen enteros al otro lado, es porque se aferran a su propia dignidad. Cuando escribí La novia oscura, una novela que tiene como protagonistas a un grupo de prostitutas, hubo feministas que me acusaron de no señalar que la prostitución implica la degradación de la mujer. Yo me negaba a ver solamente ese aspecto. Ese libro muestra, sí, que se trata de un oficio cruel y duro, del cual es fácil salir lastimado y derrotado. Pero cuando cayeron aquellos ataques, recuerdo que yo respondía: no creo que sea digna una abogada y abyecta una prostituta, puede suceder al contrario, que sea abyecta una abogada y perfectamente digna una prostituta.
Toda obra de arte tiene un fin, puede ser el entretenimiento, la educación, poner en marcha el mecanismo de la imaginación, etcétera. Al fin y al cabo, por eso se exponen o se hacen públicas. ¿Con qué fin ha escrito este libro? ¿Por qué nadar en esas aguas? ¿Se ha hecho, en algún momento mientras escribía Pecado, esas preguntas?
¿Cuál es el fin de mis libros? Que sean el comienzo de alguna cosa, a lo mejor del interés del lector. Su pregunta me remite a Horacio, quien plantea que el fin de una obra de arte es «deleitar e instruir». A lo largo de los siglos, esa definición se ha tomado como máxima: deleitar e instruir. Curiosamente, el texto donde Horacio plantea tal enunciado no pretendía ser el Ars Poetica universal que durante siglos hemos valorado, sino simplemente una carta personal que buscaba motivar a un amigo de la familia a seguir escribiendo.
¿Intentar imponerle un fin a mis novelas? Imposible, ni se me ocurre hacer semejante cosa. Implicaría encajonar el alcance que pueda tener y limitar la participación del lector. Inclusive los intentos más sencillos de predecir o prefijar ese objeto social que es una novela se quedan irremediablemente cortos cuando se enfrentan al devenir de la narración. Creo que la novela puede ser un encuentro cuyo propósito es el encuentro en sí, y no un caballo de Troya hecho con palabras en vez de madera y diseñado para ser introducido en los muros de la privacidad del lector para desencadenar un tipo específico de efecto. El Libro de buen amor, por ejemplo, se presenta a sí mismo como una pelota que pasa del autor al lector, y de nuevo a otros autores que añaden o modifican. ¿Con qué fin se recibe la bola? ¿Con qué fin se la pasa de nuevo? Una anécdota que para mí ejemplifica esa desarticulación de destino final, ocurrió durante un verano frente al mar con mi familia. Yo estaba trabajando La metamorfosis de Kafka en un ensayo sobre el papel de la productividad económica dentro de la unidad social familiar. Dejé el libro en la sala una tarde, y a la mañana siguiente descubrí que Helena, mi madre, había pasado la noche en vela, atormentada ante los sufrimientos del hombre cucaracha, y perturbada ante lo que para ella era claramente una novela de terror. Unos días más tarde oí las risas de mi hijo Pedro en el cuarto de al lado. También él estaba leyendo la novela, pero para él se trataba de una comedia negra. «Una cucaracha bien simpática», me dijo risueño. ¿Cuál de las tres lecturas era la auténtica? ¿Con qué fin la diseñó originalmente el autor? ¿Y qué tan útil sería obtener respuesta a esa pregunta?
Con respecto a Pecado me gustaría que al lector le quedara la sensación de haberse embarcado en una experiencia fuerte, un cuestionamiento de quiénes somos y por qué actuamos como lo hacemos. Y que al mismo tiempo sintiera que el placer de la lectura compensa la confrontación con el arduo tema, y que los pasajes cómicos, que también los hay, le proporcionan un respiro antes de volver a meterse en las partes más tenebrosas. ¡Ánimo! –me gustaría aupar al lector–, vámonos en este viaje por zonas oscuras, para atrás y para adelante en el tiempo en alas de esa vieja acechanza: la tentación, el deseo, el pecado. Por momentos será aterrador, pero por momentos será también soportable, y hasta cómico. Como todo melodrama humano.