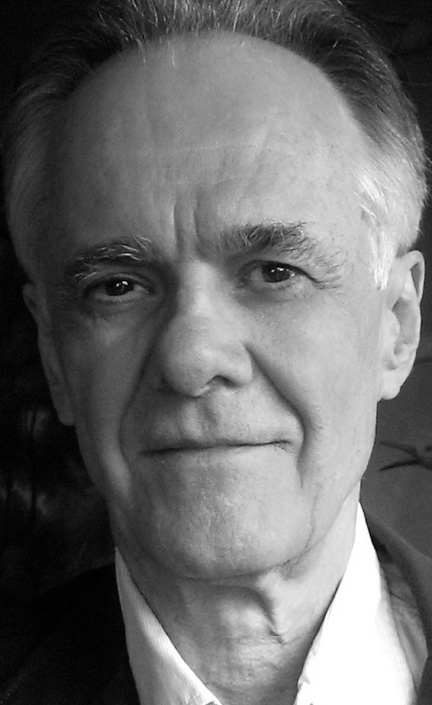«Escribo en “contaminación” entre las zonas altas y bajas de la literatura»Por Ivana Romero

«Si escribo lo que escribo, ¿me desnudo? Hay quienes leen como si se tratara de la vida misma. Son como esos pájaros que entraron en un museo y, deteniéndose ante una naturaleza muerta hiperrealista, se pusieron a picar sus frutos». Esto dice María Moreno en un tramo de su libro Black out. Publicado en Argentina en 2016 por Random House, con sucesivas reediciones, consagró a Moreno no solo como una de las grandes cronistas de habla hispana sino, sobre todo, como una de sus grandes escritoras más allá de cualquier rótulo.
Ganador del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires y señalado como uno de los diez libros que marcaron 2016 según The New York Times, Black out, como María explica, es producto de años de textos a pedido, de proyectos previos que no llegaban a encontrar su momento, su lugar. Pero también, este libro se construye sobre una arquitectura de aguda erudición. Se trata de observaciones en torno a la escritura, sostenidas por otras cuestiones como la pasarela del alcohol que María transitó hasta decir basta, la propia infancia en un conventillo que era una Babel de lenguas, la presencia de un padre fotógrafo (esto es singular ya que antes de Black out solo aparecía retratada su madre, doctora en Química, guardiana contra cualquier tipo de contaminación en esa infancia de niña brillante que María finalmente desafió al abandonar el colegio secundario).
Al mismo tiempo, cada vez que este andamiaje narrativo está por alcanzar un punto de lucidez casi insoportable, la escritora desbarranca un poquito y encuentra el doblez de la humorada, de la idea provisional que desconfía de sí misma. El resultado es una escritura con sutiles trazos barriobajeros, encantadores como esos alumnos que salen en la foto escolar mirando hacia otro lado o haciendo alguna mueca levemente chusca que destierra cualquier atisbo de solemnidad impostada.
Comencé a beber para ganarme un lugar entre los hombres. Imitaba una iconografía fuerte: Alfonsina en el Café Tortoni, Norah Lange en el Auer’s Keller. Como Alfonsina, quería un hogar contra el hogar, ser la mujer de las medias rotas, la varonera ante cuya sorna se ponen a prueba las teorías. Estaba convencida de que, más que ganar la universidad, las mujeres debían ganar las tabernas
Resulta perturbadora, además, la presencia de su propio cuerpo con sus humores caprichosos y su endometriosis puestos en escena con la desfachatez de una performance. Ese sangrado, como implacable tic tac, anuncia a la vez el fin de un tiempo de ebullición creativa barrido por la dictadura. La misma que implanta la desaparición física y simbólica del campo intelectual argentino, del cual María era parte en sus épocas de rock y juventud. Así el texto se perfila también como el retrato de una generación de intelectuales, la de los 60 y 70 del siglo XX, donde Moreno se sitúa como una sobreviviente de esos intercambios etílicos con amigos escritores a los que admiraba pero a quienes solo podía acceder si construía una suerte de barricada igualitaria. «Yo era más joven y sentía que la única forma que tenía de acceder a ellos eran bebiendo mano a mano, polemizando mano a mano», dice. Se refiere, entre otros, a Claudio Uriarte, Miguel Briante, Charlie Feiling y Norberto Soares. «Comencé a beber para ganarme un lugar entre los hombres. Imitaba una iconografía fuerte: Alfonsina en el Café Tortoni, Norah Lange en el Auer’s Keller. Como Alfonsina, quería un hogar contra el hogar, ser la mujer de las medias rotas, la varonera ante cuya sorna se ponen a prueba las teorías. Estaba convencida de que, más que ganar la universidad, las mujeres debían ganar las tabernas», continúa.
Resulta imprescindible detenerse en Black out porque es la piedra de toque de la enorme cantidad de obra que María viene escribiendo desde hace unas cuatro décadas. Se trata de la síntesis de una forma de pensamiento y un estilo y también, de un punto de inflexión de lo que vino después en la vida y en el arte de la escritora. Este libro de memorias (por situarlo en alguna zona narrativa provisional) fue traducido a cinco idiomas y trascendió las fronteras de Argentina. Así termina de situar en el mapa de las letras hispanas a la misma autora de otros libros donde la autoficción dialoga libremente con el ensayo, la cita e incluso, la parodia. Periodista, narradora y crítica cultural, los textos de María se nutren de los géneros mestizos que ahora están de moda pero que durante mucho tiempo fueron mirados un poco de costado. Por esta audacia, Moreno recibió en Chile el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2019, que busca reconocer el trabajo de los narradores iberoamericanos. Además, entre otros reconocimientos, a fines de diciembre de 2022 su trayectoria fue reconocida por el Fondo Nacional de las Artes en Argentina.
Otro libro que está siendo revalorizado dentro de su obra es El affair Skeffington. Publicado en 1992 por la editorial Bajo la Luna, con una reedición a cargo de Mansalva, acaba de ser publicado una vez más para celebrar sus 30 años, esta vez a través de Random House. Si bien puede ser leído como un libro de poemas que evoca la vida y los amores lésbicos de una tal Dolly Skeffington en el París de los años veinte, también es considerado una novela ya que incluye una sección en prosa con la biografía apócrifa de Dolly en un concierto de referencias francesas que por las que se pasean libremente su amadísima Colette (una constante en muchos de sus textos), Anaïs Nin, Gertrude Stein, Alice Toklas y Djuna Barnes, construyendo una familia nocturna y encantadoramente incorrecta que abriga a la samaritana llegada de Massachusetts. Alan Pauls, en ese sentido, fue el más claro para captar la singularidad de esa escritura: «Este libro es un ovni», afirmó. De hecho, las relecturas críticas del texto que circulan por estos días lo sitúan en la zona de la prosa aunque de una manera incómoda, poniendo en entredicho una vez más las fronteras entre géneros.

María también es autora de la no ficción El petiso orejudo (1994), que recupera la historia de un niño criminal a comienzos del siglo XX. Y de Oración (2018), una indagación sobre los discursos silenciados, aquellos menos heroicos y más humanos, que resitúan al periodista y escritor Rodolfo Walsh (asesinado por la dictadura militar en 1977, autor de una Carta abierta a la Junta Militar que reveló las desapariciones y atrocidades del régimen y que le costó la vida) a partir de sus hijas Victoria (también asesinada en esa época) y Patricia, sobreviviente, además de otras militantes e hijas de militantes de aquella época. Sus crónicas, ensayos y entrevistas han sido recopilados en A tontas y a locas (2001), El fin del sexo y otras mentiras (2002), Vida de vivos (2005), Banco a la sombra (2011), La comuna de Buenos Aires. Relatos al pie del 2001 (2011), Teoría de la noche (2011), Subrayados. Leer hasta que la muerte nos separe (2013), Panfleto: erótica y feminismo (2018) y Contramarcha (2020).
Todos esos libros (que en la mayoría de los casos tienen diversas reediciones) están construidos en torno a una palabra que abunda en excesos estilísticos, hilvanando ideas como una geografía en expansión constante a punto tal que su amigo, Miguel Briante, solía decirle «poné una coma para bajar a tomar agua». Este tono de su escritura ahora se está transformando por imperio de las circunstancias. En julio de 2021 María tuvo un ACV y, como ella misma explica, debió reconfigurar su vínculo con la palabra escrita y oral, su barroquismo como marca de estilo, y adaptarlos a cierta economía sintáctica a la que aún se está acomodando. «El 3 de julio de 2021 tuve un infarto cerebral que me provocó parálisis en el lado derecho de mi cuerpo, incluida la mano –nunca pensaba en ella, simplemente estaba ahí para servirme en mis caprichosas asociaciones literarias, era la mano de escribir–. Estaba escribiendo sobre la potencia de la enfermedad y de la asimetría corporal en la obra de Lina Meruane y Mario Bellatin. Nunca volveré a provocar a los dioses que convierten la escritura en una profecía», escribió en un texto leído por su amiga, la escritora Inés Ulanovsky, durante un acto el Museo del Libro y de la Lengua que María dirige desde 2020.
«Que este museo sea dirigido por alguien que ha sufrido los efectos de un ACV, entre los cuales se encuentra una severa dislexia, es decir, que siente un sabor amargo en la lengua del cuerpo y la del alma, según una frase elegíaca de don Leopoldo Marechal en su Adán Buenosayres, parece una obra de Copi; pero como la vida tiene los argumentos más extravagantes, es despóticamente real», observó ella en esa oportunidad. Y es que su cuadro de salud no le impide hacer gala de esa lucidez punzante que exhibe desde hace rato. Porque la escritura de Moreno colisiona con cualquier concepto que se pretende inocente.
Sin embargo, apunta la autora, en la vida como en la escritura el desenfreno conlleva una negociación. Así que su palabra es, antes que nada, una forma de pararse en seco frente al abismo y decidir si se mira la hondura como algo lejano o se asume su cercanía quizás aterradora, lo abismal hecho espejo. La decisión, claro, no es de María sino de quien lee. De ahí que su palabra sea incómoda, fascinante y desenfadada por partes iguales.
«María Moreno es uno de los mejores narradores argentinos actuales. Quizás el mejor», diría Ricardo Piglia, haciendo un corte de manga a cualquier distinción por razones de género en un gesto de incorrección política que a la autora le divierte. Y es que ahora que las tabernas han desaparecido, reemplazadas por bares de diseño, y que las discusiones intelectuales se han jibarizado hasta caber en un tuit, la prosa barroca y excesiva de Moreno es leída y celebrada en universidades de toda América Latina. Esta nueva etapa, de todos modos, no hace de María una leona hervíbora sino que sigue alentando su indocilidad, esencial para mantener a su palabra altiva. Como ella misma, que mantiene su flequillo rubio y sus modales de soberana mientras ofrece café y masitas en el departamento de Palermo donde vive ya que debió dejar las escaleras imposibles de su casa en Once, el barrio porteño que habitó gran parte de su vida.
Black out es, entre otras cosas, el punto de confluencia de escrituras preexistentes. ¿Cómo fue surgiendo en tanto libro?
Todo empezó como un encargo; por supuesto, nunca encontré otra manera de escribir que no fuera así, por encargo. Daniel Ulanovsky Sack buscaba hacer una sección de relatos confesionales en la revista Latido. Él nos pedía algo que llamaba «amarillismo íntimo» y yo al principio me enojé, lo rechacé, pero después me encantó. Me acuerdo que hablábamos con mi amigo Daniel Molina, gay y militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, parte de las organizaciones guerrilleras de los años 70) sobre esto. Molina iba a escribir sobre sus años en la cárcel durante la dictadura. En ese momento pensé: «Si él hace eso, yo voy a redoblar la apuesta: voy a hablar de ser alcohólica y bisexual». Y así escribí «La pasarela del alcohol», un texto de treinta páginas donde el alcohol me permitía hablar de muchos otros temas, como el lugar de la escritura en mi vida desde una infancia en un conventillo, rodeada de voces mestizas; de mi madre que era encarnación misma de la meritoria niña proletaria y que a fuerza de sacrificios logra obtener un doctorado en Química, de mi padre fotógrafo y su muerte. Todo esto fue el germen de Black out. Sucede que entre diarios, biografías, memorias, testimonios, las fronteras son débiles, como que en todos los géneros hay fibras de poliamida. El diario intenta ser la fotografía de un instante, una suerte de agenda hacia atrás, y quien lo escribe parece tener dificultades para recordar que ha vivido si no utiliza ese machete. Las memorias de hoy suelen escribirse rapiñando en los diarios de ayer. Recuerdo tres ejemplos: Marguerite Duras en El dolor, Colette en Al rayar el día y Simone de Beauvoir en La plenitud de la vida. La autobiografía no se diferencia demasiado de lo que Freud llamaba «novela familiar del neurótico», es un sueño de apropiación del mundo donde la subjetividad se aborda con la credulidad absoluta en lo objetivo del método. Lo imaginario es la soberanía de no necesitar excusas.
Como si Puig se propusiera extraer la escritura del relato oral en directo, cada pregunta permite la emergencia de lo que aún no es texto, frase por frase. Yo soy la hija literaria de esa pareja, total soñar no cuesta nada y ellos ya no pueden desmentirme
En alguna entrevista dijiste que cuando te pusiste a escribir este libro no eras consciente de ser (y haber sido) tan periodista. Te iniciaste en este oficio casi por casualidad, a los 26 años, escribiendo artículos que firmabas como Cristina Forero. Es decir, tomaste tu nombre real y el apellido de tu ex marido, colaborador de La Opinión, donde también comenzaste a colaborar. Además, trabajaste en la revista Siete días y El Porteño y dirigiste el suplemento La Mujer en el diario Tiempo Argentino durante la transición democrática de 1983. También escribiste sobre feminismo y literatura en el diario Sur y en las revistas Babel y Fin de siglo. Ahora que te apabullé con toda esta información, ¿podrías contarme qué recordás de esa época?
Esos comienzos fueron muy equívocos. Empecé escribiendo crónicas de color –lo que hoy sería información general– en la sección «Vida cotidiana» del diario La Opinión. En ese momento tenía cierta idea despectiva del periodismo, pensaba que solo servía para ganarse el mango mientras que la literatura era algo superior. Y también pensaba el periodismo como el lugar en el que había que hacer concesiones mientras que imaginaba la literatura como un espacio de libertad. Mi trayectoria posterior cambió ese prejuicio. Por un lado, porque mi modelo fue la revista Primera plana, donde el estilo era fundamental. Ahí empecé a darme cuenta de que no había grandes diferencias entre periodismo y literatura. Además, aunque ya escribía cuentos y poemas, tampoco veía eso como una vocación muy definida. Pensá que El affair Skeffington puede ser considerado un libro de poemas pero también, una novela. Escribí los primeros poemas en solfa, aunque eran muy autobiográficos y como las poetas Mirta Rosenberg y Diana Bellessi me dieron manija, escribí otros. Los escribí por encargo, como si fueran notas. Te voy a confesar: aún ahora mi «formato» es el de una nota. En todo lo que escribo hay subtítulos y unidades de 8.000 caracteres.
Durante toda tu carrera periodística encontraste los vericuetos para contar desde el feminismo. Por ejemplo, «La Cautiva», una sección en la revista cultural Fin de siglo; «La Porteña» en la revista El Porteño, «La mujer pública» en Babel. En el periódico feminista Alfonsina, fundado por ella en 1984, hiciste que personalidades como Alberto Laiseca, Eduardo Grüner, Rodolfo Fogwill y Martín Caparrós, escribieran textos firmados con nombre de mujer. Incluso vos escribiste textos firmados con nombre de varón. ¿En qué momento empezó a tener peso el tema de género?
No puedo recordar de qué manera entró el tema pero supongo que el punto de contacto estuvo más ligado al existencialismo que al feminismo, cuando lo que ahora llamamos género se denominaba «la situación de las mujeres», ni siquiera «de la mujer». Por supuesto ahí aparece Simone de Beauvoir. Pero la aplicación de esas lecturas en mi propia experiencia me conducía a plantearme la defensa de mi libertad en relación con los hombres, todo matizado con cierto mochilerismo beatnik que buscaba probar que una puede ser independiente más allá de su sexo, pero desde una posición bastante individual. Ya por el 78 me llamaron para trabajar en una revista masculina llamada Status con la consigna de escribir como un hombre. En el diario Tiempo Argentino escribía en un suplemento como Juan González Carvallo, un misógino total. Yo no tenía problemas y podía pensar perfectamente como un hombre y como un playboy: ahí es donde funciona la construcción literaria.
Tu libro Panfleto, erótica y feminismo reúne artículos publicados en diarios y revistas desde esa época hasta ahora. ¿Qué tipo de recepción tuvieron esos textos?
A finales de los años ochenta y noventa, yo me intoxicaba con las importaciones teóricas de las feministas de la nueva izquierda que releían en la estructura de la familia en el capitalismo el servicio del trabajo invisible, de las estructuralistas de la diferencia que inventaban un Freud a su favor y de las marxistas contra el ascetismo rojo. No leía, volaba. Sin tiempo para dejar en suspenso el pensamiento a fin de ponerlo a prueba, con las fechas de entrega como coartada, al escribir, concluía. Es decir, escribía animada por lo que iba aprendiendo, relacionando o imaginando que inventaba, sola y exaltada. Porque no recuerdo que supiera quiénes me leían, a quiénes me dirigía. Era como si gozara de un regalo infinito: la posibilidad de dejar aquí y allá, escondidas en ciertos diarios y revistas, las hojas de unos cuadernos de aprendizaje dedicados a unas lectoras futuras. Tampoco hubo nunca mucho ida y vuelta con los editores, en gran parte porque ellos me delegaban totalmente «la página feminista», esa garantía de progresismo. También solían desconocer de qué estaba hablando. Mis lecturas de textos feministas teóricos solían no formar parte de las importaciones de mis editores ni de los intelectuales de los noventa y 2000, sin embargo siempre tan importadores de saberes. Como te dije, sentía que hablaba sola. Algunos machirulos de la cultura leían los artículos a título de voyeurs; les gustaban, decían. Es que yo entraba perfectamente en uno de los lugares posibles para las mujeres en la cultura de la época: la loca no fácilmente identificable con los feminismos de masas, la bien avenida a la patria masculina de los bares donde expropiaba, tuneaba, me burlaba; una especie de hermana de mal talante. El bueno del crítico Nicolás Rosa, a modo de elogio, solía decirme «¡Pero María, vos no sos feminista!».

Por lo que te decía Rosa y por lo que venimos conversando, pareciera que tu vínculo con lo autobiográfico es casi una excusa para tirar de un hilo que te lleve a otro lugar.
Es que lo autobiográfico es un efecto. La literatura viene de otra literatura, no de la experiencia. Me acuerdo de esa señora que le decía a Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe: «¡Ay, señor, como habrá sufrido usted en esa isla!». Siempre lo cuento porque me parece ejemplar. Casi todo lo que escribo es irónico con la identidad. Yo escribo «en contaminación» y eso también es contaminación de zonas «altas» de la llamada cultura y otras de la picaresca oral, coloquiales e incluso lunfardescas. Me gusta no dejar mediaciones entre esas zonas, sino ponerlas en contraste.
Muchas veces tampoco te interesa ser identificada como cronista.
Que yo sea identificada como cronista es una manera de identificarme en el mercado y la calificación fue una gauchada de Ricardo Piglia que, con esa marca, me hizo legible para muchos. No soy exactamente periodista: no voy al territorio, no cubro acontecimientos, nunca estoy ahí. Creo que sí recojo la tradición de la crónica como laboratorio de escritura, pero estoy más cerca del microensayo, la crítica cultural y la autobiografía. En ese sentido, sí tengo una especie de teoría de la crónica muy heterogénea. Puedo mezclar a Pedro Lemebel con Lucio V. Mansilla, a Cristian Alarcón con José Luis de Vilallonga.
Hablando de maestros, en gran medida sos una maestra para muchas periodistas.
Jamás me animaría a ponerme en la posición de maestra, no por modestia; carezco de inflexiones pedagógicas aunque es cierto que en 2016 me convocaron de la carrera Artes de la Escritura, en la Universidad de las Artes, para coordinar una cátedra que se llamó «Retórica» primero, luego «Crónica» y ahora, hasta donde sé, «No ficción». Por mi parte, prefiero aventurarme en lo que ignoro en vez de imaginar que transmito un bloque de lo ya aprendido, aunque me gusta esa definición de que el maestro transmite lo que le falta, un tema para el «discípulo», no para el maestro.
En Oración volvés al trabajo de archivo, presente ya en La comuna de Buenos Aires, que recoge entrevistas y testimonios de intelectuales y activistas durante la crisis de 2001 en nuestro país. En esas voces y en las de Oración tiembla algo de lo que permanece no dicho, algo que Rodolfo Walsh valoraba como forma de dejarle una puerta de entrada al lector. ¿Qué aspectos de Walsh sentís que pudieron haberse colado en estos proyectos? Lo pregunto también porque él es una referencia constante en tus textos.
Todos mis libros podrían cobijarse bajo la utopía walshiana oída, reproducida y editada por Ricardo Piglia en su célebre entrevista «… el testimonio y la denuncia son categorías artísticas por lo menos equivalentes y merecedoras de los mismos trabajos y esfuerzos que se le dedican a la ficción. En un futuro tal vez se inviertan los términos: que lo que realmente se aprecie en cuanto a arte sea la elaboración del testimonio o del documento que, como todo el mundo sabe, admite cualquier grado de perfección. Evidentemente en el montaje, la compaginación, la selección en el trabajo de investigación, se abren inmensas posibilidades artísticas». Es la utopía de un Walsh colado en pareja con otro colado: Manuel Puig. Porque mediante un grabador Manuel Puig registró para su novela Sangre de amor correspondido, el relato autobiográfico de un obrero empleado temporariamente en su casa de Río de Janeiro. Carlos Puig, hermano de Manuel, me permitió ver algunas de esas grabaciones y me fui para atrás con un plop como la Ramona de Lino Palacios. No solo Puig parece realizar la utopía de Walsh en cuanto a una literatura donde solo la selección, el montaje y la compaginación de un testimonio «abren infinitas posibilidades artísticas», sino que su única intervención es durante la grabación, a través de preguntas que interrumpen una y otra vez el giro del relato para exigir que este se detenga en los detalles, forzándolos por sistemática inducción. Como si Puig se propusiera extraer la escritura del relato oral en directo, cada pregunta permite la emergencia de lo que aún no es texto, frase por frase. Yo soy la hija literaria de esa pareja, total soñar no cuesta nada y ellos ya no pueden desmentirme.
¿Qué estás escribiendo ahora?
Estoy buscando el tono para escribir algo sobre mi ACV pero reduciendo al mínimo la anécdota porque eso lo convertiría en un mero testimonio o lo que es peor, en un libro de anti-autoayuda. ¿De qué manera contar cómo se vive en un cuerpo físico, en el dolor y lo escatológico, cómo se van armando las defensas desde la merma? Creo que lo llamaría justamente La merma.
¿De qué manera se está reconfigurando tu vida cotidiana? ¿Y tu forma de leer y escribir?
Creo que la exclusividad de la mano izquierda, sus errores, la imposibilidad de tocar dos teclas al mismo tiempo que me lleva a coreografías casi de circo en miniatura (por ejemplo, no me da para hacer la arroba) han acortado mis frases y me han hecho renunciar a mis placenteras enumeraciones caóticas. Busco el tono del microensayo para «denunciar» el modelo dominante de lo bípedo, de la marcha y de la autosuperación. Ya existe abundante bibliografía disca sobre eso. Tengo 75 años ¿voy a pasarme los últimos intentando caminar cuando antes del ACV vivía sentada ante la computadora? Lo que sí, tengo que dosificar mi humor: durante un período hablaba muy confusamente. Y entonces, en la clínica, todos me trataban como si no entendiera. Tengo la tentación de escribir Mi vida como retardada. Para leer tengo que desarmar el libro puesto que no puedo sostenerlo. Leo mucho en digital, un cuerpo tan basto en cuanto límite como el español (soy monolingüe). Lo que no pienso es renunciar a la escritura. Con buena intención, me proponen dictar o grabar: ¡No pasarán!
El affair Skeffington
«Nunca se volvieron a ver. // En dos ciudades viven con otras personas / realizando los gestos –no al mismo tiempo / aunque quizás sí– que ninguna dama puede eludir, / como mirarse en el espejo del vestíbulo, / sostener un bowl entre las rodillas / para revolver la ensalada fresca / o tocar al gatito de la casa. (…) // De cuando en cuando, entre muchas otras imágenes / y sin ninguna fulguración especial / se alegran pensando que ahora la otra / debe ser vieja y fea, // pero si van al mar durante las vacaciones / y se agachan para recoger un caracol / entre la resaca de la orilla / para llevarlo con gesto infantil hasta el oído, / saben perfectamente quién está del otro lado».
Este es uno de los poemas que integran El affair Skeffington, donde se cuentan retazos de la vida de Olivia Streethouse, editora y escritora nacida en Estados Unidos, que en 1923 llega a París, cambia su nombre por el de Dolly Skeffington y con esa única arma se sumerge en la rive gauche de la época. Transforma París en su propia Lesbos y se emborracha en bares para descubrir los puntos de esplendor y decadencia de esa locuacidad pastosa sobre la que erige su propia épica. «Si la experiencia real era inaprensible, no había razón para desconocer que quien registrara esos efectos en un cuaderno, no haría menos –bajo influencia de la propia subjetividad– que seleccionar, montar e incluso modificar diversos motivos que irían desde la mala fe hasta la inadaptación auditiva a sucuchos polifónicos y mal diseñados», anota Cristina Forero (la primera edición del libro llevó ese nombre en la portada) que en verdad anota María Moreno sobre Olivia Streethouse, que en verdad deviene Dolly Skeffington. Así, Moreno postula que la escritura es espejismo, fragmento, retazo de una totalidad que siempre permanece un poco sepultada, al igual que la memoria. De esas cajas chinas, María extrae su palabra, deviene arqueóloga imposible de su propia genealogía.
Además de los poemas, esta tal María Moreno devenida personaje literario construye la biografía de Skeffington, que es en sí un trabajo estilístico notable. También, una entrevista con Lily Tate, nieta de Dolly, para abundar sobre el destino de esa abuela que en su última época se peleaba a los gritos con su novia Gwen para luego matarse de risa las dos juntas. «Yo quería hacer un libro talismán en persecución de El almanaque de las damas de Djuna Barnes y El libro blanco de Cocteau, cuyas primeras ediciones eran artesanales y anónimas, el libro de las chicas que aman a las chicas y de los muchachos que aman a los muchachos, un álbum contraseña que consolara e hiciera reír, dejando fuera todo lo demás», evoca en el posfacio para la edición de 2013.
Con motivo de los treinta años de edición de este libro impar, el periodista y escritor Claudio Zeiger publicó un texto crítico en el suplemento cultural Radar que da en el clavo al situar el momento en el que El affair Skeffington aparece en diálogo con su época. Pero también, el modo en que María asume que ella y su doppelgänger finalmente pueden crear una relación proteica que se sigue nutriendo hasta ahora. Dice Zeiger: «Hay que situarse entonces en la época –no los años locos de Dolly Skeffington sino más bien aquellos transcurridos desde la apertura democrática hasta el arranque de la década de los 90- para empezar a considerar la posibilidad de que el libro fuera una lectura de campo intuitiva y defensiva, en pose de resistencia, de eso que iba a desembocar de lleno en lo que hoy se denomina ‘los 90’ y sus marcas más visibles: la literatura, los medios y el mercado confluyendo en un triángulo de amor no tan bizarro como prolijo. Escritores, periodistas, escritores-periodistas y hasta poetas, tenían por delante la posibilidad de iniciar una carrera, una forma de profesionalización como quizás no se daba desde los años del boom latinoamericano, aunque todo resultaría más disperso, al fin y al cabo. Pues bien, en sus pliegues y repliegues, en lo que esconde y en lo que parodia, en su altivez de dandy que se lame las heridas de la derrota que se ve venir, en tantos gestos de los que El affair Skeffington parece un por momentos angustioso compendio, por qué no pensar que es precisamente el libro del autor que se resiste a ser autor, así como Moreno admitía que la cronista se resistía a admitir que estaba deviniendo poeta».
Este libro está dedicado a las poetas Diana Bellessi y Mirta Rosenberg. ¿Qué vínculo tuvieron ellas con esta escritura?
Bueno, era una especie de estudiantina que teníamos con ellas por esa época, en los noventa, cuando me alentaron a escribir poemas, incluso contra mi voluntad. De hecho, el primer comienzo del libro es químico. En ese momento tenía una endometriosis muy avanzada, la que luego retomo en Black out, y me dieron una medicación que era un opiáceo, que me provocaba alucinaciones auditivas. Además, tomaba Risperidona, un remedio muy mal elegido que me dio un psiquiatra. Y, de pronto, entonces, aparecían como pedazos de versos. Quiero decir, en la duermevela creía oír frases sueltas que se me antojaban bien formadas y en las que reconocía el uso de los poemas de poetas norteamericanas traducidas por Diana Bellessi en la recopilación Contéstame, baila mi danza. Uní algunas de esas frases hasta componer párrafos que podrían haberse llamado poemas si no los hubiera pensado, en cierto modo, ajenos a mi voluntad. Luego los transcribí a máquina y los olvidé. En el segundo comienzo de El affair Skeffington aparece además Mercedes Roffé.
¿Cómo es eso?
Se trataba del «dale que dale» con que los niños inauguran los larguísimos detalles del plan de juego hasta que el mismo juego se diluye en los detalles. Con Mercedes hablábamos un código de fin de siglo que abreviaba en los pintores prerrafaelistas, los salones de Bilitis y un Oriente recortado de la revista La ilustración. Éramos como gemelas monocigóticas que inventaban un universo completo e incomprensible: estaba hecho de mitologías personales, textos no escritos pero que parecían estarlo, claves indescifrables si no se contaba con lecturas pasadas de moda y ya deshauciadas en los bares y los claustros. Llegamos a vivir vidas imaginarias con nombre y apellido. Bauticé «Dolly» a la supuesta autora de mis dictados hipnóticos y «Skeffington» como homenaje a Bette Davis por su papel La señora Skeffington (una narcisista incorregible). Mirta, apodada para la ocasión «Gertrude» (por la maestra Stein) me alentó a publicar esos versos en Bajo la luna, su propia editorial. Yo retrasaba la entrega una y otra vez. Incluso Mirta se las arregló para que su editor de entonces se instalara en mi casa, aprovechando que yo no podía salir de allí porque se había roto la cerradura de la puerta de la calle. Ante la imposibilidad de huir, debí terminar el libro. Por eso, si hoy lo entiendo a medias, es porque he olvidado las claves de sus alusiones, las fuentes que consulté para acopiar datos y terminar un original en el que primaban las faltas de ortografía y el ademán «chanta» de quien posa de erudita. En todo caso, mi autofiguración de periodista socarrona, pendenciera con el patriarcado, me impedía asumir que se me estaba dando por hacer versos.
¿Así es como también surge la idea de la entrevista con la nieta de Dolly?
Esa fue una manera de tranquilizarme: trabajar un género conocido y que ya estaba practicando. Entonces hice un reportaje falso. Pero después advertí que lo hice muy descuidadamente. Ahora el libro parece muy deliberado pero fue todo bastante improvisado. Me doy cuenta de que la voz de la supuesta nieta de Dolly Skeffington es parecida a la mía, la de María Moreno. El largo prólogo, al igual que la entrevista del posfacio, me parecieron necesarios pero las poetas amigas lo consideraban una lata y una coartada. Para mí era un modo de que esa totalidad constituyera una novela. Bueno, para mí no era una novela, de pronto la periodista y escritora Matilde Sánchez dijo que era una novela y yo me prendí. No sé bien en qué contexto dijo Matilde lo de Skeffington, pero me pareció que estaba bien. Porque era básicamente una historia y los poemas me parecían accesorios. Había leído Pálido fuego, de Nabokov y Los poemas de Sidney West de Juan Gelman, pero no los tenía en la cabeza. Para mí, es el primer tomo de mi autobiografía. El segundo sería Oración, una autobiografía escrita alrededor de una escena impactante que marcó toda mi vida: la muerte de Vicky Walsh. Claro que era una audacia proponerlo entonces.
Decías que entre Dolly Skeffington y María Moreno, la línea es muy delgada.
A María Moreno le alteré un poco el carácter. La doté de los saberes de la profesora que compone una monografía pero su antiguo ser se le escapaba una y otra vez. Y al mismo tiempo que mimaba una precisión de magisterio (como por ejemplo, la descripción de los cuadernos de Skeffington entregados a John Glassco), olvidaba informar sobre el hecho de que se trataba de fragmentos de libros que tal vez no existieran y la fecha de nacimiento y muerte de la autora que pretendía haber estudiado. Deduzco que, fastidiada de esa impostura pedagógica, rescaté hacia el final del prólogo a la María Moreno de las crónicas periodísticas «moviéndola» a una de sus clásicas escenas de entrevista, creando a esa nieta de Dolly, Lily Tate. Algunas notas del libro son detalladas, otras de una pobreza llamativa. Estas notas estaban destinadas a encomiar y difundir una riqueza cultural que les resultara imperdonable ignorar a machos intelectuales por demás de locuaces en los primeros años de democracia y habitualmente ávidos de una importación sin barreras. El resultado fue inesperado. Algunos imaginaron que todos los nombres eran apócrifos, otros que Dolly Skeffington había existido y criticaban que la edición no incluyera el nombre del traductor de sus poemas.
Sin embargo, fue entonces cuando María Moreno terminó de hacer su salida del closet como figura autoral con peso propio.
Algo así. Luego de publicado el libro y con una falta total de seriedad participé de festivales de poesía, a veces sin molestarme en aclarar que los poemas, si bien eran míos, no eran míos. Recibí menciones también como novelista y asistí fascinada al anuncio de El Affair Skeffington como nota de tapa de Cuadernos de Existencia Lesbiana, panfleto de fotocopias que dirigía Ilse Fuskova.