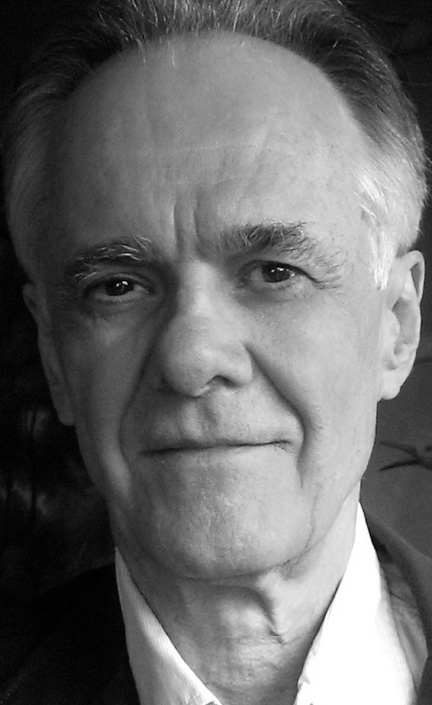«Gracias a la literatura hispanoamericana he vuelto a ser un lector febril, entusiasmado y casi adolescente»
Por Carmen de Eusebio
José Vidal Valicourt (Palma de Mallorca, 1969), licenciado en Filosofía y Letras, es poeta, narrador y ensayista. Ha publicado los siguientes libros de poemas: Encuentros y fugas (Opera Prima, 1999), Ruido de fondo (Calima, 2000), La playa de las gaviotas cojas (Opera Prima, 2003), La fiebre de los taciturnos (I Premio de Poesía Fundación María del Villar Berruezo, Tafalla, Navarra, 2003), La casa de Mallarmé (ganador del XXIII Premio Leonor de Poesía, de la Diputación Provincial de Soria, 2004), Zona de nadie (Ediciones del Oeste, 2005), Meseta (El Gaviero Ediciones, 2015). En narrativa, es autor de los libros El hombre que vio caer a Deleuze (Sloper, 2009), Tomas falsas (Pre-Textos, 2011), Lisboa song (Eutelequia, 2013), Desaparecer en un solo de Coltrane (Pre-Textos, 2017), además de un ensayo breve titulado Blanchot. Espacio del desastre (Rilke, 2011).
Hay algo que resulta evidente al leer su Desaparecer en un solo de Coltrane: la búsqueda verbal e, inmediatamente, sin dilación, una exigencia de aspectos esenciales. Aunque hay algunas referencias al mundo anglosajón, creo que su tradición es francesa, y muy poco española, si bien en Hispanoamérica podemos encontrar autores afines.
Sin duda, existe en mi trabajo una autoexigencia verbal, un ejercicio de cierta ascesis gracias al cual voy despojándome de algunos tics de antaño. Dado que mis inicios en la escritura estuvieron marcados por la poesía y por el aforismo, mi narrativa es deudora de esa concisión y tensión tan propias del poema, el aforismo o el relato breve, así como del artículo periodístico, género que también practico cada semana. El lenguaje no funciona como mero instrumento de comunicación, pero tampoco como fin en sí mismo. Si así fuese, los textos correrían el peligro de fosilizarse. Busco, no sé si de manera consciente, una suerte de potencia del laconismo. De esta manera, los capítulos o modos que conforman Desaparecer en un solo de Coltrane tratan de conservar o, por lo menos, de no perder esa eficacia de lo conciso, como si cada texto fuese un concentrado poético, pero con elementos claramente narrativos. Algunos de mis libros han provocado ese tipo de debates, que consiste en dirimir si el texto pertenece al género de la poesía o bien al género de la narrativa. Por mi parte, el resultado me es indiferente. Soy consciente de que mi escritura habita en ese umbral, incluso habría que añadir, asimismo, una cierta voluntad de ensayo, y aquí interviene mi formación filosófica. Y, a este respecto, la cultura francesa ha sido determinante como influencia, y no estoy hablando sólo de literatura. Existe una corriente francesa que cruza mi escritura: Blanchot, Duras, Deleuze, Foucault, Godard, etcétera. Y París, en el libro, está muy presente. Ahora bien, de un tiempo a esta parte también se han incorporado referencias portuguesas y, más en concreto, lisboetas, más que nada, debido a mis dos años vividos en Lisboa. Por descontado, hay un fondo pessoano en mi escritura, no siempre evidente. En Portugal descubrí, por ejemplo, la figura de Vergílio Ferreira, así como unos cuantos poetas muy afines. Los lugares me afectan, en el sentido radical y doble del verbo. Siento afecto por ellos y, sin duda, quedo afectado por su impronta. Mis libros, en general, son algo así como una psicogeografía. Siendo español me siento en muchos aspectos, culturalmente hablando, muy cerca de esos dos países vecinos: Francia y Portugal. Por supuesto, sin renunciar ni un ápice a lo que ha significado para mi formación la literatura española y latinoamericana, de la cual me he nutrido. Pienso en Borges, en Cortázar, en Rulfo. O en el ritmo y la velocidad de la literatura norteamericana: Lowry, DeLillo, Cheever y un largo etcétera. Ahora bien, parece ser —y ésta es una observación que ya me han hecho en más de una ocasión— que mi estética o mi estilo o, en fin, la forma de tratar ciertos temas están más próximos a la cultura francesa. En cualquier caso, esta afirmación no debería hacerla yo, pues tampoco estoy muy seguro de ello y no querría mostrarme muy taxativo o tajante. De todas formas, bebemos de muchas y variadas fuentes: la literatura norteamericana, la centroeuropea, la estrictamente hispánica, por no hablar de ciertas influencias orientales. Sin olvidar el poso que puede haber dejado en mi modo de escribir la propia filosofía o el cine.
Camus dijo que la actitud filosófica por antonomasia es el suicidio, pero no como Cioran, sino como toma de conciencia, como hacerse cargo absoluto de la propia vida. ¿Forma parte de su actitud vital y reflexiva?
El suicidio es, ciertamente, un tema central en Desaparecer en un solo de Coltrane, pese a que no es, en modo alguno, un libro suicida. Varios lectores, de hecho, consideran que no invita al suicidio, sino, más bien, a radicarse en la vida. Eso sí, sin dejar de contemplar la idea del suicidio como una posibilidad, siempre desde una contemplación serena, casi desapegada. Existe una reflexión o una toma de conciencia sobre el hecho fundamental de desaparecer de forma voluntaria. Tal vez, como el único acto de libertad, de soberanía. Aunque soy consciente de que se trata de un tema muy delicado, pues uno nunca sabe qué ocurre en ese breve tránsito que separa la vida de la muerte, del ser al no ser. ¿Qué ha ocurrido en ese periodo de tiempo? Algo, en verdad, inexplicable, una zona gris o difusa que no se deja articular ni apresar por la palabra, sólo bordear o sobrevolar. Sin duda, en el libro circulan suicidas, pero también seres que se refieren a desaparecer del mundo, a no estar localizables. A ver si me explico: seres que quieren morir sin dejar de vivir. Una especie de muerte en vida o, si preferimos una frase menos dramática: esa sensación de alivio y, en definitiva, de libertad que consiste en «hacerse el muerto». De ahí que el concepto de fuga sea otro motivo que late de forma constante en mi escritura.
La idea del suicidio es liberadora, dado que uno puede o, por lo menos, cree poder disponer de su propia vida, incluso en ese acto final que es darse muerte. No obstante, más que el suicidio, hay dos temas esenciales en mi obra: el amor y la muerte, en estrecha relación. La inevitable dialéctica entre eros y tánatos. El amor se intensifica, igual que el deseo, cuando ambos se miden con la muerte. La fuga, el viaje, el estar siempre en otra parte podría considerarse, como ya he apuntado antes, una forma de morir. En cualquier caso, creo que Cioran está muy presente en el libro o, al menos, lo sobrevuela con sus reflexiones sobre el suicidio. En el sentido de que el escritor rumano contempla esa idea del suicidio como un acicate para la vida, como un estimulante sin el cual la propia existencia pierde sustancia y vuelo. De lo que se trata, en realidad, es de posponer de manera indefinida el suicidio. También apunta otra cosa muy interesante: viene a decir que el suicidio, en el caso de que se cumpla, tiene que ser una coronación o culminación gratificante, un acto bien pensado y meditado, nunca como resultado de un arrebato. Uno tiene que apurar la existencia, ponerse a prueba, demostrar hasta dónde puede llegar. La precocidad suicida es un error, una falta imperdonable de paciencia y de madurez. En lugar de coronar un destino, lo abortan con su arrebato. Tener la idea del suicidio a mano no significa vivir menoscabado por esa idea. Al contrario, funciona como un poderoso estimulante y como un activador vital. Cioran remata la jugada con esta tremenda y, a la vez, lúcida conclusión: «Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera: sin la idea del suicidio, hace tiempo que me hubiera matado». Como si hablar continuamente del suicidio, tratar el tema sin ningún tipo de drama o desgarro, tuviera un efecto balsámico y, en vez de incitar al suicidio, lo que sucede es un efecto contrario: se nos presenta como efecto disuasorio. De ahí que, gracias a su pregunta, me haya visto obligado a reflexionar sobre ello y, en definitiva, Cioran emerja como una figura importante, casi central, aunque todo haya comenzado con la célebre sentencia de Camus: el único problema filosófico serio no es otro que el suicidio.
Cuando Camus afirma que matarse es, en cierto sentido, confesar que la vida nos desborda, que no podemos con ella o, en fin, que no la podemos entender, lo que afirma es que el suicida ha llegado a la conclusión siguiente: que la vida no vale la pena. Y eso es grave. Si analizamos esta frase tan común, tan popular, caeremos en la cuenta de su tremenda potencia, una potencia que la costumbre ha acabado por amortiguar. Porque, de hecho, vivir una vida que no vale la pena ser vivida no es más que vivir por inercia. Aquí entra el hombre extraviado, extranjero, exiliado, excéntrico en fin, todas las palabras que comiencen por este prefijo, ex-, que indica estar fuera, más allá, que significa, asimismo, privación o dejar de ser lo que antes uno era. Sin embargo, entre el nihilismo de cuarto oscuro de Cioran y la conciencia del absurdo, mucho más solar y pagana, de Camus, el libro navega entre estas dos aguas. Están las playas de Argelia, el sol cegador, la sal y la arena, los cuerpos bronceados, esa vocación no exenta de cierto hedonismo tras el cual puede habitar los disparos de Meursault.
Habla en este libro de «escribir del otro lado», como si la verdadera escritura, al menos la que usted plantea, exigiera una negación previa, no tanto del mundo como del propio sujeto. ¿Es así?
Más que negación del sujeto o supresión del yo, lo concibo como una ampliación del mismo o, mejor dicho, como una multiplicación del yo que puede escribir desde ángulos diversos. En efecto, escribir «desde el otro lado» invita a pensar en la desaparición, aunque, en verdad, supone una forma de escribir incluso desde la muerte. Y ahora estoy pensando en la Comala de Rulfo. Muertos que hablan, que siempre tienen algo que decir. Muertos que escriben. Palabras que no se dijeron o se escribieron en vida son pronunciadas o escritas desde ese «otro lado». La literatura o, en concreto, la escritura como una conversación fluida mantenida entre los vivos y los muertos. De alguna manera, esa conversación infinita a la que se refería Blanchot. La escritura, el lugar de la libertad absoluta en el que los muertos hablan y continúan escribiendo desde el otro lado e intervienen en el más acá. En el fondo, late la figura de Kafka, su compromiso radical con la literatura, su soltería feroz, que es sinónimo de árida soledad, en fin, de libertad. Una libertad nada fácil ni condescendiente. Como música de fondo, suena esa reflexión del poeta judío Edmond Jabès: «Una vez escrito, el libro se libera del autor». Es el momento del libro, y no tanto del autor, que desaparece de escena para dar cancha y protagonismo a lo que en verdad importa: la escritura. De hecho, el autor, el escritor que respeta la escritura, no debería entorpecer ni obstaculizar con su presencia, con su nombre, la verdad del libro. No es tanto la muerte del autor como un acto de discreción, de delicadeza, de saber retirarse del escenario para dar voz al libro y, por supuesto, a los comentarios que genera ese libro, esa retahíla de comentarios que provoca la escritura. El autor se aparta para que hable el libro. En este caso, sí que podemos hablar de una suerte de negación del sujeto. Cuando escribo ocurre algo paradójico, y creo que es común a todos los escritores. Esta paradoja consiste en que, cuanto más me alejo de mí mismo o, dicho de otro modo, cuanto más se aleja el autor de sí mismo a través de otro personaje, esa tercera persona del singular que marca una distancia, más me siento partícipe en el relato. Blanchot lo expresa más o menos de la siguiente manera: el autor, el escritor se pone en tela de juicio. ¿Qué significa ese ponerse en tela de juicio? En principio, supone un cuestionamiento del autor, es decir, una forma doble que abraza ambas acepciones del cuestionamiento. Es el autor quien está en cuestión, quien se pone en cuestión y, por otro lado, esta escritura es cuestión suya. El autor está ahí, aunque desaparecido, suprimido.
También habla de la «máquina de borrar» del portugués José Cardoso Pires, que usted admira. ¿Es, de nuevo, una forma de destrucción creativa?
Esa máquina de borrar funciona como un mecanismo de limpieza, como eliminación de elementos excesivamente ornamentales: una manera de liberarse del lastre, del excedente, de lo que sobra. Asimismo, como un modo de establecer zonas de silencio, aunque ya sabemos que el silencio nunca llega a ser puro. Me gusta la imagen de una máquina borradora y me pareció pertinente incorporarla al cuerpo del texto. Cardoso Pires tiene un libro memorable, todo un canto de amor a una ciudad que yo también tengo en mucha estima: Lisboa. El libro se llama Lisboa. Livro de Bordo. Sus declaraciones y reflexiones como hombre y como escritor siempre, o casi siempre, son dignas de tener en cuenta. Por otro lado, existen paisajes recurrentes: zonas devastadas, desiertos, yermos, solares de extrarradio, playas en invierno, hoteles vacíos, ciudades arrasadas. Borrar como una forma de creación, destruir como un modo de abrir espacios. Se trata de romper con los automatismos. La destrucción, no como mera acción nihilista, sino como una modalidad de crear desde y a partir de las ruinas. La escritura, entonces, como una travesía por el desierto, compañera estrecha en esta inmensa soledad. La escritura, asimismo, como actividad nómada, como viaje y, ahora sí, desaparición del mundo para escapar de las miradas, aunque sea para regresar, con los ojos enrojecidos tras años de ausencia y de trabajo en solitario, y ofrecer un libro al público. Casi todos los personajes o yoes propios y ajenos que participan en mis libros son seres que han convertido el desarraigo y el hecho de vivir en la intemperie en una suerte de morada. Como si estuvieran participando, desorientados y dejándose llevar, en un éxodo, en una diáspora. Seres, en definitiva, que tampoco se lamentan por su estado de nómadas perpetuos o de arrojados al mundo. Y ahora recuerdo una frase escalofriante que dijo el actor Steve McQueen: «No nací, me arrojaron al mundo». Una frase que Heidegger firmaría. La vida gana en potencia y en espesura si tenemos a mano la idea de la muerte o, en fin, del suicidio. Saberse seres finitos y hacer de esta desgarradora conciencia un arte.
Hay un ritornelo estructurante en el orden cultural que es Historia de Melody Nelson, el disco de Serge Gainsbourg. El álbum es de 1971 y, en su libro, es casi un personaje. No corresponde a su momento biográfico, sino que es una suerte de rescate. ¿Qué significa para usted esa música y ese personaje?
Aquí sí que no puedo dar muchas explicaciones. Simplemente, me pareció un nombre, el de Melody Nelson, bastante logrado y, casi sin querer, el personaje de esta mujer fue adquiriendo espesor y protagonismo. Cuando pienso en ella se me aparece la belleza de Jane Birkin. No fue una elección muy meditada, sino bastante espontánea. Por otro lado, Gainsbourg está, además, invitado, entre otros, a esta fiesta. Je suis venu te dire que je m’en vais es una canción del propio Gainsbourg que aparece, y no de manera casual, en el libro. El título de esta canción sintetiza a la perfección algunos pasajes de mi biografía. Durante un tiempo, su música y sus letras fueron determinantes. Las relaciones amorosas también necesitan su banda sonora. Sin ellas, la vida corre peligro de desecación. Gainsbourg, de alguna manera, puede ser un símbolo de la belleza derruida, de esas canciones bellas y desaliñadas a un tiempo. El concepto de «ritornelo» está muy bien traído, pues la mayoría de mis libros se estructuran mediante motivos que se repiten, como un estribillo o un riff. Como ve, no nos estamos alejando de la música. En el jazz, la improvisación da vueltas y vueltas alrededor del tema principal, lo sobrevuela y se aleja, pero, luego, retorna.
Su libro está hecho de ochenta y cinco modos, como mesetas o, mejor, islas, tal vez usted diría islas a la deriva, pero que, como muchas islas, buscan reunirse, formar un archipiélago sin perder, cada una, su unidad. ¿Escribe usted entre el relato y la poesía de manera deliberada?
Me gusta recordar la definición de «archipiélago»: conjunto de islas unidas y separadas por el mismo elemento, el mar. En el caso de la estructura del libro, esos modos son como islas que forman un archipiélago. Cada modo es autónomo o, si se quiere, cada isla es independiente de las otras, aunque entre todas conforman un gran archipiélago: este libro. La unidad, si existe tal unidad, se va constituyendo a medida que avanza la escritura. Existen motivos que se van repitiendo, viejas obsesiones que siguen vigentes y que mantienen, a veces de forma precaria, un cierto hilo conductor. Hay un impulso poético en todo lo que escribo, no sé si deliberado o espontáneo. Lo que sí es cierto es que busco la tensión en el texto. Más que de manera deliberada, escribo entre el relato y la poesía de manera fatal, casi como si existiera una lógica interna en mi modo de escribir que no puede desembocar sino en esta forma. Si rescato un libro anterior, Tomas falsas, editado, asimismo, por Pre-Textos, nos damos cuenta de que los capítulos, en general breves, son secuencias o tomas que pueden funcionar de manera aislada, pero que, encadenadas, componen una historia no lineal. Por otro lado, y hablando de mesetas, mi último poemario, más bien un largo poema en prosa, se titula, precisamente, Meseta, resultado de un viaje a lo largo de la meseta castellana, menos machadiano que deleuziano, si así puede decirse. En cuanto a Lisboa song, estamos ante una narración-río, como si el Tajo se hubiera puesto a escribir. Un fluido sin puntos y aparte, como si fuera un largo poema en prosa con motivos musicales —una cantante de fados que se parece a P. J. Harvey—, y también con evidentes referencias cinematográficas. Alain Tanner regresando a Lisboa con la intención de revivir aquella Ciudad Blanca que ya filmara en 1983. Y, cómo no, la Lisboa de Wim Wenders. No me agrada mucho buscar calificativos a lo que escribo, aunque, bien mirado, este tipo de escritura podría denominarse, no sin grandes reservas por mi parte, «novelas poéticas», y ese entrecomillado no es inocente.