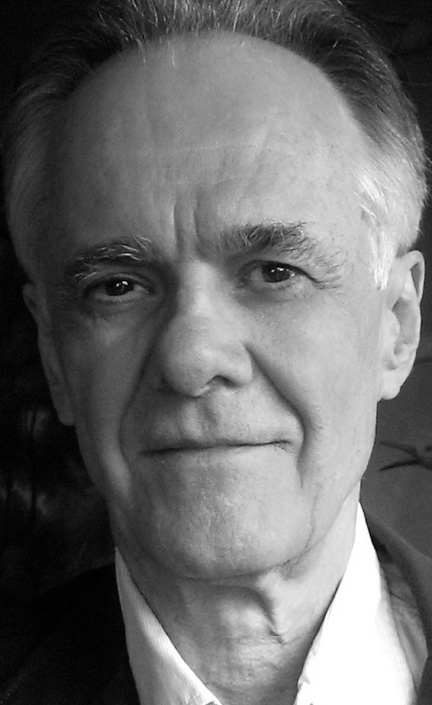Usted ha pasado de la sátira al humor; la sátira despierta la risa o la rabia y el humor, y más el suyo, tiene que ver con un intento de comprensión que va más allá del juicio. ¿Es así?
El humor cruel, que he practicado mucho –sobre todo en mis primeros libros, de los que no reniego; estoy incluso asombrado de las locuras que contienen–, en el fondo y por más que lo uses con un lenguaje sofisticado, como era el caso, no es muy sofisticado, no es muy satisfactorio. Con algunos autores centroeuropeos como Leo Perutz o como Hašek, o luego como Hrabal, descubrí un humor burlón pero a la vez casi cariñoso. Son autores que se enternecen con la necedad de sus personajes, les están agradecidos por su necedad porque saben que les llevará a disparates divertidos. Con Kundera, que me gustó mucho –no sé si ahora me seguiría gustando tanto, pero creo que sí, porque recuerdo algunas historias encantadoras–, por ejemplo, en El libro de los amores ridículos, encontramos también ese humor. El humor suave, aunque sea crítico, tiene que ver con la simpatía, con la solidaridad y hasta con la piedad. Pero también hay autores sin humor, agelastas que también me gustan mucho. Por ejemplo, Simenon, Cirlot, Gracq, Junger, Handke…
Hay en buena parte de su obra una mirada de periodista. Me refiero a esa capacidad para poder detectar el aspecto concreto, realista, de facetas muy variadas de lo cotidiano. Lo imagino como un gran lector de periódicos y como un flâneur.
El periodismo está pegado a los hechos y tiene un prurito de objetividad, por falsa que sea, y un compromiso social; la literatura se toma muchas más libertades y se permite mucha más subjetividad, de ahí que tantos periodistas se sientan en un corsé escribiendo para los periódicos y quieran «dar el salto» a la novela y, cuando lo consiguen, lo consideran un logro, están encantados. Prefieren escribir invenciones que dar fe de lo que pasa, aunque fue en esto en lo que se formaron. Como muchos jóvenes, yo era bastante retraído y narcisista y, gracias al periodismo, aprendí un poquito a ver a los demás, a verlos incluso cuando no me apetecía –o sea, casi siempre– y a ponerme en su lugar, así que el periodismo me enseñó la simpatía. Considero un privilegio escribir en un periódico, por lo menos con las libertades que me tomo, ahora, por ejemplo, en Crónica Global. Soy un ser tan periodístico que después de publicar un artículo –con sus inevitables imperfecciones e imprecisiones, o a veces errores–, lo retoco en mi ordenador y procuro persuadirme de que, en realidad, lo que se ha publicado es la nueva y más perfecta versión, almacenada solo en el disco duro de mi ordenador. Ya sé que es absurdo, pero «Dios lo ve»… Yo nunca discuto con nadie sobre política ni sobre literatura ni sobre nada. No me gusta explicarme. ¿Para qué, si lo que pienso, lo escribo? La mayoría de la gente no puede expresarse por escrito y de ahí vienen tantas discusiones entre amigos y entre parientes. Ahora bien, si todos los miembros, sin excepción, de todas las familias dispusieran de una columna periodística en la que vocear sus ideas y contar chistes, como hago yo, no te quepa duda de que la vida sería mucho más armoniosa. Y silenciosa. Aunque tampoco olvido que, en su nota de suicida, Romain Gary decía, como explicación: «Me he expresado completamente».
Hay en buena parte de su obra, tanto periodística como narrativa, un interés profundo por Europa o, más exactamente, por la Europa del Este en ese periodo que va del final de la Guerra Fría a la democracia. De hecho, es el tema de su novela coral Pronto seremos felices, donde la ironía aparece ya en el título. ¿Cuál es el origen del interés por Hungría, Rumania, la República Checa, Albania…, que incluye no solo las peripecias históricas sino sus literaturas?
Estuve de corresponsal por esos países, en una temporada no muy larga pero muy intensa. Fue un descubrimiento terrorífico, fue como llegar a casa. Iba por aquellas ciudades y carreteras y me repetía: «Es esto, es esto». Lo terrorífico era pensar dónde demonios había estado antes. Quizá, en general, aquellas ciudades estaban retrasadas respecto a Barcelona, Madrid o las capitales del Occidente varias décadas y me recordaban mi infancia, de manera que donde volvía, en realidad, era a la infancia. No había publicidad. Eran mucho más silenciosas y oscuras. La gente estaba mucho más desocupada. Se dedicaban mucho a esperarse los unos a los otros. También esperaban al autobús, esperaban en la cola de la tienda. Era gente que esperaba. Claro, mientras esperaban, pensaban en sus cosas, de manera que todos parecían filósofos. En todas partes encontraba gente bohemia encantadora. La manera de perder el tiempo que tenían algunos era propia de faraones. Como periodista, yo escribía diariamente sobre gente importante: políticos, intelectuales, etcétera; entrevisté a varios presidentes y a muchos políticos y es algo frustrante, pura representación y tópicos. Como, además, les entrevistaba en inglés, y el de ellos a menudo no daba mucho de sí –como tampoco el mío, por otra parte– o a veces iba con intérprete, la tendencia a la frase hecha se llevaba hasta el paroxismo. Pero, cuando me puse a escribir novelas y relatos sobre Centroeuropa, pude hablar de la gente corriente, cercana, humana, demasiado humana, sobre la que, por supuesto, no podía hablar en los artículos, pues no es eso lo que uno va a buscar en el periódico: «Entrevista con el dueño de un colmado»; no, por favor. No hay una manera más penosa de empezar un artículo, enviado, por ejemplo, desde una ciudad sumida en un conflicto, que con la frase: «La situación en X es extremadamente confusa. El taxista que me lleva del aeropuerto al hotel…». Al siguiente párrafo te enteras de que el taxista era ingeniero pero la crisis le obligó, etcétera, y desconfía del nuevo Gobierno… Entonces arrojas furioso el periódico a la primera papelera. La situación, a lo mejor, no es «extremadamente confusa»; lo que pasa es que no te has enterado de nada. El taxista que te lleva del aeropuerto al hotel es una aproximación paupérrima al tema, en términos periodísticos. Pero, quizás, por otra parte, ese taxista tiene un interés humano y una historia interesante, y algo de lo que te ha dicho puede realzar un cuento. Ese taxista, en el fondo, me interesaba mucho más que el presidente del Gobierno al que entrevistaría al día siguiente. Escribí La libertad y Pronto seremos felices para volver a hablar con ese taxista y ese tendero, para recrearme en ellos con ese potencial de simpatía, ese erotismo acariciador que tiene la literatura.
Me ha sorprendido mucho su diario Lo que cuenta es la ilusión, una obra de gran valor literario y humano donde aúna las observaciones cotidianas –de la calle a los libros y la música, popular y clásica– a una fuerte voluntad de resolver cada entrada como una suerte de cuento. ¿Fue algo que se propuso así? Y, algo más, hábleme de sus lecturas de este género, que, sin duda, en la literatura francesa, tan frecuentada por usted, tiene una fuerte tradición.
Los diarios y las autobiografías son el género más ficcional y embustero de todos, y lo gracioso es que parezca que presentan al autor desnudo. Al contrario, cada autor de diario esculpe su propio retrato, lo más favorecedor que puede. Hay muchos modelos de diario, pero entre ellos hay dos grandes líneas: uno es el diario del que ha vivido acontecimientos excepcionales, como, por ejemplo, Jünger en Tempestades de acero. Pero, afortunadamente, no a todos nos es dado vivir la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Si uno vive tiempos tranquilos y tiene una estrategia y una maestría literaria, puede hacer interesantes experiencias menos extremas. Ahora bien, la psique de los escritores es siempre bastante parecida, y su vida sedentaria parca en verdadero interés. Yo traduje uno de los dietarios mejores de la historia, que es el de Renard, el dietario del hombre moderno. En realidad, publiqué una antología. Me alegra que se vaya reeditando año tras año. Ahora bien, la vida de Renard fue muy poco interesante. Con decirte que envidiaba a Rostand y se trataba con Capus, el cual apenas existió…, pero su estrategia para el diario fue una inspiración. Él lo reescribía y reescribía; ofrece en cada entrada un rasgo de humor, una observación aguda o una descripción muy cuidada de una conversación. Quería hacer con las experiencias de su vida bastante monótona un artefacto literario fulgurante. Lo consiguió. Recuerdo agudezas como «Releerme es suicidarme» o «Tengo gustos de acróbata solitario. Me gusta darme la espalda a mí mismo». O «Si un día muero por una mujer, será de risa».
Haga lo que haga, creo que usted es fundamentalmente un escritor. Y hay una frase en su diario, una sola a este respecto –creo–, que opera como un vórtice. Es esta: «Lo que de verdad me ocupa y preocupa y constituye no lo puedo comentar ni escribir, y no porque no quiera, sino porque es indecible». A pesar de la afirmación apofántica, le ruego que nos hable de esa «verdad».
Tiene que ver con las preguntas básicas: quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos. Si somos como creemos ser, como nos vemos en nuestra secreta intimidad, donde se manejan datos, huellas de emociones, miedos, traumas o alegrías que el mundo exterior desconoce o, por el contrario, somos como somos vistos, como los demás creen que somos, o sea, como nos proyectamos en el mundo, los gestos que de verdad hacemos. Le leí a Ayala una declaración en la que decía que no se reconocía a sí mismo no ya en la imagen que los demás tenían, lo cual suele pasarle a todo el mundo, sino ni siquiera en lo que él decía, ni siquiera se reconocía en lo que escribía, ni siquiera en lo que pensaba. Es decir, «yo soy otro». ¿Quién es? ¿Dónde está el real Ayala…? En fin, esa entrada alude también al hecho de la insuficiencia del lenguaje, que no se «pega» con exactitud a los objetos y fenómenos que nombra y describe; no digamos ya a asuntos más profundos y nucleares. Es aproximativo. Gide cuenta en sus diarios su desesperación cuando, trabajando durante la Primera Guerra Mundial en una institución de ayuda a los veteranos y heridos que vuelven del frente, él y sus amigos preguntaban a los soldados por sus experiencias; querían una versión real de lo que pasaba allá, pero los soldados solo eran capaces de expresar los horrores de su propia experiencia, su propio sufrimiento personal, en los mismos términos tópicos que habían acuñado los gacetilleros… Valverde, que estudió profundamente a los pensadores del lenguaje de la Viena del fin del Imperio, decía que una cosa es lo que tú crees que piensas, otra cosa lo que piensas, otra cosa lo que crees que estás diciendo, otra cosa lo que de verdad estás diciendo y, en fin, otra cosa lo que tu interlocutor entiende. El mensaje se pierde por todas las costuras. Hay algo inefable y, claro, hay que atenerse a la sentencia: «De lo que no se puede hablar es mejor callar». Claro, se da la paradoja de que de eso que no es posible hablar es lo único de lo que valdría la pena hablar. Lo demás es ese cacareo universal.