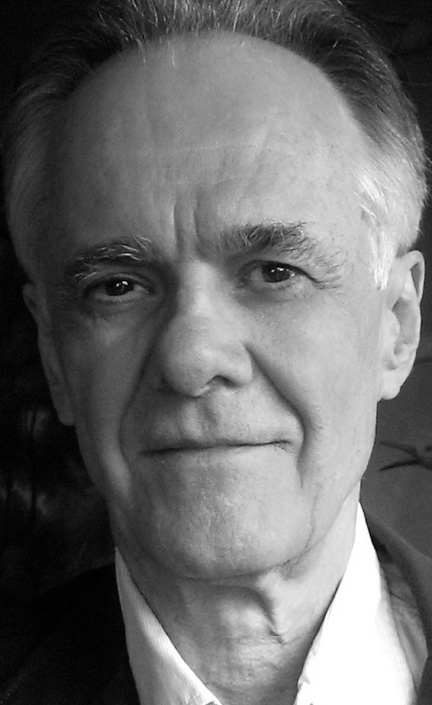El arraigo y el desarraigo son dos sentimientos claramente identificables en los personajes de Raúl y Álvaro. No obstante, ambos eligen el arte, concretamente las artes plásticas, para huir de esa realidad social y cultural en la que han nacido. ¿Por qué la pintura y no la música o la escritura? ¿Qué capacidad tiene el arte plástico para convertirse en el eje sobre el cual gira la obra? ¿Qué relación tiene usted con la pintura?
La posibilidad de ver un cuadro de un solo golpe visual me estremece, algo imposible en una novela, quizá sí en un poema breve. Después está la imagen fundamental, la que está detenida en ese único momento que vemos en la escena inmóvil del cuadro, pero que habla de una totalidad, de una prometedora secuencia, de un pasado complejo y de un instante siguiente que corre por nuestra imaginación. Deleuze decía que nada es más perturbador que los movimientos incesantes de lo que parece inmóvil. Dibujé mucho de niño y al comienzo de la adolescencia tomé clases de pintura con un pintor norteamericano cuando viví en Quito, pero lo abandoné cuando entré en la literatura. Mis vocaciones frustradas son la pintura y la poesía. Ahora, no estoy muy seguro si mis dos personajes eligen un tipo de arte. Más bien sospecho que lo aceptan, sobre todo Raúl con la escultura. Terminan por asumir la aceptación con todos sus rigores. Una especie de pacto faústico. Quizá por eso se alude a él algunas veces. Lo que me resultó interesante fue explorar un paralelismo entre los artistas que buscan el absoluto, llevados a límites donde el arte parece llegar a su fin, como si no fuera posible pintar nada más después de sus experiencias radicales, y quienes apuestan por una opción política radical, también absoluta, capaz de llegar al terror y al asesinato. Esos artistas del absoluto, como los llama John Golding en su libro Caminos a lo absoluto, no estaban interesados para nada en someter su arte a cuestiones políticas, lo que los desautorizaba para los activistas o militantes. Lo curioso es que llegaban a extremos parecidos, el de la muerte del arte. Ambos se creían iluminados. Por eso me atraparon esos versos de Robert Desnos que puse de epígrafe en la novela: «Los discípulos de la luz sólo fabricaron tinieblas».
Es una novela que tiene un principio, un final y un desenlace feliz con la salvación de Álvaro, el personaje, quizá, más errado, fracasado y marginado de los tres, ¿el amor como tabla de salvación?
El amor es la más inestable de las tablas de salvación. Siempre se astilla, se carcome o se pudre. Si hay suerte, se trasforma o se sublima. De hecho, la novela termina con los Protocolos de la descomposición que escribió Landor para su museo particular, porque quiere que se destruya, algo que nunca buscaron otros pintores que construyeron sus museos personales, como Monet o Rothko. A mí más bien el final de la novela me parece una tragedia devastadora para todos. Pero me alegro si le encontró un final feliz. Algo puede salvarse.
Esta novela suya, de gran ambición, ¿la ve dentro de una tradición estricta de lengua española o su diálogo como autor ha sido más complejo o amplio?
Me resultaría forzado afirmar que escribo dentro de una única tradición. Cuando recuerdo las declaraciones de Péguy, que afirmaba que le bastaba leer autores franceses, me entran unas ganas de darle unas palmaditas en la espalda por chovinista, si no fuera porque murió como un héroe en la batalla del Marne. He aprendido de novelas y novelistas específicos, que a veces resultan excepciones en su tradición y no son sus representantes, ni quieren serlo. ¿En qué tradición encajar Bajo el volcán, El innombrable, Pedro Páramo, El cuarteto de Alejandría, Memorias de Adriano, La pasión según G. H. o Los inconsolables? Escapan de sus países. Ni siquiera puedo asumir autores con la totalidad de sus obras, sino ciertos momentos o incluso un solo título. Sobre todo, no quisiera caer en una corriente que me resulta restrictiva, donde la novela acapara el protagonismo del hecho literario, aunque sea el género que más me interesa escribir. También han tenido importancia para mí autores tan dispares y de épocas distintas como Baltasar Gracián, Góngora, Lezama Lima, Clarice Lispector, Saint-John Perse, Tomasi di Lampedusa o Manganelli, lo que quizá señala una línea barroca. O Adonis, Juarroz y Jabés, que no quisiera etiquetar, y que me gusta leerlos como un terceto familiar, no sé por qué. También hay filósofos que no resultarían evidentes, como Gadamer, el Nietzsche de Humano, demasiado humano, Cioran o María Zambrano. Bueno, quizá Zambrano sí se podría percibir por el papel que tiene el bosque y su claro en La escalera de Bramante, y lo decisivas que son mis relecturas de Los bienaventurados, Filosofía y poesía y El sueño creador. Vuelvo a ella y a Cioran, que la admiraba, así como también vuelvo siempre a Proust. Su pregunta me hace pensar que mis tradiciones se astillan en aristas discontinuas, aparentemente separadas, sin un eje lingüístico, operando como una familia variada, cohesionada entre sí, pero no resumible en una identidad sino en varias que se yuxtaponen. Un novelista no puede limitarse a una tradición cerrada. Especialmente al trabajar un género tan movible y heterogéneo que se alimenta de varias tradiciones y de distintos géneros. La tradición de un novelista es barroca e internacional. Me interesan las novelas dialógicas, donde el eje son los personajes dialogando entre sí, incluso de maneras imprevistas. Ocurre en El coloquio de los perros, Cipión y Berganza son dos personajes inolvidables. También ocurre en el Quijote, en La educación sentimental, en El gran Gatsby, en Corrección de Bernhard, en El arrebato de Lol. V. Stein, esa desgarradora novela de Marguerite Duras, o El jinete polaco, de Muñoz Molina, y, por supuesto, Conversación en La Catedral, la mayor de las novelas de Vargas Llosa y una de las más arriesgadas del siglo xx, otra que tuve presente mientras escribía La escalera de Bramante. Las novelas son los diálogos, a veces explícitos, a veces elípticos, entre dos personajes. Aun así siempre encontraba algo a faltar, y por eso uno termina escribiendo la suya propia.
Usted no sólo es novelista sino que ha dedicado artículos y dos ensayos, como El síndrome de Falcón y Moneda al aire, donde ha reflexionado con intensidad sobre problemas relacionados con la poética de la narración y los fundamentos de lo imaginario. ¿Podría hablarnos de manera sintética de estas preocupaciones suyas de carácter teóricas?
Más que teóricas son del orden del ensayo, del ensayo de un practicante. En el caso del primero, el síndrome se refiere a ciertos pesos o cargas de agobio a los que algunos escritores deciden someter su obra literaria, específicamente referidas a las representaciones políticas e identitarias en el sentido más general. Falcón fue un hombre modesto que cargaba al escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara cuando éste no disponía de su habitual silla de ruedas. Gallegos Lara representa, en Ecuador, al reivindicador de una literatura política comprometida, para quien las obras que no respondan instrumentalmente a un propósito político, no eran válidas. Lo denomino síndrome porque encontraba esa actitud con un sesgo enfermizo y con un cuadro sintomático elusivo pero que siempre terminaba en un reduccionismo para muchos escritores, críticos o epígonos que, desde la autocensura que implica este síndrome, se quisieron sentir como Falcón cargando sobre sus hombros ese peso político, que los enaltecía, al mismo tiempo que hacía tolerable cualquier mediocridad literaria siempre que se sometiera dócilmente a ciertos preceptos, negando o silenciando, además, obras que se resistían a doblegarse. Esa reflexión se refería a un momento inicial de mi trabajo literario donde quería tomar distancia de ese tipo de restricciones ideológicas, completamente absurdas si uno entiende la escritura como algo irreductible a una causa o a un propósito único. Esa recopilación de ensayos, por supuesto, habla también de autores que se escapan a ese tipo de etiquetas y que para mí son importantes ejemplos de libertad creativa, muchos de ellos ya los he mencionado. En Moneda al aire el contrapunto de su metáfora de levitación tiene que ver con liberarse de ese peso de que toda novela, el género en el que me centro en ese ensayo, no debe detenerse en un lado u otro de la interpretación, reduciendo las novelas también para instrumentalizarlas, sino que su complejidad las mantiene girando con distintos sentidos posibles. Por eso, hago un paseo desde Cervantes a Kazuo Ishiguro, atravesando algunas observaciones derivadas de Pierre-Daniel Huet, Sade, la pasión por la novela de los románticos alemanes del círculo de Jena y, sobre todo, Poe, respecto a la duración e intermitencia de la prosa narrativa, y por supuesto consideraciones inspiradas en Gadamer. Hay otros pesos aparte del político o identitario, como el peso del mercado editorial o las religiones. Todas inciden, como una trinidad, en restringir la libertad creativa. Y la novela las sufre particularmente por sus propias características abarcadoras, de vasta representación y de acceso abierto a grandes públicos. Finalmente, si ninguna de las tres doblega a la novela, el último recurso es decir que el género ha muerto.
El amor es la más inestable de las tablas de salvación. Siempre se astilla, se carcome o se pudre
Por todo lo que abarca su obra muchas preguntas se tienen que quedar en el cajón porque, por extensión, la entrevista se debe terminar, pero antes me gustaría hacerle una última pregunta: La escalera de Bramante ha sido publicada por Seix Barral, Colombia. ¿Por qué en ésta ocasión se ha publicado primero en Hispanoamérica? Usted ha vivido muchos años en España, sobre todo en Barcelona. Supongo que su diálogo con el mundo español habrá sido intenso y, tal vez, decisivo.
Al publicar en Seix Barral Colombia, importar el libro a Ecuador es mucho más económico que una edición española. No es menor el tema. Una edición española importada de una novela de esta extensión era impagable para un lector joven en mi país. Seix Barral España no ha hecho una propuesta en concreto. Tarde o temprano aparecerá un editor interesado en La escalera de Bramante. Por supuesto, mi diálogo con España es ineludible. Pero se trata de una España particular, configurada desde mi condición de latinoamericano, y desde la oportunidad que me ofreció de pensar en libertad durante los veinte años en los que hice un máster y un doctorado, di clases, publiqué mis primeros libros, me volví a casar y nacieron mis dos hijos, hasta que recrudeció el nacionalismo en Barcelona, donde viví, y todo cambió. Ese tiempo fue una alternancia de periodos de prepotencia de la derecha española con la pusilanimidad de ciertos socialistas y una racha de aparentes progresistas que parecen talibanes de la censura. Por suerte, el sistema institucional español funciona bien, tiene una justicia ejemplar y un periodismo de investigación sin censura que permite sobrevivir a esos episodios.
Personalmente, una de mis deudas mayores es con Enrique Vila-Matas, un ejemplo de escritor libre entre muchas tradiciones. Recuerdo con afecto que él mismo se ofreció a presentar mi primera novela, El desterrado, en un almuerzo de prensa en el Set Portes en Barcelona. Yo no me habría atrevido a pedírselo. Fue un gran apoyo, porque los periodistas me bombardeaban de preguntas y yo estaba aterrado por no saber cómo explicar lo que había escrito, era mi primera novela, hasta que Enrique levantó la mano, los apuntó con el índice con esa expresión que a veces parece furibunda pero que es de una profunda ironía y de un humor radical y les dijo: «la literatura pura no se debe explicar». Fuimos vecinos del mismo barrio de Gracia durante varios años hasta que se mudó al Eixample. Es un placer y un reto intelectual conversar con él. La última vez lo vi en Nantes y nos disputamos ferozmente un ejemplar de Las aguas estrechas de Julien Gracq. Hay foto. Luego está mi maestro catalán, Enric Sullà, un gran estudioso del arte narrativo de quien aprendí mucho, por él descubrí la poesía de Carles Riba. Fue mi director de tesis doctoral y me invitó a dar clases de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. De igual manera, Óscar Vilarroya, uno de los más destacados investigadores de neurociencias en España y que también escribe teatro y narrativa, de quien traduje al castellano uno de sus ensayos y es un gran amigo. Y hay muchos más amigos y amigas españoles, tendría que escribir un libro sobre todos ellos.
Por supuesto, también hay mucho que criticaría de España. El medio literario se ha frivolizado en gran parte, quizá por la banalización del mundo editorial global. En algunos editores, hay una soberbia inexplicable, cuando lo que hacen es replicar lo que descubren editores realmente arriesgados en Frankfurt, París, Bologna, Londres y Nueva York. Gran parte de la crítica literaria periodística está sometida a la industria editorial y a un endogámico espíritu de capilla y sus críticas no se diferencian de notas promocionales, con excepciones contadas como J. Ernesto Ayala-Dip y pocos más. Muchos escritores catalanes actuales, casi todos, me decepcionaron cuando se sometieron sin autocrítica al discurso nacionalista o se quedaron callados, y muchos siguen callados convenientemente. Luego de conocer el famoso seny, apenas llegué a Barcelona en 1998, me pasé años preguntándome dónde estaba su contraparta, la rauxa catalana. La respuesta llegó devastadora diez años después.
Aprecio y admiro a grandes poetas, narradores y ensayistas españoles. Son ineludibles Antonio Gamoneda, Leopoldo María Panero, Gimferrer, Gabriel Ferrater, Olvido García Valdés o Chantal Maillard. La prosa de las novelas y los ensayos de José María Ridao, desde Mar muerto a Radicales libres, Filosofía accidental o El vacío elocuente es deslumbrante, única, uno de los autores europeos de primera línea, en la línea de Semprún, Goytisolo, Vila-Matas, Marías o Cercas. Josep Pla es un maravilloso planeta aparte. Y ya hablé de mi devoción por la mayor prosista y pensadora española, María Zambrano.