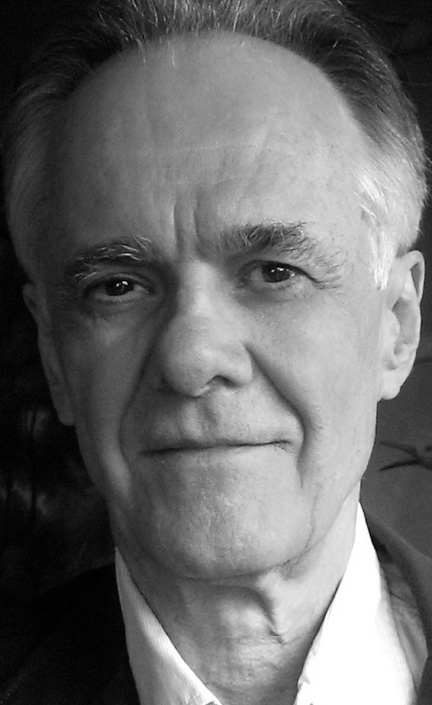«Siempre me incliné más por la autenticidad que por la sinceridad»
Por Carmen de Eusebio
Victoria de Stefano, venezolana nacida en Rímini (Italia) en 1940, es licenciada en Filosofía. Novelista, ensayista y profesora universitaria, entre sus libros de ensayos cabe destacar Sartre y el marxismo (1975), Poesía y modernidad, Baudelaire (1984) y una recopilación de ensayos titulada La refiguración del viaje (2005). Es autora de las novelas El desolvido (1970, reeditada en 2006), La noche llama a la noche (1985, reeditada en 2008), El lugar del escritor (1992, reeditada en México en 1993), Cabo de vida (1994), Historias de la marcha a pie (1997, reeditada en 2005), Lluvia (2002, reeditada en 2006), Pedir demasiado (2004) y Paleografías (Alfaguara, 2010). Ha escrito, además, un diario titulado Diarios, 1988-1989. La insubordinación de los márgenes (El Estilete, 2016). Ha recibido el Premio Municipal de Ensayo (1984), fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (1999) y obtuvo, asimismo, el Premio Municipal de Novela (2006).
Victoria, usted nació en Italia, a la edad de seis años se trasladó a Venezuela y durante largos periodos de tiempo tuvo que vivir en otros muchos países y ciudades: La Habana, París, Barcelona, Argel, Chile. Conoce de primera mano lo que significa el exilio y la errancia. ¿Podría decirnos qué ha representado para usted y en su obra esa circunstancia?
Conservo muy vivo el recuerdo del primer viaje a poco más de un año de terminada la guerra, pasando de Roma, donde vivía con mis padres y mis cuatro hermanos, a Nápoles, donde residían mi abuela, mi bisabuela y mi tía, de cara al Vesubio con su impresionante fumarola, para tomar el barco de la marina de guerra americana, precariamente acondicionado para pasajeros, que nos llevaría a Nueva York. Pasada una semana en Nueva York, volamos al aeropuerto de Maiquetía, nuestro último destino, con escala en Miami. Ese largo viaje por mar y por avión lo recuerdo como un acontecimiento cargado de los más variados y contradictorios sentimientos, inquietud, miedo, temor a lo desconocido, el avión, el mar, los naufragios, pero como niña que era lo que más me emocionaba era la idea de estar iniciándome en la gran aventura del paso del Atlántico hacia un nuevo continente y una nueva vida. Por otro lado, no era indiferente al dolor de la separación de los suyos que percibía en mis padres, sobre todo en papá, al ver correr una lágrima al despedirse de su madre y de su abuela, a las que adoraba, sin saber si las volvería a ver. Pero la experiencia del viaje como aventura, que siempre estuvo presente en mí, más tarde la transfería a las lecturas y fantasías surgidas de las novelas de Julio Verne, Emilio Salgari, Robert Louis Stevenson, Kipling: el fervor por la lectura tal vez empezó motivado por el viaje, como una manera de darle forma y sentido a la ruptura con la cultura del país desgarrado por la guerra del que provenía y, en cierto modo, para propiciar el encuentro con el nuevo. Precisamente, leí con pasión El soberbio Orinoco, porque mi papá nos contaba sobre los ríos, las selvas, los animales de la novela que él había leído poco antes de que viajáramos. Más tarde, ese gusto elemental, básico por el viaje a través de la selva tropical persistió con Doña Bárbara, La vorágine y Los ríos profundos, de Arguedas. Y, cuando ya más grande, conversaba con mis amigas que habían tenido infancias supuestamente «normales» (por último, las infancias «normales» son más bien infrecuentes), me parecía que yo las doblaba en experiencias, que había vivido mucho más que ellas, pero, obviamente, esa inmodesta presunción me la guardaba para mí. Los otros exilios traté de vivirlos con la misma animosa actitud, todavía era bastante joven, sabemos de la fortaleza y vigor de la juventud, sin embargo, fueron muy duros, con dos niños pequeños, pobreza no, pero recursos escasos, poca ayuda, soledad. Los sobrellavaba leyendo mucho, paseándome por los parques con mis niños de la mano, tratando de escribir en las noches, leyendo en francés mientras ellos dormían, llegué a leerlo sin la menor dificultad, aunque me costaba mucho la pronunciación. En esa época leí en francés En busca del tiempo perdido y casi toda La comedia humana, incluso leí Viaje al fin de la noche, de Louis-Ferdinand Céline, los quioscos del metro y de las estaciones de tren estaban llenos de libros maravillosos a muy bajo costo. En el diario hay muchas referencias a esa época en París. Mientras lo escribía, los recuerdos, recuerdos afectivos de los amigos y circunstancias de esa época, me asaltaban constantemente. París no fue una fiesta, pero sí un descubrimiento, sobre todo de los museos, de la pintura, que me fascinaba, de los parques, los bosques.
Venezuela es el país donde vive, de donde se siente y donde ha pasado momentos muy duros. ¿Qué piensa del momento actual?
Los exilios han existido siempre, el mundo ha sido y es menos estable de lo que uno todavía en esa época creía. Quisiera recordar que en esos años todavía arrastrábamos la convicción, dialéctico-hegeliana, por llamarla así, pero en realidad común a casi todo el pensamiento del siglo xix y parte del xx, de que el espíritu absoluto, la historia, los descubrimientos científicos, en última instancia, la civilización conseguida, iban de la mano del progreso y el futuro. Sin embargo, si pensamos en las primeras cinco, seis décadas del siglo pasado, por la medida pequeña, con dos guerras mundiales, genocidios, campos de exterminio, gulags, degollinas, purgas, hambrunas, desarraigos, confinamientos, expatriaciones de pueblos enteros, el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural, las armas atómicas, no teníamos cómo justificar tanto optimismo.
Me incluyo entre aquellos que al principio no creíamos que pudiéramos llegar hasta este descalabro, lo veíamos, lo sentíamos avanzar, nos afectaba profundamente, y aun así nos parecía imposible, pero no tardamos en ser desmentidos por la realidad. Cuarenta años de democracia, nos decíamos, así, de pronto, liquidados, como si se pudiese eliminar una ficción con un chasquido de dedos…, no podía ser verdad. Los más adultos tenían más conciencia, pienso en los que venían de la dictadura de Gómez, aunque fueran muy jóvenes, o que simplemente la hubieran padecido a través de las persecuciones, exilios, carcelazos, torturas de familiares y conocidos. La historia del país, las viejas y renovadas tristezas que cargaban sobre sus hombros les obligaban a ser menos incautos. Terminada esa historia, de pronto dieron de frente con la dictadura del general Pérez Jiménez. Y a fines de los noventa aparecieron los fundamentalismos y nuestros sospechosos de siempre…
Cuando alguien nos habla sobre la escritura de un diario inmediatamente especulamos sobre los motivos que se tiene para escribirlos y esperamos encontrar en ellos la actitud del autor ante la vida. En la lectura de sus Diarios, 1988-1989. La insubordinación de los márgenes, la autenticidad es lo primero que nos atrapa. ¿Qué diferencia existe entre autenticidad y sinceridad?
Los diarios los escribí, como expliqué en el prólogo, para no perder el hábito y el deseo de escribir; por último, escribir me gustaba, aunque fuera unas pocas horas por día mientras atravesaba unas circunstancias de trabajo extenuantes y, de algún modo, el vaciamiento que me había producido finalizar una novela que me era muy difícil publicar, y ya desesperaba de que alguna vez pudiera conseguirlo. Pero, a medida que iba escribiendo, sentí que la escritura del diario me proponía, por un lado, un estilo, una sintaxis más certera, un timbre más nítido, un aire, la vibración de una tonada, para decirlo musicalmente, más personal, al tiempo que un mayor reto en la comprensión de lo que me circundaba y yo observaba privada y silenciosamente. También el diarismo me fu resultando enriquecedor en referencia a las notas sueltas acá y allá sobre las lecturas intensas, si bien disciplinadas, exigidas por la preparación de las clases de estética y de teorías y estructuras dramáticas. Leí a casi todos los filósofos y pensadores de la Ilustración, Rousseau, Voltaire, Diderot, D’Alembert, los hermanos Grimm, también alemanes, por supuesto, Goethe, Schiller, sobre todo por el tema de la estética. Leí mucho teatro, que de lo contrario tal vez no habría leído con tanta dedicación, Shakespeare, Molière, Ibsen, Strindberg, Chéjov, Ionesco, Beckett, de los que aprendí mucho oficio, más de lo que hubiera podido imaginar al principio. Pronto comprendí que el diario era una vía de apertura, un despertar de mi interés por lo que ocurría más allá de mi entorno, del país y en otros lugares del mundo. Para mí, viéndolo en retrospectiva, marcó un cambio, en la medida en que me condujo a una más amplia libertad formal y entonación verbal que no había conocido ni disfrutado en la escritura de mis novelas anteriores. En particular, me llevó a El lugar del escritor, a Historias de la marcha a pie, Lluvia y así sucesivamente. Sentí que con la escritura del diario me liberaba de una suerte de camisa de fuerza, me liberaba de muchas restricciones e inseguridades.
En los diarios, tanto como en mis novelas, siempre me incliné más por la autenticidad que por la sinceridad. No creo que mi diario sea confesional, algunos raptos de sinceridad se traslucen aquí y allá, pero no más. Sin embargo, todo lo que escribo procuro que sea genuino, en el sentido de algo vivido. Creo que el exceso de sinceridad está reñido con la empatía y la compasión a la que deberíamos aproximarnos para comprender a nuestros prójimos.
En la escritura de los Diarios, aparentemente, el autor no está condicionado por el público lector. ¿Fue así?
Yo nunca he escrito nada en función del lector. Ninguno de mis libros, creo que ni siquiera los ensayos, han sido condicionados por el público lector. Desde que empecé a escribirlo hice, de manera intuitiva, no deliberadamente, en función de mí como escritora y lectora, no en función de mí yo empírico o psicológico, creo que eso es lo que podríamos definir como autenticidad. Pero si no escribí en función del lector, si encontré y asumí esa libertad tan difícil de alcanzar, no fue por virtud, sino por la simple razón de que publicar en esos años de juventud e incluso en los de madurez era casi un prodigio, y, además, aun si publicaba, tenía muy pocos lectores. Sólo unos cuantos amigos que tenían fe en mí, contados con los dedos de las manos. La fe de mis amigos podía mover montañas. Creo que incluso por eso la voluntad, la constancia, las ganas, como se la quiera llamar, rara vez me abandonó. En eso fui afortunada.
Nunca me pasó por la cabeza algo ni lejanamente parecido a la satisfacción mundana del éxito. Podía fantasear con escribir lo que en los viejos tiempos llamaban un gran libro, una gran novela, un fresco, una saga, pero no con eso que Rilke en la extraordinaria, en la incomparable prosa («La prosa es la idea de la poesía», Walter Benjamin) de Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, a la que yo ni en sueños aspiraba a aproximarme, designaba, melancólicamente, «la fama, esa demolición pública». Los cuadernos de Malte Laurids Brigge lo leí tantas veces en la fina y elegante y, en mi criterio, inmejorable traducción de Francisco Ayala que del libro sólo quedaron los añicos. Lo mismo me ocurrió con El bosque de la noche, de Djuna Barnes, en la edición de Monte Ávila.
Otro de los rasgos de los Diarios es la admirable energía y determinación con la que lo llevó a cabo, a pesar de las circunstancias adversas en las que se encontraba. ¿Qué buscaba con esta escritura?
Creo que de alguna manera eso ya lo respondí. Los escritores, más que ir a la búsqueda, se lanzan al encuentro de lo que les salga adelante. Los escritores, sin duda, componemos, pero no planificamos ni racionalizamos demasiado, por lo menos no en los inicios del proceso de formación. Las lecturas, la edad, las relaciones intersubjetivas, las experiencias nos van imponiendo cambios, a veces profundos, incluso radicales, en nuestra visión del mundo y, como es obvio, nuevos senderos por los que incursionar, siendo como somos seres inevitablemente históricos, sociales, eminentemente mutables, aunque, en cuanto individuos, si vamos a algo, es a la conquista insoslayable de nuestra propia voz. Y los diarios, en este sentido, son un género privilegiado. Además de privilegiado, tentador, por el margen de autonomía que posee y por la posibilidad de darle cabida, junto a las cosas del presente, a las del pasado, su vertiente intrínsecamente memorística no es una de sus menores virtudes. Escribir ayuda a recordar, escribir ayuda a pensar, pensar ayuda a aclarar. Por último, leer y escribir, que siempre van juntos, son una gran escuela de aprendizaje.
Si pensamos en las primeras cinco, seis décadas del siglo pasado, por la medida pequeña, con dos Guerras Mundiales, genocidios, campos de exterminio, gulags, no teníamos cómo justificar tanto optimismo
La insubordinación de los márgenes comprende un periodo corto, desde 1988 a 1989, y editado representa noventa y siete páginas. ¿Existen más páginas escritas del libro? Perdone mi desconocimiento, pero no he encontrado ninguna publicación que lo continuara, y en el caso de que no exista, ¿por qué no continuó su escritura? ¿Tiene algo que ver con que la tradición del diario en América Latina es menor que en Europa?
El diario tiene muchas más páginas, pero sólo cubre esos años. No había pensado en publicarlo, se trataba simplemente de un ejercicio de escritura. Hace unos siete u ocho años fui invitada a formar parte de un ambicioso proyecto editorial, cuatro diarios de autor que no debían pasar de las cien páginas, el proyecto que estaba avanzado no se pudo realizar, la crisis, los costos de imprimir. Este año la editorial El Estilete me propuso publicarlo. Yo no lo había escrito en la computadora y transcribir, después de las noventa y siete páginas, buena parte de las cincuenta, sesenta o tal vez sesenta cuartillas restantes no estaba en mi ánimo. Al principio tenía mis dudas, me preguntaba si no habría envejecido mucho, consulté a tres amigos, que conocían el diario, e insistieron en que lo publicara.
Sin duda, la tradición del diario es menor en América Latina que en Europa, nuestro gran diarista, auténtico y sincero a corazón abierto, fue Rufino Blanco Fombona, que pasó gran parte de su vida en Europa, sobre todo, en España. También Alejandro Oliveros tiene años escribiendo, pero los suyos son diarios literarios, en el sentido más lato de la palabra. Él es un poeta y un lector de muy vastos intereses, no sólo de la literatura, también de la pintura. En la actualidad, Rafael Castillo Zapata ha escrito tantos que casi pierdo la cuenta, aunque los he leído prácticamente todos, y de vez cuando vuelvo a abrirlos al azar y me entretengo leyéndolos. Se trata de unos diarios particularmente inteligentes, diarios de viajes, tratados, un género que va más allá de la cotidianidad, porque, además, Rafael Castillo es poeta y, en cierto modo, también un pensador, eso se siente en el regusto y el placer del lenguaje, en el regusto y el placer de reflexionar, en el regusto y el placer de enseñar y verbalizar. Son todo un género en sí mismos.
Seguimos con la lectura de los Diarios porque existe la confluencia de varios elementos que hacen de este libro algo muy especial. Tiene una cualidad muy personal que alude a la sinceridad, y es la ausencia de pose, no hay excesos en la demostración de los sentimientos. La muerte de su madre y de sus dos hermanos, el encarcelamiento de su marido, su separación matrimonial y otros muchos acontecimientos son contados, como mucho, con cierta sensación de dolor, de cansancio, etcétera. Ya han pasado muchos años. ¿Cómo lo ve ahora?
El diario alude a la sinceridad, pero elude muchas cosas de la privacidad. Ya han pasado muchos años. ¿Cómo los veo ahora? Con más dolor e igual cansancio. No hay nada que canse tanto como el sufrimiento.