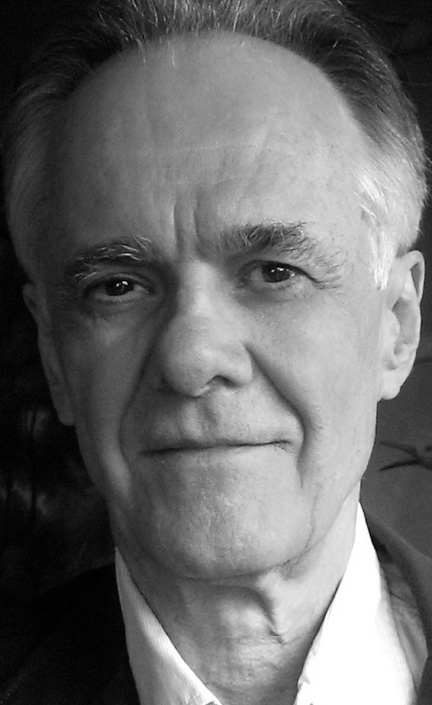Los sueños aparecen en sus escritos, están presentes en Poema y mucho en su obra –le confieso que me parece espléndida– Visión desde el fondo del mar. Usted llega a decir, creo que con un poco de exageración, que tenemos la misma responsabilidad moral de lo sucedido en los sueños que en la vigilia. ¿Puede hablarnos de su relación con los sueños?

Para llegar a un conocimiento de los sueños deberíamos llegar a un conocimiento más avanzado de los universos en los que estamos inmersos, empezando por el de nuestro propio cerebro. No tengo pruebas para demostrarlo pero intuyo, o me gusta imaginar, que los sueños son puertas entre universos. Como al entrar en una casa desconocida y prohibida, al entrar en los sueños nos adentramos en una terra incognita que no podremos colonizar. Esa sensación me ha llevado con el transcurso de los años a creer que no soñamos sino que somos soñados. No poseemos a los sueños sino que los sueños nos poseen. Estamos espléndidamente indefensos ante esas posesiones irreductibles, si bien con frecuencia somos sujetos de angustia y dolor.
De la misma manera que la literatura es hija de la memoria, lo es también del sueño. Pero el remolino de los sueños es todavía más violento que el remolino de los recuerdos. Estos pueden ser hasta cierto punto domesticados a través de disciplinados ejercicios del pensamiento. Los sueños, por el contrario, siempre permanecen evasivos, huyen de nuestra capacidad de doma. Los sueños, incluso los que parece que se repiten, siempre ocurren por primera vez y siempre nos desconciertan, tomándonos por asalto. La literatura ha tratado de reflejar los sueños, sin alardear de comprenderlos.
Como insomne estoy muy familiarizado con los sueños, aunque siga en una total ignorancia respecto a ellos. No obstante sí sé, con un conocimiento oscuro, que somos responsables de nuestros sueños como lo somos de nuestros pensamientos y como lo somos de nuestras acciones. La particularidad es que nosotros mismos somos el tribunal. Nadie nos juzgará por nuestros sueños. Nadie nos salvará, nadie nos condenará. A través de ellos nosotros mismos creamos nuestros infiernos y nuestros paraísos.
Su obra narrativa, en ocasiones, retoma la tradición romántica alemana y francesa –creo, por ejemplo, que de esta última, a Gerald de Nerval–, una tradición que inaugura la modernidad al tiempo que se interna en lo más lúcido de la analogía y propone la ruptura entre prosa y poesía. ¿Ha sido una actitud consciente en usted?
Sobre todo al principio me interesaron mucho los románticos. En especial Hölderlin, Leopardi, Keats. Goethe, por encima de todos, ha sido un referente constante. Lo considero uno de los escritores que mejor representan la multiplicidad de la literatura. Me interesa de una manera muy particular su intento de establecer unos vasos comunicantes continuos entre escritura y vida.
De los escritores del siglo xx leí mucho a Rilke y a Valéry, y, entre los narradores, a Kafka, Mann, Musil, Beckett… A medida que pasaba el tiempo más me importaban los clásicos: Dante, Shakespeare. Más atrás, la tragedia griega, que considero la más profunda expresión cultural de la humanidad. Seguramente en el teatro de Atenas se concentraron ya todos los argumentos que, con posterioridad, se reflejaron en lo que denominamos historia de la literatura.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el tema de las influencias se hace neblinoso, confuso. Vas perdiendo los perfiles que, con anterioridad, se presentaban con nitidez. Hoy, sinceramente, no sabría indicar qué autores me han influido especialmente. Muchos y ninguno. Por eso prefiero substituir la idea de influencia por la de complicidad. Intuyo con agradecimiento que he tenido numerosos cómplices. Pero no se me presentan con la apabullante sombra de la influencia sino con el sutil guiño de la compañía. Es como si en el camino uno fuera encontrando sucesivos caminantes con los que dialoga, y que aparecen y desaparecen por arte de magia. En realidad esa magia no es sino la constatación de que todos los senderos de la escritura están misteriosamente comunicados, de modo que los escritores son interlocutores en un diálogo infinito.
Hay algo que me parece también importante en toda su obra más personal, la apelación a la experiencia. Pensar es experimentar. En este sentido se emparenta usted con Montaigne, y no sólo por esto. ¿Qué puede decirnos al respecto?
En El Breviario de la aurora escribí que «Literatura = experiencia + experimentación». No pienso que haya literatura que no parta de algún modo de la experiencia pero, naturalmente, esta experiencia no debe ser entendida de manera pragmática o positivista, ya que está sometida al cincel de la experimentación. Mediante el lenguaje literario experimentamos con las cosas del mundo pero, especialmente, experimentamos con nosotros mismos. La realidad se ensancha ilimitadamente. Lo que es, o creemos que es, se fusiona con lo que podría ser, con lo que debería ser, con lo que hubiera podido ser. Esto es, precisamente, la imaginación: nuestra capacidad para pulverizar las fronteras de la supuesta identidad que habitamos.
La imaginación es la potencia para la experimentación. A través de ella rescatamos la multitud de voces que somos, y a través de ellas sabemos que nuestra vida no es un monólogo sino una polifonía. De manera más taxativa puedo decir que el monólogo no existe ni siquiera en nuestros pensamientos más íntimos, que también están sujetos a la más estricta polifonía: lo que soy se confunde con lo que desearía ser o con lo que debería ser o con lo que podría ser.
Este policentrismo esencial de la literatura es lo que me permite apoyar la idea de que toda la escritura parte de la propia experiencia. Genéricamente eso lo aceptamos en determinadas expresiones literarias como pueden ser la lírica o la novela de formación. No obstante, voy más allá y defiendo que incluso la épica es siempre una emanación de la experiencia del autor. Aunque quizá cueste aceptarlo, creo que la Ilíada o la Eneida son frutos directos de la experiencia subjetiva de Homero o Virgilio.
A este respecto, claro está, son particularmente modernos los autores lanzados a la autoindagación: san Agustín, Montaigne, Baudelaire, Kierkegaard. En estos escritores se hace evidente el hecho de que la literatura es la experiencia filtrada por una permanente transformación experimental. Esta conciencia, por así decirlo, se hace estilo, como subrayó muy bien Baudelaire en Mi corazón al desnudo. Montaigne, en esta historia, tiene un singular protagonismo porque sintetiza la definición de la literatura en el título de su obra mayor, ya que los ensayos o tentativas que practica parten explícitamente de su personalidad, carácter y concepción del mundo.
Pocos escritores españoles han incidido tanto en la experiencia de lo larvario y la metamorfosis, de las sucesivas etapas de la vida marcadas por la idea de la iniciación. ¿La crisálida es el proceso que explica los cambios en su vida?
Si tuviera que quedarme con una idea maestra de cuantas ha elaborado la cultura, me quedaría con la idea de metamorfosis. Es una idea central. Somos un cambio incesante, una cadena de muertes y resurrecciones, una alternancia de centros y periferias. El gran equívoco es la ilusión de ser una identidad y de poseer un yo. Por formación, por genética, no puedo compartir la idea oriental de la absoluta disolución del yo, pero sí creo en la danza de yoes, en el baile de las identidades en el que participamos como en una mascarada. Por eso antes reivindicaba la máscara de la tragedia. Para los griegos, la máscara era la persona mientras que el término individuo implica un drástico reduccionismo que, en buena medida, se constituye en fuente de malestar.
No estoy seguro de que podamos conocernos. El lema délfico «Conócete a ti mismo», que probablemente debería ser traducido como «Concíliate contigo mismo», es excesivamente optimista. Es difícil que incluso el más sabio de los hombres, en el caso de existir, llegue a conocerse. Únicamente se me ocurre una posibilidad simbólica: el individuo que se convierte en la máscara absoluta, en la persona total. Sólo el individuo capaz de romper su individualidad hasta el punto de representar todos los papeles de la tragedia y de la comedia estaría en condiciones de conocerse. De ahí que el teatro naciera como una forma de representación contra la cárcel de la identidad. Esta es la grandeza del teatro y también su peligro social, como ya advirtió Platón al querer erradicar la máscara de su ciudad.
Somos una hermandad de sombras en continua transformación. Entre esas sombras está lo que somos, lo que tememos ser, lo que quizá nos atreveremos a conquistar. De ahí que la vigilia no sea suficiente para tutelar esa multitud que somos cada uno de nosotros. Se necesitan los sueños, se necesita la anarquía de los sueños, su carácter ingobernable, su subversión. Partiendo de estas ideas se comprende que la crisálida se haya erigido en una metáfora nuclear en mi obra. La crisálida es el nexo de tensión entre lo uno y lo múltiple, entre lo que está muriendo y lo que está naciendo. La literatura, al menos como yo la veo, es el testimonio de las fases por las que transcurre la crisálida.
Y, quizás como corolario de la pregunta anterior, añado que pocos en su tiempo se han enfrentado con mayor entereza y lucidez la experiencia de la muerte. La idea, pero también la vivencia, en los otros, incluso en usted mismo, porque llega a desear e imaginar su día final ideal, o digamos ideal desde lo que usted es y ha sido. ¿Enfrentarse a la muerte es una forma de vivir más intensamente y de manera más ética?
Nuestras imágenes de la muerte dependen de nuestras ideas de la vida, y nuestras ideas de la vida dependen de nuestros estados del espíritu. Así, simultánea o sucesivamente, la muerte puede ser algo atroz y oscuro, la muerte puede ser un final absoluto, la muerte se presenta como una disolución en el camino, la muerte es una compañera de la vida. Para ser sincero, yo he experimentado todas esas aproximaciones a lo que, en definitiva, es el reducto más inexpresable. Naturalmente esto no es un pensamiento exclusivo. De hecho, si repasamos la historia de la literatura y, en especial, de la poesía, comprobaremos que, en gran parte, es una exposición de los horizontes de la muerte.
En ocasiones percibimos la muerte como algo casi abstracto, como un vacío, como una nulidad. En otras ocasiones la sentimos como una mutilación de la vida. Esto la hace particularmente dolorosa y siniestra. En casos excepcionales el hombre que ha asumido una serenidad asimismo excepcional puede ver la muerte como un capítulo más, y no el peor, del libro de la experiencia. Sin embargo, de todas las posibles representaciones que podemos hacernos, la que quizá en mi talante se ha hecho más evidente es aquella en la que la muerte es un testigo presencial aunque invisible. He sentido a menudo una suerte de corporeidad de la muerte, como si estuviera ahí, a mi lado, formando parte inseparable de lo que llamamos vida. Quizá por esto he sentido una especial simpatía por los artistas que han sido capaces de corporeizar de tal manera la muerte. Me impresionaron, y me siguen impresionando, los grabados medievales con el tema del caballero y la muerte, o de la doncella y la muerte. Considero, por ejemplo, que los de Durero pueden considerarse una de las obras más importante del arte occidental. El cine, a veces, ha sido capaz de trasladar con eficacia aquellos contenidos albergados en los grabados medievales. Es difícil encontrar un mayor acercamiento a la muerte corpórea que el que hace Bergman en El séptimo sello. Es una de las obras maestras acerca de esta cuestión, pues introduce el elemento capital del duelo, del juego, a través de la partida de ajedrez. La actitud preferible es aceptar la muerte y, simultáneamente, luchar contra ella, no únicamente por nosotros sino por aquellos a los que amamos.
Desde alguna perspectiva todo el arte y la cultura son una aceptación de la muerte y una protesta frente a ella. Si tuviera que expresar una hipótesis acerca de cómo nace el arte, diría que nace en el momento en el que el descubrimiento de la muerte viene contrarrestado por la belleza de su transfiguración. Tenemos el arte porque tenemos a nuestro lado a la muerte y porque queremos combatirla.
Entre la presencia casi corpórea y la ausencia en la nada, el espectro de posibilidades que ofrece la muerte es ilimitado. Nuestros estados de ánimo dictan, creo, estas posibilidades. Con frecuencia lo que llamamos muerte son todas esas posibilidades al mismo tiempo. O ninguna. La completa alteridad. El misterio absoluto. Pero, aun llegando a esa conclusión, no podemos permanecer largo tiempo sin buscar nuevas formas, nuevas siluetas. Necesitamos que el enigma se vele y se revele. Y en los instantes de esa alternancia se cuelan nuestras palabras de temor y de consolación.