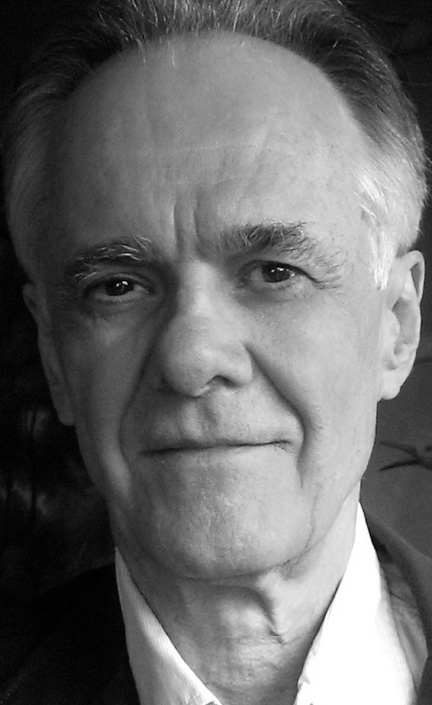«Contar cosas tristes que se puedan leer sonriendo»Por Toni Montesinos
© Toni Montesinos
Sergi Pàmies (París, 1960) es narrador y articulista y suele traducir sus propios libros, que primero ven la luz en catalán, en la editorial Quaderns Crema, y luego en español, en Anagrama. Aunque es autor de tres novelas, pertenecientes a sus inicios literarios, destaca en el terreno del cuento, con su debut en 1986 Debería caérsete la cara de vergüenza, y otros libros como La gran novela sobre Barcelona (Premio de la Crítica Serra d’Or), El último libro de Sergi Pàmies, Si te comes un limón sin hacer muecas (Premios Setenil, Ciutat de Barcelona y Lletra d’Or), La bicicleta estática (Premio Maria Àngels Anglada) y Canciones de amor y de lluvia. También ha traducido a autores franceses, como Apollinaire, Frédéric Beigbeder y Daniel Pennac, y colabora de manera muy frecuente tanto en la prensa escrita como en la radio y la televisión. Su último libro es El arte de llevar gabardina (2018).
Hace veinte años, usted publicó su séptimo y último libro, pese a que han venido luego unos cuantos más. El sentido del título ya lo aclaró en más de una ocasión: en cuanto el libro ya se ha convertido en un producto más, se lo conoce por el nombre del que firma y no por su contenido en sí, por lo que se desmitifica la importancia de titular la obra de arte. En aquel tiempo, cuando además parecía que todo se veía amenazado —el libro ante internet, la lengua catalana frente a otros idiomas—, el título contribuiría a ironizar sobre supuestos fines, sin ir más lejos el de la novela, al que se aludía en el último de los relatos.
La historia del título de El último libro de Sergi Pàmies tiene varias capas. La primera capa es la dificultad, estructural, de titular un libro de cuentos. Hay varias escuelas, yo he practicado algunas; una de ellas es titular con el título de un cuento, como Debería caérsete la cara de vergüenza: mi primer libro era el título de uno de los cuentos. O bien, como he hecho en el último libro, El arte de llevar gabardina, apuntar hacia otro cuento que no se titula así: «No soy nadie para darte consejos». Y luego hay títulos más neutros, como La bicicleta estática, que hacen alusión a un estado general filosófico del alma. Estas serían tres de las posibilidades. Pero hay una cuarta que a mí siempre me ha interesado, que es la gamberrada, o la posibilidad de utilizar el cuento como canción protesta. Sería La gran novela sobre Barcelona, que juega con las dos posibilidades. Y en el caso de El último libro de Sergi Pàmies había dos cosas importantes. Yo había constatado algo al ir tanto a librerías, dos o tres veces por semana, y observaba que la mayoría de lectores —hablamos de lectores militantes—, entraba en una librería y preguntaba: ¿tenéis el último Marsé, o el último Mendoza? Y entonces empecé a pensar: pobre Marsé, pobre Mendoza, que están ahí intentando parir un título perfecto, para que luego acabe pasando eso, y entonces me interesó llamar mi libro así, por lo que tenía de gamberrada, porque al cabo de unos años no sería el último, etcétera, y luego había una cosa que ahora me atrevo a confesar, y que entonces no la dije porque me pareció un poco petulante, y es que tengo la impresión de que aquél era el último libro de un Sergi Pàmies. Había estas dos cosas: una más íntima y otra más de gamberrada. En un mundo donde las cosas van tan deprisa, el título (pasa con las películas) me pareció simpático e irónico. Y después ha creado grandes confusiones en las librerías, cuando un lector pide El último libro de Sergi Pàmies y le dan El arte de llevar gabardina.
Leyendo aquellos relatos, y otros del resto de su trayectoria, se diría que, desde su invisibilidad, la muerte nos vigila para acompañarnos de improviso. Sus textos suelen ser secuencias dramáticamente rutinarias con un estilo sobrio que convierte agridulce cada historia, como el cuento «El precio», en el que un hijo observa cómo su padre no supera la desaparición de su esposa; o «El océano Pacífico», que narra la visita de un hombre a París sentenciado a confirmar que, cada vez que escucha una canción de un cantante que le gusta, éste automáticamente fallece. Hay otros de tono más desenfadado, como «La popularidad», la expansión del rumor sobre la supuesta homosexualidad de un tipo famoso, pero encontramos sobre todo en sus creaciones un hilo sentimental, caso de «Cobertura», que ofrece las íntimas dudas que padece un padre, de nuevo, cuya hija está enferma y que de repente se pregunta, en la consulta de un médico, qué pasaría si todo cambiara y fuera él el perseguido por la muerte.
Si hay un lema que resuma lo que escribo es que —un poco como hacen algunos músicos, que tienen siempre canciones tristes— a mí me interesa contar cosas tristes que se puedan leer sonriendo. Lo ha hecho en el cine Woody Allen, por ejemplo. Es un tipo de amargura irónica que utiliza la mezcla agridulce, y el sentido estructural y la elección de los temas, la escasa épica…, todo ello está pensado intencionadamente. Digamos que, si fuera un cantante, sería no un tipo depresivo con una guitarra acústica tocando en los bares y de quien la gente que lo estuviera escuchando no pensara: este tipo está a punto de suicidarse, sino qué tío tan majo.
Una cierta bondad melancólica… Y la palabra tragicómico ¿le encajaría en lo que escribe?
A veces no hay ni cómico. Hay cierta ironía, o ternura. Pero sí que a veces hay momentos tragicómicos. Es más, muchas veces, en las primeras versiones, hay o demasiada luz o demasiada oscuridad. Tengo que hacer un ejercicio como de Photoshop. Si el cuento me ha salido demasiado oscuro, le añado luz, y si me ha salido demasiado luminoso, le añado oscuridad.
Ya en El último libro de Sergi Pàmies aparecía la muerte asociada a la relación paterno-filial.
Ahí empezaba. Mis hijos tenían cinco años (tengo mellizos, niño y niña), y ya empezaba a atreverme a hablar. Porque tras la bomba nuclear que supone tener dos hijos de golpe, empezaba a asomar el tema de los niños y los hijos, no estrictamente de los míos, porque estabas en un ambiente en que todo el mundo los tenía. Digamos que ese tema de la paternidad y el peso inesperado de la responsabilidad, que sale en muchos de mis libros, empieza ahí. Hay una mezcla de vértigo, pánico y sorpresa ante las dimensiones monstruosas de la responsabilidad.
Y el miedo a la muerte de ellos, a la huida posterior.
Exacto. A la muerte de los tuyos, porque también coincide con que empiezan los problemas con los padres. Estás en esta sandwich generation en que tenías que empezar a cuidar de tus padres mientras comenzabas a cuidar de tus hijos. Y eso no estaba previsto. No sé por qué extraño fallo de previsión no estaba previsto. Creo que en ese libro empieza una nueva fase en la que los cuentos son menos lúdicos, son menos experimentales, hay algo más emocional, una especie de compromiso personal con lo que escribes. Mirado con la perspectiva del tiempo, no era una cosa de la que fuera consciente en aquel momento, pero si me dijeras en qué libro se establece la frontera entre lo que escribía antes y lo que escribo ahora es ese libro.
Echemos por un momento la vista atrás. Podríamos decir que su formación cultural es en casa, en Gennevilliers, la localidad pegada a París situada al norte del río Sena.
Nazco en 1960 en París, y toda la escuela primaria la paso en Francia, hasta 1971. Tengo once años cuando vengo aquí, en un contexto muy politizado, con padres con papeles falsos, con todo el lío de los comunistas [su padre fue Gregorio López Raimundo, que llegó a ser secretario general y presidente del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)], y al mismo tiempo en una casa en que la segunda prioridad, aparte de la política, es la cultura. No hay televisión. Todo tiene que ver con la música y el dibujo; hay un ambiente de cultura popular, no estamos hablando de visitar museos, sino de ir al cine, o de tener muchos libros en casa, leer muchas revistas, escuchar mucha radio; es decir, no estamos hablando de una cosa elitista, sino todo contrario. Y digamos que, por ósmosis, ese es el ambiente. Mi hermano fue dibujante de cómics, yo empecé a escribir… No es casual. Eso durante la infancia. Y cuando llegamos a Barcelona, en la adolescencia, ahí sí que hay el descubrimiento del catalán, el adaptarme mucho a la ciudad. Mi madre empieza a ser una escritora reconocida, porque de hecho podemos venir aquí gracias a que ganó el premio Josep Pla. Cuando era pequeño no era el hijo de una escritora, era hijo de comunistas en el exilio. A partir del 71 me convierto en el hijo de Teresa Pàmies. Sigo sin ver una relación causa-efecto, al menos consciente, pero por supuesto que la hay inconsciente.
¿Y cuándo se ve escritor, ya en la adolescencia?
No. Soy muy lector, empiezo con la poesía, por razones de promiscuidad, de pensar que la poesía me servirá antes para ligar, y luego tengo un rollo de imitar mucho a los poetas que me gustan: un rollo trágico. Me gusta Vinyoli, Gil de Biedma… Pero en ello hay una impostura: el joven adolescente gravemente preocupado por su existencia. Y eso dura hasta la mili. Entonces, en 1981, descubro la prosa a través de las cartas que tengo que redactar de tres soldados que no saben escribir. Y entonces sufro una especie de revelación Cyrano en la que, a través de las cartas de unos personajes que no conozco, tengo un éxito brutal con sus novias, porque se enamoran de las cartas, no de sus novios. De manera que descubro que es mucho más interesante hablar de otros en prosa que hablar de mí mismo en verso. Y cuando vuelvo de la mili, que la hice en Vitoria, ya me pongo a escribir prosa, a finales del 81. Y en el 86 publico mi primer libro. Son cuatro años de trabajar a tope, de escribir cuentos, cuentos, cuentos…
¿Y hubo alguna transición lingüística, al venir de una vida francesa? ¿Qué idioma se hablaba en familia?
En casa hablábamos en castellano. Pero en Barcelona aterricé en una escuela en la que todo era en catalán, aunque parezca extraño en el año 71; había muy pocas, y como no teníamos los papeles en regla, mi madre recurrió a una amiga suya, Carme Serrallonga, que tenía una escuela que se llama Isabel de Villena, en que todo se hacía en catalán. Era una reminiscencia de la educación republicana, burguesa, decadente, en catalán, y yo aterrizo ahí casi como un refugiado. Y descubro el catalán, la burguesía culta catalana, todos mis amigos son «hijos de»: pintores, poetas… No gente influyente, ni rica, pero sí culturalmente sólidos: los Riba, los Casasses, apellidos muy de aquí. Y eso me hace tener una reconversión muy rápida a lo que es Cataluña como cultura. Adopto el catalán primero porque tienes doce, trece, catorce años, o también por razones de mercado. Si yo tenía que impresionar a una chica, y toda esa sociedad hablaba en catalán, tenía que escribir así. Además, tengo la suerte de descubrir de pronto que en casa estaba toda la poesía catalana, porque mi madre —algo de lo que yo no me había dado cuenta— tenía una biblioteca muy catalana, pero yo no había sido practicante. No había adoctrinamiento, simplemente lo descubrí. Y de esa casualidad vital nació mi uso del catalán literario, sin renunciar al castellano, porque yo empecé a escribir en los periódicos en castellano. Mi lengua materna es ésta, pero como tanta gente, al final no practicas tu lengua materna, es una cosa muy moderna ésta. Después de cuarenta y pico años aquí, yo diría que soy bilingüe, como le pasó a otras personas en Cataluña, que han podido pasar el proceso de hacerse bilingües sin ningún trauma, como Terenci Moix.
Ya metidos en sus orígenes como escritor, ¿se podría decir que muy pronto el miedo, la soledad, el humor y la ternura se convierten en los temas clave que le van a acompañar durante toda su trayectoria literaria?
El humor y la ternura serían los instrumentos para poder contar historias sobre esos otros temas. Serían el pincel, pero no lo que dibujas. Lo que dibujas son cuestiones aparentemente no literarias, muy pequeñas, una especie de minimalismo moral: lo que no quieren los grandes escritores, he dicho siempre en broma; como si fueran las bolsas de basura de los grandes escritores y yo pudiera escarbar por ahí. Eso que no quiere Philip Roth ya me lo quedo yo. Aquellas cosas aparentemente no literarias, pequeñitas… Yo sigo pensando que ahí hay grandes verdades. Y además en eso me siento más cómodo; supongo que tiene que ver también con la autoestima, con decir: no me voy a poner ahora a hacer una gran saga sobre la vida y la muerte, y entonces, juegas un poco con pensar qué tipo de vida he tenido yo, qué cosas puedo aportar: partir de un detalle y construir una pequeña historia que al final habla de lo que hablamos todos: del amor, de la decepción, de la esperanza, de la muerte, pero siempre con humor, distancia, incluso contradicciones, paradojas, o por el simple gusto de narrar, que eso a veces se olvida. Esto es un pacto tácito entre una persona que le gusta escribir y otra persona que le gusta leer.
En paralelo a sus tareas como escritor, su presencia en los medios de comunicación, en la radio y la televisión catalanas, se hace tan constante que a nuestros ojos muestra ese elemento de persona íntima que transmite su obra y a la vez es alguien de mucha actividad pública. ¿Tiene la sensación de haberse hecho un personaje de sí mismo?; porque sale en muchos medios haciendo declaraciones siempre ingeniosas. Usted, permítame decirlo, entretiene en el sentido más puramente americano del término. En eso parece sentirse como pez en el agua.
He de decir que cuando empecé a publicar trabajaba en una empresa de muebles como contable. Y para mí ese era el modelo perfecto. Pasé unos años extraordinariamente felices. Por la mañana era contable y por la tarde era escritor. De algún modo, desacralizaba —y desde la esplendorosa juventud— el mito del escritor encerrado, asocial, neurasténico, y además siempre había tenido el ejemplo de mi madre en casa, que siempre decía: tengo que escribir vigilando la tortilla de patatas. Yo me situaba fuera del mito del escritor ensimismado. Pero en el 89, con veintinueve años y dos libros publicados, como contable, me proponen trabajar en la radio: hacer, con Quim Monzó, una radionovela para Catalunya Ràdio, y además colaborar con algún programa. Así que cambié al contable por el radiofonista, pero la fórmula de hacer dos cosas seguía. ¿Qué pasó? Pues que a mí me gusta mucho la radio, y fue la oportunidad de acceder a un mundo que me interesaba mucho. En este sentido, la aparición de Monzó fue decisiva: en el tipo de lengua que utilizo, en el tipo de rigor a la hora de escribir…; era una oportunidad que no podía rechazar. Todo ello tiene una dimensión pública, y esto coincide además con los primeros años en que empiezo a ser articulista y, de una forma muy natural, me convierto en un profesional público de varias cosas, y lo llevo muy bien —si no, no lo hubiera hecho—, y, en la medida en que lo más importante que hago son los artículos, he podido ser escritor, pero uno que habla con gente, que no está todo el día en casa, que hace radio. Tú lo llamas personaje, y está bien visto: soy yo, pero es un yo muy relativo, que no interfiere sino que ayuda; hay en ello algunos espacios de confusión que también son estimulantes, que tienen que ver con lo que escribo: esas disonancias existenciales que tenemos todos, y ha evitado que esté sistemáticamente condenado por mi profesión al tormento que casi se exige: que la gente sea desgraciada e infeliz; yo estoy dispuesto a eso, pero no por mi profesión, sino por otras cosas, ¡ya me dará motivos la vida!
Usemos el título Si te comes un limón sin hacer muecas como metáfora de la vida. ¿Sería vivir eso para usted: aguantar y soportarlo todo con un rictus estoico?
Esta es la historia más bonita de todas las que me han pasado con los títulos. Con diferencia, ha sido el libro que mejor ha funcionado, el que más ha gustado, el que más se ha traducido… Acabo el libro sin título y me llama el editor para decirme que faltan quince días para que entre en imprenta, y necesito un título ya. Me da dos días. Entonces, reúno a mis hijos, que tienen entonces once años, y les digo: necesito un título ya y seréis recompensados. Mi hija, que es muy aplicada, al día siguiente viene con una lista de cincuenta títulos, absolutamente horribles, cursis, y me resulta muy difícil intentar decirle: otra vez será, quizá este pueda servir… Y mi hijo, que es un gandul maravilloso, dice: «¡Ostras, es verdad, tenía que hacerlo!, dame cinco minutos». Se va a la tele y luego me dice: «Ya lo tengo. Acaba de salir un cocinero que ha dicho: si te comes un limón sin hacer muecas, tus deseos se harán realidad». Y pienso: ya lo tengo. Ahí está todo: la amargura, la simpatía… Pero, claro, es muy extenso, aunque lo quiero así, con toda su dimensión. Entonces llamo a mi editor y le digo que ya tengo el título. Y después de un silencio me dice: ¿no es muy largo? No, no, tiene que ser así, le digo. El editor habla con el distribuidor y al cabo de un rato me llaman y me empiezan a poner pegas. Así que hablo con Monzó y él me dice: es cojonudo, escríbelo en un papel para visualizarlo, y entonces dice: «Tenemos la solución Calvino: Si una noche de invierno un viajero; córtalo por la mitad». Al final, mi hijo fue recompensado, pero mi hija también en menor cuantía por el esfuerzo. Esa es la historia de toda la suma de casualidades que se dieron para, después de todo el esfuerzo que uno piensa que hace, surja por azar un título que acabó siendo muy importante porque llama la atención. En cuanto al contenido, es muy parecido al libro anterior y al posterior, no hay un cambio radical, y en cambio sí que hubo una consecuencia comercial (también es verdad que todo esto siempre tiene misterio). Además, es un libro muy familiar, porque la familia asoma en todo su esplendor. Por lo tanto, una de las cosas de las que más he escrito son dos cosas: el azar y lo absurdo. Y ese título lo tenía todo. Era redondo.

 © Toni Montesinos
© Toni Montesinos