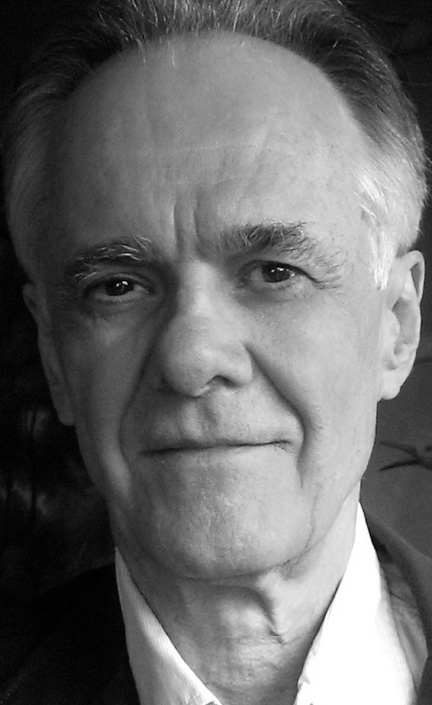En ninguna de ambas novelas he descubierto una vocación de historiador, sin embargo, sí comparten ese carácter de crónica, la crónica de distintas épocas de España. ¿Cree que, con la distancia en el tiempo, los libros que hoy se escriben entre la realidad y la ficción y desde la memoria personal formarán parte imprescindible, para futuras generaciones, al adquirir un valor más verdadero que los libros de texto de historia?
El discurso histórico se reescribe constantemente. Estos libros de crónica desde la memoria personal (que han existido siempre, no los hemos inventado nosotros) valdrán en el futuro para que sepan hasta qué punto estábamos equivocados sobre nosotros mismos. Cuando el tiempo disipe el humo que nos envuelve, unos pocos aparecerán como profetas o como gente con una intuición muy clara de lo que pasaba en la época, pero la mayoría nos revelaremos como ciegos más o menos encantadores dando palos en todas las direcciones menos en la correcta. En ese sentido, las crónicas personales no sirven para conocer la historia, si es que algo sirve para eso, sino para comprender el espíritu y la sensibilidad de una época, para descubrir cuán monstruosos, ridículos, fatuos e idiotas fuimos. El paradigma de esto serían dos entradas de dos diarios íntimos. La del 14 de julio de 1789, día de la toma de la Bastilla, en que el próximamente decapitado Luis XVI anotó «Nada», ya que nada reseñable le había sucedido, y el de Kafka el 2 de agosto de 1914, cuando escribió: «Hoy Alemania le ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar». No se subraya lo bastante que el 18 de julio de 1936 casi toda España estaba de vacaciones, veraneando en su pueblo o en la playa, los que podían permitírselo. La gente había hecho planes para disfrutar del verano y esperaba seguir con sus asuntos en septiembre. ¿Ése es el comportamiento de una población que espera el estallido inminente de una guerra? ¿Tu reacción al sentir que el mundo cruje y se quiebra es irte al tomar el fresco al pueblo? Se fueron porque nadie concebía, en el fondo, una guerra, por muy preocupados que estuviesen por las tensiones políticas. Es proverbial la inconsciencia de los individuos ante la llegada de las catástrofes históricas, pero el discurso de los historiadores, que se construye uniendo causas y consecuencias a posteriori, lo presenta como inevitable, y subraya las señales evidentes, los sellos que se rompen y acongojan a todos. Es mentira. Los sellos se rompen en nuestra cara y ni nos enteramos, y las crónicas personales dan cuenta de ello. Es hermoso constatarlo. Creo que son lecturas complementarias imprescindibles para matizar las verdades del discurso histórico y romper cualquier tentación teleológica de reconstruir una filosofía de la historia alla maniera de Hegel o de Marx, que viene a ser lo mismo. La crónica personal literaria, si es sincera, nos sitúa en medio del caos y de la casualidad. Más que sujetos históricos, somos paseantes distraídos.
Continuando en la cuerda floja de la realidad y la ficción, ¿es más fácil aceptar la ficción para el lector común que para la crítica literaria?
El lector literario, entendido por tal el intensivo, el que acumula bibliotecas, el que entiende la lectura casi como un modo de estar en el mundo y no sólo como una distracción o un hobby, suele ser una persona muy curiosa, ávida de estímulos y, por tanto, abierta a la ambigüedad. Josep Pla dijo que quien seguía leyendo novelas pasados los cuarenta años era idiota, y, aunque no deja de ser una de esas boutades que todo escritor que se precie tiene que diseminar de vez en cuando, contiene algo de verdad, pues, a partir de cierta edad, un lector entregado tiene la sensación de que ya ha leído todas las novelas. Puede anticiparse a sus argumentos, a sus recursos, a sus giros de trama. Estoy hablando de novelas más o menos convencionales (es decir, que siguen el canon creado en el xix), pero también sucede con las experimentales: lo experimental puede volverse previsible, tiene, asimismo, sus tics y sus rutinas. Por eso, el lector suele agradecer libros que lo sorprendan y que le transmitan algo más que un pasatiempo intelectual. En ese sentido, alguien que juegue con la crónica de sí mismo o con la confesión, si escribe a pecho descubierto, no es difícil que cuente con la simpatía benevolente de ese lector, harto de imposturas y juegos de máscaras.
En general, el lector perdona, entiende y hasta celebra la hibridación y la inclasificabilidad (perdón por la palabra inventada) de géneros con mucha más generosidad que el crítico, lo cual es comprensible hasta cierto punto si entendemos que la crítica tiene cierta vocación taxonómica: parte de su misión consiste en decir qué diablos es ese texto, a qué especie y género pertenece. Por tanto, los textos que no encajan fácilmente en las etiquetas aceptadas por el canon suponen un problema de partida y generan desconfianza. A no ser que estén firmados por autores consagradísimos, que no tienen que probar nada, se leen con algo de displicencia e incluso de condescendencia. No es del todo culpa de los críticos, sino de cómo se concibe la crítica en el, digamos, sistema literario. Los críticos están obligados a emitir un juicio veloz y contundente en muy pocas palabras (el espacio de que disponen en los medios es cada vez menor) sobre propuestas que a veces necesitarían de un par de lecturas espaciadas y un análisis de su marco de referencia. No hay tiempo para eso. Ni siquiera los buenos críticos, con bagaje, estilo e inteligencia, pueden hacerlo, por lo que no se puede pedir a los críticos del montón (a menudo amateurs, demasiado jóvenes, poco preparados y mal pagados, si les pagan) que hagan un esfuerzo intelectual para el que no están cualificados. Este panorama propicia el prejuicio y la brocha gorda. Necesitaríamos otra crítica, mejor pagada, con más espacio y más tiempo para trabajar. Los lectores son más generosos porque pueden permitirse la generosidad. Los críticos, muy pocas veces. Aun así, hay algunos buenísimos que suelen acertar, pero es desolador tirar de hemeroteca y comprobar con qué desprecio, burla o condescendencia fueron recibidas en su publicación obras que hoy consideramos influyentes y canónicas, que abrieron sendas por las que hoy caminamos muchos. Con todo esto quiero decir que los escritores que trabajamos una narrativa que no se amolda a los géneros y etiquetas habituales asumimos desde el principio el riesgo de no ser comprendidos o de ser malinterpretados. Hay que aceptarlo y seguir escribiendo.
Estamos viviendo momentos donde la épica en ciertos acontecimientos sociales es ensalzada y alabada creando nuevos héroes, se buscan nuevos héroes constantemente. Frente a todos esos héroes están los antihéroes. ¿Sus personajes son eso, antihéroes que luchan por sobrevivir?
Siempre se han buscado héroes, son consustanciales a cualquier sociedad humana, necesitamos mitologías para amalgamarnos. Sin embargo, la literatura no tiene por qué participar de ese impulso épico. No sé si mis personajes son antihéroes, pero no hacen muchos esfuerzos por luchar ni por sobrevivir. Sí que hay, en cambio, cierta resignación ante el destino, que adopta la forma de caos y casualidad. Hay asombro y una conciencia de lo insignificante. Más que antihéroes, son antitranscendentes, no creen en la perdurabilidad de sus actos precisamente porque se dedican a manipular legados con los que no saben muy bien qué hacer. La máxima sería: si no tiene remedio, no te preocupes y, si tiene remedio, ya se solucionará. Los personajes actúan en un mundo líquido, sin la menor certeza, dubitativos hasta de su propia existencia, aunque sin angustia. Viven su pequeñez y contingencia con naturalidad, desapego y un poco de sorna. No luchan por sobrevivir, les basta el humor para mantenerse a flote en ese mar por el que van a la deriva sin brújula ni orientación. Y no les importa ahogarse en el siguiente segundo. No van a oponer resistencia a las corrientes ni a las olas.
Sus libros no dejan indiferente al lector, y, tomando prestadas las palabras de Vita Sackville-West, me pregunto: «¿Qué heridas [son] más profundas: las desgarradas heridas de la realidad o las hondas e invisibles magulladuras de la imaginación?».
Respondería que bienaventurados son los que sólo tienen magulladuras de la imaginación porque no han sido mordidos por la realidad. Mire, yo estoy muerto en muchos sentidos. Una parte importantísima de mí murió con mi hijo. La hora violeta es, entre otras cosas, un testamento. Mi sensibilidad, mi visión del mundo y hasta mis posturas políticas están fuertemente condicionadas por ese trauma. La metáfora de la hora violeta, ese verso de Eliot, sigue ajustándose a mi estado. Habito un limbo desde el que me resulta muy difícil comprender y compadecerme de sufrimientos ajenos, sobre todo, cuando éstos proceden de la imaginación inflamada, de la hiperestesia tan propia de estos tiempos. Nadie va a entender mi literatura si no entiende primero esto, mi condición de muerto viviente, de observador que arrastra los pies. Tal vez ese «no dejar indiferente» al que alude tiene que ver con ese punto de vista.